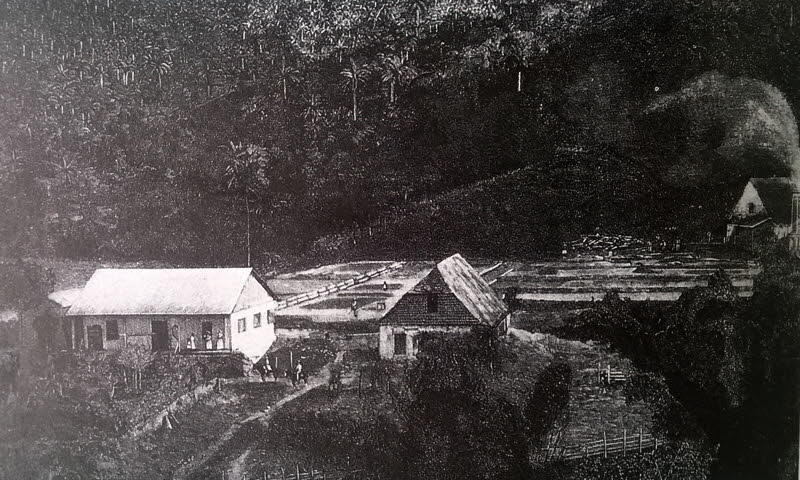|
|
Plinio Corrêa de Oliveira Nobleza y élites tradicionales análogas en las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana - Vol. II Revolución y Contra-Revolución en las tres Américas |
NOTAS ● El Apéndice V de la presente obra ha sido realizado, bajo la dirección del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, por una comisión inter-TFPs de Estudios Iberoamericanos. ● El Apéndice VI fue elaborado, también bajo la dirección del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, en 1993, por una comisión de Estudios de la TFP norteamericana. ● Algunas partes de los documentos citados han sido destacadas en negrita por el autor. ● La abreviatura PNR seguida del número de año y página corresponde a la edición de las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana publicadas por la Tipografía Políglota Vaticana en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitá Pió XII cuyo texto íntegro se transcribe en Documentos I del primer volumen. ● E l presente trabajo ha sido obtenido por escanner a partir de la primera edición, abril de 1995. Se agradece la indicación de errores de revisión.CAPÍTULO III- 1ª parteTras la separación de España: cambio de fisonomía, continuidad en la misión, apogeo y decadenciaLa traumática separación entre la Metrópoli española y sus posesiones americanas afectó profundamente la situación de la aristocracia criolla. Con excepción de Cuba y Puerto Rico, tal separación se consuma durante la segunda y tercera décadas del siglo XIX. Fragmentada así Hispanoamérica en nuevas unidades políticas, éstas adoptan la forma de gobierno republicana y, llevadas por el mimetismo revolucionario del siglo, declaran abolidos los títulos y privilegios de la nobleza. Y no pocos miembros de ésta, bajo la influencia del soplo democrático igualitario de la Revolución Francesa, virtualmente abdican de su condición nobiliaria dejándola caer en el olvido, no obstante la validez que conserva muchas veces ante la monarquía española. A — Una nobleza despojada de sus títulos, con renovado predominio social1. Paradójica situación de la nobleza americana después de la emancipaciónPor otro lado, libre de las trabas del absolutismo, y manteniendo toda su hegemonía social en el nuevo estado de cosas, la nobleza americana —ahora sin títulos ni reconocimiento legal alguno como clase— será paradójicamente proyectada hacia una renovada situación de preeminencia. La era de inestabilidad que se inaugura, en efecto, está marcada por incesantes disputas de poder entre volátiles caudillos regionales y cerebrinos conspiradores de ciudad, adeptos de las quimeras revolucionarias en boga. Muy pronto las antiguas unidades político-administrativas del imperio español se convierten en laboratorios de utopías, experimentadas a sangre y fuego con una pertinacia que se juzga muy patriótica. En poco tiempo esa turbulencia política, surcada de cruentas contiendas civiles, origina un proceso de creciente fatiga y decepción. Las atenciones se vuelven entonces hacia representantes de la antigua aristocracia rural y urbana —vistos cada vez más como encarnación natural de la autoridad y custodios del orden— en busca de una dirección firme y estable. La misma aspiración de orden hace que durante medio siglo se sucedan intentos de restauración o instauración monárquica en todo el Continente hispanoamericano: México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina [1]. Las élites tradicionales adquieren así renovadas formas de poder e influencia, a veces considerablemente mayores que las detentadas durante el melancólico ocaso del Antiguo Régimen. Ejemplo característico es el joven estanciero rioplatense Don Juan Manuel de Rosas, llamado en 1828 a asumir la dirección suprema de la Confederación Argentina. Independientemente del juicio que merezca su gobierno de casi un cuarto de siglo (hasta 1852), es indudable que Rosas representaba la figura típica del aristócrata rural del tiempo, señor casi feudal: por ejemplo, antes de asumir el gobierno de Buenos Aires mantenía una milicia propia, los Colorados del Monte, con la cual defendía sus extensas haciendas de las incursiones indias; y más de una vez usó de ella para ejercer presión en favor del bando federalista sobre los efímeros gobiernos que precedieron el suyo [2] .Rosas reunía el prestigioso “conjunto de atribuciones del estanciero pampeano”, las cuales incluían, como refiere su sobrino Lucio V. Mansilla, hacer “de oráculo, de teólogo, de juez en los asuntos de intereses...” y de autoridad policial-militar, e incluso de médico, pues en esa ruda campaña donde los galenos diplomados eran prácticamente desconocidos, los hacendados eran reacios a admitir que los curanderos —jactanciosamente llamados “peones doctores”— les disputasen el cuidado de la salud de sus hombres [3].
Con sus naturales variantes, los mismos tipos humanos y estilos de vida se reproducen en todo el antiguo imperio hispanoamericano. Así comenta Doris Ladd lo ocurrido con la nobleza de México: “Desposeídos de los símbolos que los habían distinguido como una élite patriarcal, salta a la vista que una gran cantidad de nobles continuó siendo plutócrata. Algunos... seguían siendo considerados muy ricos en 1840. Seguían frecuentando los salones de los presidentes, de los oficiales y de los embajadores... Continuaron siendo dueños de sus propios latifundios. Seguían dictando el tono a la alta sociedad y manteniendo su estilo de vida, en parte rural y en parte urbano (...) Los escudos de armas podían haber sido destruidos, pero nadie intentó desbaratar el séquito de un noble. La estructura de la nobleza era una estructura familiar, y no había reforma que fuera dirigida contra el patriarcado o que lo pusiera en peligro”. Y concluye: “Ni las guerras de la independencia, ni la nueva república, destruyeron a la nobleza mexicana” [4]. De hecho, será necesario convulsionar artificialmente el país durante siete décadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, despojarlo de más de la mitad de su inmenso territorio, y desencadenar revoluciones de corte marxista apoyadas por potencias capitalistas, para conseguir finalmente desestabilizar aquella brillante élite, heredera de la nobleza de Nueva España. De los patriarcas rurales de esa misma época en Chile, dice el estudioso Juan de Dios Vial Larraín: “El tipo humano tan significativo, no sólo socioeconómico, sino históricamente, que es el dueño de fundo, el patrón a caballo, que ejerce una autoridad tan paternal como arbitraria ¿no muestra los rasgos propios del carácter que hemos llamado militar? Léase, por ejemplo, la reacción del General Bulnes [a la sazón Presidente de la República] cuando le despiertan de amanecida para informarle que hay preparativos de revuelta, tal como Encina la describe, y se verá indistintamente al General y al Patrón: la primera respuesta de Bulnes habría sido: ensíllenme la alazana, y, a caballo, habría sofocado el motín en los mismos cuarteles” [5].
2. Afectividad, virtud católica y paternalismoEl estilo de vida tan adecuadamente llamado “patriarcal” es otra característica de las élites hispanoamericanas, fruto de su arraigado espíritu católico. De un extremo al otro del Continente, una catolicidad difusa en todas las clases impregnaba entonces las relaciones sociales con un aroma de dulzura de vida, en que se manifestaba sobre todo la alegría de hacer el bien desinteresadamente, propia del afecto cristiano. El literato colombiano José Ignacio Perdomo Escobar evoca este tenor de vida, tal como se lo cultivaba en las haciendas de la meseta bogotana. En una de aquellas fincas, perteneciente al “patriarca de la Sabana Don Pantaleón Gutiérrez”, éste y su esposa “hicieron del predio de La Herrera su morada favorita, estableciendo allí costumbres verdaderamente patriarcales. En aquella antigua casa solariega con apariencias de feudal como ha dicho un cronista,... hallaban de gracia los transeúntes lecho cómodo y limpio y bien abastecida mesa; y ningún pobre desvalido dejaba de recibir socorro u oír palabras de consuelo” [6]. Ese mismo espíritu prevalecía en todas las regiones de la católica Colombia. El escritor Ricardo Garrido, en sus Impresiones y Recuerdos, describe la extensa hacienda que un heredero del hidalgo Don José María Caicedo y Zorrilla poseía a mediados del siglo pasado en el Valle del Cauca. La propiedad cubría toda la anchura de Valle, de la cordillera Central a la Oriental (unos 50 km.) y se hallaba situada a varias jornadas de camino de las dos ciudades más próximas, Cali y Cartago. “En aquellos tiempos de oro, dice Garrido, un respetable caballero conocido familiarmente con el nombre de ‘el Colorado Caicedo’, fundador de una familia distinguida y dueño de la valiosa hacienda llamada ‘La Paila’, mantenía cierto número de caballos gordos en una dehesa inmediata al camino público para que se sirvieran de ellos los pasajeros que llegaban allí con sus caballerías cansadas, las cuales dejaban en reemplazo de las alentadas que tomaban, y las recibían al regreso en muy buen estado sin que por tan importante servicio se les interesase un centavo” [7].
De hecho, la índole afectiva hispanoamericana, unida a una arraigada catolicidad, hizo que las relaciones sociales fuesen no sólo regidas por el sentido de justicia, sino también impregnadas de verdadero y generoso amor al prójimo. Lo que las izquierdas suelen llamar despectivamente paternalismo —al cual consideran uno de los “atrasos” más intolerables de los países hispánicos— es en verdad una alta cualidad moral, fruto de lo que podríamos llamar instinto católico; el afecto recíproco transformado en principio unitivo de todas las clases. Por ese instinto los que son más se obligan a proteger a los que son menos; protección a la cual éstos corresponden con formas de dedicación que podrían compararse a un voluntario enfeudamiento. Ello explica que haya sido tan difícil promover en Hispanoamérica la lucha de clases; no sólo porque las clases altas eran admiradas y respetadas, sino porque además existía entre ellas y el pueblo toda una trama viva de vínculos personales marcados por una recíproca bienquerencia, que naturalmente engendra el deseo de colaboración, y no de conflicto. Es muy evocativa de ese tenor de relaciones la descripción que hace Phanor James Eder, descendiente de un ilustre norteamericano que a mediados del siglo pasado estableció una gran hacienda azucarera en el Valle del Cauca (Colombia), La Manuelita. Así retrata la figura del patrón de hacienda colombiano: “El patrón tenía autoridad patriarcal y era consciente de sus responsabilidades; los obreros, agregados por tradición o por preferencia a la tierra en que vivían. Los cambios en el conjunto del personal eran raros. El hacendado no dispensaba solamente el salario: era el patrón. En los obreros había un sentimiento de cariño y de lealtad para con el hacendado, quien a su turno los miraba como pupilos, casi como hijos. Les atendía con solicitud. Pertenecían los agregados a familias que habían vivido en la propiedad durante varias generaciones. (...) La relación entre el hacendado y sus empleados era semifeudal. Los peones permanentes mostraban una marcada lealtad; muchos de ellos habían nacido en la hacienda, no pocos eran descendientes de los esclavos que antes trabajaron en ella, pero debe observarse que la esclavitud en el Valle había sido benigna y no dejó rencores. Yo mismo en viajes recientes conocía una mujer que había nacido esclava en La Manuelita; tenía su casita atractiva y vivía de una pensión. Profesaba un cariño afectuoso a la familia y especialmente a misiá Elisa” [8]. Resulta difícil, para quien se habituó a vivir en la anónima, mecánica e inclemente civilización contemporánea, hacerse una idea de lo que era la felicidad de situación proporcionada por esa sociedad de raíz patriarcal, cuya estructura jerárquica reposaba sobre un vínculo moral: la mutua y afectuosa dedicación entre sus miembros. Y esto tanto en el campo como en la ciudad, como lo recuerda el estadista ecuatoriano Don Jacinto Jijón y Caamaño, al describir la vida en la sierra quiteña hasta comienzos del siglo XIX. En las haciendas el peón recibía del propietario casa y tierras de laboreo para su sola utilidad y la de su familia, en virtud de la “relación casi familiar” que lo vinculaba al patrón. El hecho de que “antiguamente los señores vivían, ordinariamente, casi de continuo, en sus fincas, tomando parte directa en las faenas” consolidaba esa verdadera “unión afectiva... entre propietario y trabajador”. Un similar tejido de relaciones personales dominaba también la vida de la ciudad. “El artesano, el artista, indio, mestizo o blanco, se formaba al amparo de alguna casa, para la que trabajaba de preferencia, cuyo patronato estimaba y que le servía de amparo en los azares de la vida. Cada casa señorial poseía numerosa servidumbre...; formábanla los servidores, envejecidos, los hijos y nietos de éstos, los crecidos en la casa desde tiernos años y por qué no decirlo, de (sic) los retoños espúreos de la familia. Había, además, alrededor de las mansiones hidalgas un grupo numeroso de gentes de escasos bienes, que por razón de lejano parentesco, o de amistad, se sentían vinculados a ellas, que tenían en ellas franca entrada, asiento en la mesa y protección segura” [9]. Aunque Jijón describe aquí la vida quiteña antes de 1810, poco había cambiado ese cuadro en las décadas posteriores, y el estilo familiar que caracterizó las relaciones de la nobleza colonial con las demás clases continuaba siendo substancialmente el mismo. La embajadora de España en México, Marquesa de Calderón de la Barca, también evoca esos vínculos parafeudales al relatar su visita, hacia la misma época, a la hacienda “San Bartolo, una extensa y magnifica propiedad perteneciente al Señor Don Joaquín González Gómez, de Valladolid (hoy Morelia). Uno de sus hijos y un sobrino nos hicieron los honores de la casa, pues la familia estaba ausente, y la hospitalidad que nos brindaron fue tan amable y tan desprovista de artificios que antes de terminar el día ya nos sentíamos como en nuestra propia casa. Creo que nunca el carácter mexicano se muestra más a su favor que en el campo, entre estos grandes terratenientes que proceden de viejas familias”. Allí, el hacendado o ranchero “es el monarca de cuanto la vista alcanza; es un rey entre sus sirvientes y jornaleros indios; nada puede sobrepujar la independencia de su posición. Mas para gozar de esta vida montaraz, es preciso haber nacido en ella. Debe ser un consumado caballista; práctico en todos los ejercicios del campo; y si puede pasar el día a caballo recorriendo su propiedad, dirigiendo a sus trabajadores... administrando justicia y aliviando pesadumbres, y puede sentarse, llegada la noche, en los grandes y largos corredores para filosóficamente engolfarse en las páginas de algún autor predilecto, entonces es probable que sus manos no sientan el gran peso del tiempo” [10]. B — Renovación y europeización de la élite hispanoamericanaEn la segunda mitad del siglo XIX los descendientes de la antigua nobleza americana se han fundido en parte con una emergente élite análoga, surgida de altas burguesías autóctonas o venidas de Europa (y ocasionalmente también de la nobleza, y hasta alta nobleza, europeas). 3. Una noble cualidad: la apetencia de lo excelenteJunto con esta renovación, en virtud de la cual nombres de familia franceses, alemanes, británicos, italianos y de otras procedencias comienzan a figurar —al lado de nuevos apellidos españoles— en la alta sociedad, se produce también una paulatina europeización cultural de dichas élites, en grados desiguales según el país. Esta será más pronunciada en naciones como Argentina, Chile y Uruguay, por ejemplo, pero no dejará de influir en las clases altas de todo el Continente. La prosperidad, aliada a la notable mejoría de la navegación transatlántica —es la era de los grandes paquebotes de lujo— favorece que los miembros de la élite comiencen a viajar con sus familias a Europa, y allí se deslumbren con el extraordinario brillo de la vida social y cultural de la Belle Époque. Este contrasta agudamente con el tono todavía colonial, un tanto provinciano y pachorriento, del arte, la cultura y la vida social en muchas ciudades de Hispanoamérica. Y naturalmente suscita el deseo de emular y trasplantar al Nuevo Mundo ese esplendoroso tono aristocrático que ostentan las potencias europeas, a cuya cabeza resplandecen Francia y la Austria de los Habsburgos. De un modo general, exceptuando unas pocas capitales donde el estilo colonial había alcanzado gran esplendor, las ciudades se renuevan adoptando instintivamente para residencias y edificios públicos el estilo palaciano de inspiración francesa, también llamado borbónico, mientras que en quintas de sus alrededores, o en haciendas y mansiones campestres, prevalece el estilo de manor o cottage inglés (y a veces también el esbelto y delicado estilo chalet que se populariza a ambos lados del Canal de la Mancha). Las mismas ciudades que se renuevan según la tradición española, como Lima, lo hacen substituyendo el estilo de solar colonial o rococó por uno más palaciego, en el cual aparecen torres, miradores, enrejados y ornamentaciones que significan un resurgimiento del mudéjar y del plateresco, y expresan una clara nostalgia de tiempos caballerescos. Puede sostenerse que esos nuevos estilos poseían ciertos lados de superioridad sobre el colonial y sus sucedáneos, al menos en lo que éstos conservaban de rústico; y que por lo tanto aquella renovación edilicia, en cuanto no se hiciese con perjuicio de la propia originalidad y autenticidad, manifestaba un impulso de alma legítimo y noble. Noble, sí, porque tal es la aspiración a lo excelente, que mueve a las élites sanas a perfeccionarse y elevar el tono general de la sociedad; y esta elevación constituye, como lo señala Pío XII, un servicio insigne al bien común espiritual y temporal [11]. Y no es osado suponer que la gracia de Dios estuviera por detrás de ese impulso renovador; pues la época en que ocurre corresponde a un extraordinario reflorecimiento del catolicismo militante en Europa, que llega a su auge durante el largo pontificado de Pio IX, y que asume un cuño fundamentalmente monárquico-aristocrático como reacción contra el laicismo y el igualitarismo de la Revolución Francesa. Representante característico de esa tendencia en Hispanoamérica fue el presidente del Ecuador, Don Gabriel García Moreno, quien en medio de su memorable lucha (que le costaría morir asesinado) contra las corrientes laicistas y carbonarias, pudo consagrarse con pasión al refinamiento cultural y artístico de su país, que redundó en el notable embellecimiento de ciudades como Quito y Guayaquil. Así se europeízan —sin nunca renegar del pasado hispánico— la estética urbana, las haciendas, las costumbres y modos de ser, la vida social. Al soplo de ese impulso aristocratizante los propios tipos humanos se perfeccionan: las cualidades caballerescas renacen como ornato del varón, mientras que la grand Dame europea se convierte en el arquetipo indiscutido de las señoras de la época [12].
Ilustres visitantes europeos manifiestan su admiración con el elevado tono que, dentro de su diversidad, ostentan las clases dirigentes hispanoamericanas hacia fines del siglo pasado. El Duque de Madrid, D. Carlos de Borbón y Austria-Este (Carlos VII) viaja a Sudamérica en 1887 y condensa sus impresiones sobre el antiguo imperio español en carta al Marqués de Valde Espina: “En Colombia, la pureza y corrección del lenguaje, recuerdan el siglo de oro de nuestra literatura. En el Perú, el natural desprendimiento, la cultura en el trato y lo aristocrático de las costumbres, traen a la memoria los esplendores del virreinato, florón de la corona de Castilla. En Chile, Esparta cristiana, se admira el espectáculo de una república animada por un alma monárquica, con férrea unidad de poder y con fuerzas católicas vitales, que todo lo fecundan. En el Uruguay y la República Argentina, la más inaudita prosperidad que registran nuestros tiempos, convierten el Paraná, el Plata y todas las grandes vías fluviales que surcan el país en verdaderos ríos de oro... Reconstituyendo con la imaginación el más vasto imperio colonial que el sol ha alumbrado, sentía fundirse el alma en entusiasta y filial amor hacia España” [13]. 4. Prototipos de la aristocracia europeizada de Sudamérica, en la Belle Epoque y el período entre deux guerresOtro gran viajero, el Príncipe heredero del Brasil, Don Luis de Orleans y Braganza, manifiesta su asombro con el tono europeo que encuentra en las clases dirigentes rioplatense, chilena y boliviana, durante su viaje a Sudamérica en 1910. Así pinta la clase de los gentlemen farmers argentinos: “Dirigíos a una de esas estancias [14], conservadas, desde la época colonial, en el patrimonio de la misma familia, que allí siempre vivió —extendiendo sus ramas por todas partes, en su bella fecundidad— la vida majestuosa y calma de sus ascendientes españoles. “Ese argentino sólo lo podréis encontrar en Buenos Aires en la más alta sociedad, tan digna y tan cerrada como ninguna de nuestras sociedades europeas, guardián vigilante de la herencia nacional contra la invasión avasalladora del Allmighty Dollar” [15]. En las recepciones de que es objeto en Buenos Aires, el Príncipe nota “siempre este despliegue de lujo, esta perfección de la mise en scéne mundana que caracteriza las menores manifestaciones de la vida social bonaerense” [16]. Y observa cómo desde la élite, ese espíritu se difunde al pueblo y lo modela: “en el fondo, todos los argentinos, desde el gaucho que emplea sus economías en adornar los arreos de su caballo lo más magníficamente posible, hasta el obrero que se viste como un gentleman y usa alfileres de corbata con diamantes, tienen en la sangre el amor al fausto y al lujo, y cultivan, para su país y para sí mismos, esta estética social de que hablan con orgullo, y que hace de ellos tal vez el pueblo más elegante de la tierra” [17]. La benévola exageración de estas observaciones no invalida su conclusión (que mutatis mutandis, es aplicable a toda Hispanoamérica): en la Argentina, “la sociedad, o antes bien, la aristocracia, tiene aún una misión muy noble y muy importante que cumplir; formar el espíritu de la raza, imprimirle las características que ella misma heredó de sus mayores” [18].
Al pasar a Chile, Don Luis se admira con las características de su alta sociedad: “Trescientas o cuatrocientas familias de pura cepa, descendiendo en línea directa de los compañeros de Valdivia o de los ingleses que en gran número se establecieron en el país al tiempo de la Independencia, detentan el poder, dirigen la política y los negocios, y poseen tres cuartos de la tierra” [19]. Símbolos por excelencia de su poder son “esas fastuosas haciendas [20] situadas al mismo pie de la gran muralla [los Andes], donde en los meses del verano se concentra la vida de la aristocracia chilena. Es allí... que se debería ir a estudiar el alma nacional, allí se encuentra el verdadero hogar de estas viejas familias, la tierra natal donde han echado raíces profundas en las que se afirma el edificio social más sólido de Sudamérica. Algunas de sus residencias son verdaderas casas señoriales. La vida allí corre, apacible, entre los trabajos de los campos y los deportes a los cuales, al encuentro del argentino, el chileno se entrega con pasión” [21]. Y la comparación aflora, inevitable: “Buenos Aires es tal vez más brillante, Santiago más aristocrática” [22]. Este rasgo fue resaltado por numerosos observadores. El famoso poeta nicaragüense Rubén Darío, quien vivió tres años en Chile hacia 1890, hace una descripción de la élite santiaguina a la que no falta finura de observación: “Santiago es aristocrática. Quiere aparecer vestida de democracia, pero en sus guardarropas conserva su traje heráldico y pomposo... Tiene condes y marqueses desde el tiempo de la Colonia, que aparentan ver con poco aprecio sus pergaminos. Posee un Barrio de San Germán (es decir, su réplica del famoso faubourg Saint Germain, el barrio aristocrático de París) en la calle del Ejército Libertador, en la Alameda... Santiago es rica, su lujo es cegador. Toda dama santiaguina tiene algo de princesa” [23]. En Bolivia, Don Luis de Orleans y Braganza encuentra una “aristocracia... muy instruida, más aún, cultivada, profesando por las ideas abstractas un gusto asaz raro entre los hispanoamericanos”. Y se admira de que en un banquete ofrecido en su honor “nos encontrábamos de repente transportados a 4000 metros de altitud, en un medio finamente intelectual, tan volcado al arte de la conversación como indiferente al de la especulación y de los negocios. Literatura, filosofía, economía, política, historia, hicimos aflorar esa noche todas las materias (...). Guardaré un recuerdo encantador de esos quince días de vida mundana a 4000 metros de altura. Almuerzos, comidas, veladas, bailes, todo allí se parecía con lo que habíamos visto cien veces en otras partes... Sin embargo, gracias al contraste del mundo exterior con el ambiente de los salones, estas reuniones de La Paz me han dejado una impresión de incomparable originalidad. Imaginaos un salón de baile en la cima del Monte Blanco. (...) No es banal, yendo a tomar aire a un balcón, entre dos cuadrillas, percibir ante sí montañas de 7000 metros de altura, y menos aún no poder hacer un tour de vals sin experimentar los efectos de la rarefacción del aire” [24]. Las clases altas de dos tradicionales ciudades bolivianas, Cochabamba y Sucre (antigua Charcas, capital del Altoperú), desde siempre rivalizaban con La Paz en dar el tono al país. Esta emulación perduraba aún en el período entre deux guerres (1918-1940). “Si bien el gobierno republicano ha puesto en vigor los dogmas democráticos —nota la Enciclopedia Espasa-Calpe, publicada en esos años—, las antiguas familias de ambas capitales, cuyo origen se remonta a los tiempos de la Conquista, conservan todo el orgullo de la raza y los prejuicios aristocráticos propios de los tiempos coloniales”. Cochabamba era entonces considerada “el centro de la intelectualidad boliviana. Poetas, artistas y hombres de gran valía la han tenido por cuna”; mientras que en Sucre residían “familias de las más ricas y aristocráticas” del país. “No hay capital en toda América meridional —agrega con una pizca de exaltación— cuya sociedad sea tan aristocrática y refinada como la de Sucre”. En pleno siglo XX los potentados locales “suelen invertir grandes sumas en procurarse títulos de nobleza” española, y en sus solares poseen “valiosas obras de arte que sin deterioro han podido llegar a su destino transportadas a través de leguas y leguas en carretas de bueyes o a lomos de una mula; grandes espejos franceses que llegan del suelo al techo adornan las habitaciones, costosísimas lámparas penden de los artesanados, tapices antiguos de gran valor y notables pinturas cubren los muros, y en los gabinetes se ven multitud de miniaturas y bibelots de gran valor” [25]. Sumamente cultos, solían viajar a Europa y hablaban dos o tres idiomas, además del castellano. Era común que los miembros de la aristocracia rural hablasen también perfectamente la lengua aborigen, el aymara.
NOTAS Cfr. José Luis ROCA, Buenos Aires busca rey, Ediciones SIGNO, La Paz, 1990, pp. 12-15; Ana GIMENO, Una tentativa monárquica en América — El caso ecuatoriano, Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, 1988, pp. 29-33; OLIVEIRA LIMA, Impressões da América Espanhola (1904-1906), Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1953, pp. 69-72; Ernesto PALACIO, op. cit., 1.1, pp. 179 ss.; José de la RIVA-AGÜERO Y OSMA, op. cit., t. VII, pp. 167-168 y Jesús María HENAO y Gerardo ARRUBLA, op. cit., pp. 388-609. [2] Era costumbre de los estancieros de la época poseer milicias privadas. Así, por ejemplo, José Antonio de Capdevila, descendiente de ilustres linajes que remontan a la Reconquista española, quien era en esos mismos años “miembro de la legislatura...y dueño de inmensos campos en las puertas de Buenos Aires, fue uno de los primeros ganaderos que llevó sus animales más allá del Río Salado, en tierras de indios, teniendo que defenderse con sus propios peones de los continuos asaltos de los salvajes” (José Benites Capdevila, José Antonio de Capdevila, in “Genealogía”, Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires, 1961, p. 91). Esos cuerpos armados particulares, destinados sobre todo a la defensa contra los malones, perduraron hasta la segunda mitad del siglo pasado. Algunos de sus jefes alcanzaron gran notoriedad local, como la que tuvo en el sur de Córdoba Don Victoriano Ordóñez. Para contener las hordas de indios alzados, este hacendado-guerrero salía al frente de “una milicia de peones y vecinos formada por él mismo, hasta que, en 1864, pereció en combate cuando trataba de rescatar a su capataz que había sido rodeado por los salvajes” (María SAENZ QUESADA, op. cit., p. 208). De igual modo procedían los rancheros que hacia la misma época se fueron asentando en la frontera septentrional de México. En Texas y la Alta California, por ejemplo, se constituye una incipiente élite rural, oriunda de la clase militar y de la burguesía urbana del período virreinal. En Nuevo México, “los miembros de la clase alta se volvieron... señores feudales”. Un viajero inglés de la época que visita la hacienda de Anselmo Seguín, en San Antonio (Texas), comenta la admirable localización de ésta y su construcción en forma de “una especie de fortaleza como precaución contra los indios”, dentro de “un cuadro empalizado todo alrededor” que albergaba las casas del propietario y de todas las familias del lugar (David J. WEBER, La frontera Norte de México, 1821-1846 — El Sudoeste norteamericano en su época mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 282). [3] Apud María SÁENZ QUESADA, op. cit., p. 98. [4] Doris M. LADD, op. cit., p. 246. [5] Juan de Dios VIAL LARRAÍN, Militares, aventureros, ideólogos, in Hernán GODOY URZÚA (compilador), El carácter chileno, Editorial Universitaria, Santiago, 2a ed., 1981, p. 486. [6] José Ignacio PERDOMO ESCOBAR, Las haciendas de la sabana a vuela pluma, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1972, pp. 95-96 (destaque en el original). [7] Apud Phanor J. EDER, El fundador Santiago M. Eder, Flota Mercante Grancolombiana, Bogotá, 1981, p, 445. [8] Ídem, p. 501. [9] Jacinto JIJÓN Y CAAMAÑO, La Ecuatorianidad, in Enrique VILLASÍS TERÁN, Elogio del Ecuador, Quito, 2ª ed., 1992, p. 406. [10] Francisca E. I. de CALDERÓN DE LA BARCA (Marquesa de Calderón de la Barca), La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, Porrúa, México, 8ª ed., 1987, p. 355 (destaque en el original). [11] Cfr. Nobleza y élites tradicionales análogas Vol. I Cap. VI, § 2., b. [12] Un luctuoso episodio sirve de muestra, tanto del renacer del espíritu caballeresco como del apogeo del señorío femenino que marcan el período fin du siécle. Durante la llamada guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, perdió heroicamente la vida en el combate naval de Iquique el gran marino chileno, capitán de fragata Arturo Prat Chacón. Finalizado el enfrentamiento, el jefe de la flota peruana, capitán Miguel Grau y Seminario, comandante del monitor Huáscar, dispuso un cuidadoso inventario de todos los objetos personales de Prat, entre los cuales “una reliquia del Corazón de Jesús, escapulario del Carmen, una medalla de la Purísima”, un anillo matrimonial de oro, etc.; y junto con la espada del héroe los remitió a su viuda, acompañados de la siguiente carta: “Pisagua, Junio 2 de 1879 —Señora Carmela Carbajal de Prat—
“Valparaíso, agosto 1º de 1879 —Señor Don Miguel Grau—
(Apud Fernando LECAROS VILLAVISENCIO, La guerra con Chile en sus documentos, Ediciones Rikchay, Perú, Lima, 2ª ed., 1979, pp. 53-55; cfr. también el artículo Una acción delicada, in “Boletín de la Guerra del Pacífico”, Santiago, n° 10, 4-7-1879, p. 229. [13] Apud Conde de RODEZNO, Carlos VII, Duque de Madrid, Espasa-Calpe, Bilbao, 1929, pp. 220-221. [14] En español en el original. [15] Sous la Croix-du-Sud, Librairie Plon, París, 2ª ed. 1912, p. 49. [16] Ídem, p. 100. [17] Ídem, p. 98. [18] Ídem, p. 104. [19] Ídem, pp. 142-143. [20] En español en el original. [21] Ídem, p. 160. [22] Ídem, p. 192. [23] Apud Gonzalo CATALÁN, Antecedentes sobre la transformación del campo literario en Chile entre 1890 y 1920, in José Joaquín BRUNNER y Gonzalo CATALÁN, Cinco estudios sobre cultura y sociedad, Ediciones Ainavillo, Santiago, 1985, p. 79. [24] Prince Louis D'ORLÉANS-BRAGANCE, op. cit., pp. 286-290. [25] Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Barcelona, 1927, t. VIII, pp. 1428-1429 (destaque en el original). [26] Eduardo CABALLERO CALDERÓN, op. cit., p. 80. [27] Ibídem. |
|||||||||||||||||||||||||||