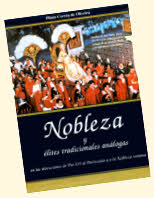|
|
Plinio Corrêa de Oliveira Nobleza y élites tradicionales análogas en las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana
|
NOTAS ● Algunas partes de los documentos citados han sido destacadas en negrita por el autor. ● La abreviatura PNR seguida del número de año y página corresponde a la edición de las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana publicadas por la Tipografía Políglota Vaticana en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitá Pió XII cuyo texto íntegro se transcribe en Documentos I. ● El presente trabajo ha sido obtenido por escanner a partir de la segunda edición, octubre de 1993. Se agradece la indicación de errores de revisión. APÉNDICE III |
 |
|
Apoteosis de Santo Tomás de Aquino, Zurbarán. Museo de Bellas Artes, Sevilla |
12. El mejor modo de moderar y robustecer la monarquía es rodearla de aristocracia y democracia
A propósito del pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre la forma mixta de Gobierno, comenta Fr. Victorino Rodríguez:
“El régimen mixto, forma teóricamente óptima de gobierno. En esta obra [De Regimine Principum], y concretamente en este capítulo séptimo, tras el análisis de los tres tipos de forma de gobierno (monarquía, aristocracia, democracia), Santo Tomás se inclina por la forma monárquica, bien que sea con un poder moderado, para evitar un absolutismo tiránico: ‘simul etiam sic eius temperetur potestas, ut in tyrannidem ne facili declinare non possit’ (n. 29).
“Esta idea de moderación del poder del monarca le llevó a plasmar, en obras posteriores, la teoría del régimen mixto como forma óptima de gobierno: el mejor modo de moderar y potenciar la monarquía es rodearla de aristocracia y de democracia. Me limito a transcribir los dos textos que me parecen fundamentales y suficientemente claros al respecto:
“‘No es comprensible que de las dos formas pésimas de gobierno (tiranía y democracia [14] o demagogia) pueda salir una forma de gobierno óptima. Mucho mejor proceden quienes integran el gobierno de la ciudad de diversas formas de gobierno correctas, pues cuanto más mixto sea tanto mejor será, al tomar más ciudadanos parte en el gobierno de la ciudad’ (In II Politicorum, lect. 7, n. 247).
“‘Algunos dicen que el mejor gobierno de la ciudad es el que es como mezcla de los regímenes antedichos (monarquía, aristocracia, democracia). La razón de ello es que así un régimen se modera con la presencia del otro, y deja menos lugar a la sedición, al participar todos en el gobierno de la ciudad, mandando en unas cosas el pueblo, en otras cosas la aristocracia y en otras el rey’ (Ibídem, n. 245).” [15]
13. Una constitución democrática debe asumir y proteger los valores de la Fe cristiana, sin los cuales no podrá subsistir
Tomando en cuenta las peculiares circunstancias de nuestros días, resulta oportuno el juicioso comentario realizado por el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en su entrevista del 12 de junio de 1988 para el periódico “El Mercurio” de Santiago de Chile:
“Alexis de Tocqueville señalaba ya, hace aproximadamente 150 años, que la democracia sólo puede subsistir si antes ella va precedida por un determinado ethos. Los mecanismos democráticos funcionan sólo si éste es, por así decir, obvio e indiscutible y sólo así se convierten tales mecanismos en instrumentos de justicia. El principio de mayoría sólo es tolerable si esa mayoría tampoco está facultada para hacer todo a su arbitrio, pues tanto mayoría como minoría deben unirse en el común respeto a una justicia que obliga a ambas. Hay, en consecuencia, elementos fundamentales previos a la existencia del Estado que no están sujetos al juego de mayoría y minoría y que deben ser inviolables para todos.
“La cuestión es: ¿quién define tales ‘valores fundamentales’? ¿Y quién los protege? Este problema, tal como Tocqueville lo señalara, no se planteó en la primera democracia americana como problema constitucional, porque existía un cierto consenso cristiano básico —protestante— absolutamente indiscutido y que se consideraba obvio. Este principio se nutría de la convicción común de los ciudadanos, convicción que estaba fuera de toda polémica. ¿Pero qué pasa si ya no existen tales convicciones? ¿Es que es posible declarar, por decisión de mayoría, que algo que hasta ayer se consideraba injusto ahora es de derecho y viceversa? Orígenes expresó al respecto en el siglo tercero: Si en el país de los escitas se convirtiere la injusticia en ley, entonces los cristianos que allí viven deben actuar contra la ley. Resulta fácil traducir esto al siglo XX: Cuando durante el gobierno del nacional-socialismo se declaró que la injusticia era ley, en tanto durara tal estado de cosas un cristiano estaba obligado a actuar contra la ley. ‘Se debe obedecer a Dios antes que a los hombres’. Pero ¿cómo incorporar este factor al concepto de democracia?
“En todo caso, está claro que una constitución democrática debe cautelar, en calidad de fundamento, los valores provenientes de la fe cristiana declarándolos inviolables, precisamente en nombre de la libertad. Una tal custodia del derecho sólo subsistirá, por cierto, si está resguardada por la convicción de gran número de ciudadanos. Esta es la razón por la cual es de suprema importancia para la preparación y conservación de la democracia preservar y profundizar aquellas convicciones morales fundamentales, sin las cuales ella no podrá subsistir”.
B - Las formas de gobierno: los principios abstractos y su influencia en la formación de una mentalidad política
Respecto a los documentos pontificios y las enseñanzas de Santo Tomás sobre las formas de gobierno mencionados en el presente libro, y especialmente en este apéndice, parece conveniente hacer algunas consideraciones.
14. Utilidad concreta de los principios abstractos
Antes que nada, hagamos una observación. Los mencionados documentos enuncian, en especial, principios de naturaleza abstracta, y no pocas personas piensan hoy en día que las abstracciones no tienen ninguna utilidad en materia política, social o económica. En virtud de ello cuestionan o niegan a priori el alcance de los referidos documentos.
Ahora bien, al observar la realidad, aunque sea de modo sumario, se ve claramente que la verdad está precisamente en lo opuesto. Por ejemplo, a la hora de optar entre las tres formas de gobierno la presencia de principios de naturaleza abstracta ejerce en la mentalidad de la gran mayoría de nuestros contemporáneos una muy acentuada actuación, y en no raras ocasiones, incluso preponderante.
Así pues, podernos ver que:
* De las tres formas de gobierno —monarquía, aristocracia y democracia— es la monarquía pura aquella en la que mayor es la desigualdad entre quien ejerce el poder y aquellos sobre quienes lo ejerce. En ella, el monarca tiene la función de mandar, y a los demás les corresponde obedecerle.
* Cuando la monarquía coexiste con una aristocracia que la modera por encontrarse varias de las funciones del poder real en manos de los aristócratas, la desigualdad entre el Rey y sus súbditos se encuentra atenuada, ya que a algunos de ellos —a los aristócratas— les corresponde no sólo obedecer, sino también participar de algún modo en la regia potestad.
* En esta perspectiva, la desigualdad es aún menor cuando el poder del rey se ejerce acumulativamente con el de la aristocracia y el del pueblo, pues en ese caso también a éste último le compete ejercer una parcela del poder público, lo que está en consonancia con la democracia.
* En esta enumeración hay que considerar todavía la hipótesis de un Estado en que no les corresponda ni al rey ni a la aristocracia ningún poder público, o sea, un Estado cabalmente republicano. En él, la desigualdad política es ipso facto inexistente, al menos en teoría, [16] y los gobernantes elegidos por el pueblo deben ejercer el poder íntegramente ad mentem del electorado.
Ahora bien, son muchísimos los que determinan hoy su preferencia hacia una de esas formas de gobierno según un principio abstracto (condenado, por cierto, por San Pío X): el de que la monarquía e, implícitamente, también la aristocracia, son formas de gobierno injustas porque admiten la desigualdad política y social entre miembros de un país; lo que, a su vez, es consecuencia del principio metafísico de que toda desigualdad entre los hombres es intrínsecamente injusta.
15. La posición de los católicos ante las formas de gobierno
Confrontando estos principios radicalmente igualitarios con los textos pontificios y los de Santo Tomás antes citados, de ellos se concluye que dichos principios se oponen formalmente al recto modo de pensar que deben tener los católicos en esta materia.
En efecto, como enseñan los Pontífices, no sólo es la monarquía —e, implícitamente, la aristocracia— una forma de gobierno justa y eficaz para la promoción del bien común, sino que es la mejor de ellas, según las cristalinas enseñanzas de Pío VI y de acuerdo también con el gran Santo Tomás. [17]
De esto y de todo lo que anteriormente fue expuesto se deduce que:
* No puede ser objeto de reprensión el católico que, considerando las circunstancias concretas de su país, prefiera para éste la forma de gobierno republicana y democrática, pues no es injusta ni censurable en sí misma, sino, por el contrario, intrínsecamente justa y, conforme sean las circunstancias, puede producir eficazmente el bien común.
* Pero, según el recto orden de preferencias, el católico empeñado en mantener una impecable fidelidad a la doctrina de la Iglesia, debe admirar y desear más lo que es excelente que lo que es simplemente bueno; e, ipso facto, deberá sentirse especialmente agradecido a la Providencia cuando las condiciones concretas de su país permitan la mejor forma de gobierno que es, según Santo Tomás, la monarquía, o incluso clamen por ella. [18]
* En los casos en que un sano discernimiento de la realidad le muestre que el bien común de su país puede resultar favorecido con una juiciosa alteración de sus condiciones concretas, será digno de elogio que esté dispuesto a echar mano de medios legales y honestos para, dentro del cuadro de libertades del régimen democrático en el cual vive, persuadir al electorado de que modifique dichas condiciones concretas e instaure —o restaure, si es el caso— el régimen monárquico.
* Todo ello se deduce —como ya se ha dicho— de un principio moral más genérico: el de que todo hombre debe rechazar el mal, amar y practicar el bien, y reservar lo mejor de sus preferencias para lo que es excelente. Aplicar dicho principio a la elección de formas de gobierno, implica en rechazar todo desgobierno, anarquía y caos, aceptar las legítimas repúblicas democráticas o aristocráticas, y preferir decididamente la mejor forma de gobierno, que es la monarquía moderada, siempre que ésta —conviene repetirlo— sea adecuada para alcanzar el bien común. En el caso de que no lo sea a causa de las condiciones concretas del país, la implantación de ese bien más perfecto puede ser un acto de inconformidad con los designios de la Providencia motivado por una mera simpatía política.
* De cualquier forma, se concluye de lo anterior que el verdadero católico ha de tener una mentalidad política monárquica, que debe coexistir con un sólido y penetrante sentido de la realidad y de lo posible.
16. Proyección socio-cultural de la mentalidad política aristocrático-monárquica
Estos principios políticos se proyectan en la configuración de la sociedad, la economía y la cultura de un pueblo. Así pues, por la intrínseca y natural cohesión entre la política y esos diversos campos, la excelencia de cierto espíritu aristocrático-monárquico debe estar presente —siempre en la medida de lo posible— en todos los niveles de la sociedad, así como en todas las manifestaciones de la actividad de un pueblo, cualquiera que sea la forma de gobierno que éste adopte. Así por ejemplo, el respeto particularmente acentuado al padre en la familia, al maestro en la escuela, al profesor o rector en la Universidad, al propietario y a los directores en las empresas, etc., debe ser reflejo de ese espíritu aristocrático-monárquico, en todas las sociedades, aun cuando el Estado sea democrático.
De acuerdo con esta perspectiva, Pío XII enseñó que hasta en los propios Estados republicanos la sociedad debe tener ciertas instituciones genuinamente aristocráticas, y enalteció el papel de las familias destacadas que “dan el tono en el pueblo y en la ciudad, en la región y en el país entero.” [19] El añorado Pontífice, al dirigirse al Patriciado y a la Nobleza romana, tanto en las alocuciones pronunciadas durante la vigencia de la monarquía en Italia (de 1940 a 1946), como durante la república (desde 1947 hasta 1952 y en 1958), reafirmó la misma doctrina. Esto quiere decir que el cambio de forma de gobierno en nada disminuye la misión social de la aristocracia.
Sobre la relación entre la mentalidad aristocrático-monárquica y la cultura de un pueblo, conviene recordar que aquélla bien puede tener como expresión todo un arte, una literatura, en suma, un estilo de vida característicamente popular en lo que se refiere a los segmentos más modestos de una nación; o burgués y aristocrático, en lo que toca específicamente a cada una de esas categorías.
Los Estados y sociedades europeas anteriores a 1789 conocieron esas variantes. Cada una de ellas reflejaba a su modo la unidad y variedad del espíritu de la nación, el cual produjo, en cada uno de esos segmentos sociales, obras magníficas, celosamente guardadas en nuestros días, no sólo en manos de coleccionistas particulares, sino también en museos y archivos de primera categoría, ya sea tratándose, por ejemplo, de residencias y mobiliarios de familias que se mantenían con el producto del trabajo de sus propias manos, ya sea tratándose, naturalmente, de la producción cultural oriunda de estamentos superiores.
El arte popular de los periodos históricos anteriores a la era igualitaria... ¡Cuánto habría que decir de verdadero, de justo y hasta de emocionante en alabanza suya! Un arte y una cultura auténticas, aunque típicamente populares y adecuados a la condición popular, desagradan de tal modo al espíritu revolucionario de nuestro siglo que cuando circunstancias imprevistas de la economía moderna provocan una considerable mejora en las condiciones de vida de una familia o un grupo popular, el igualitarismo no procura que esta familia permanezca en su condición modesta, aunque mejorada, sino que trata invariablemente de presionarla para que emigre de inmediato hacia una condición social superior, para la cual muchas veces esta familia o grupo solo estarían preparados mediante largas décadas de perfeccionamiento personal. Así nacen las desproporciones y disparates nada raros en la categoría de los llamados parvenus.
Éstos no son sino algunos ejemplos, entre otros muchos, de la influencia de los principios abstractos sobre la historia de la inmensa área cultural que constituye el Occidente.
17. Legitimidad de los principios anti-igualitarios
Se ha analizado hasta aquí la oposición entre el igualitarismo radical, que influye en muchos de nuestros contemporáneos a la hora de elegir una forma de gobierno y la doctrina social de la Iglesia sobre ese tema. En realidad el mencionado igualitarismo es el principio que, a manera de un tifón o terremoto, mayores y más sensibles transformaciones ha producido en Occidente.
Cabe ahora decir algo sobre la legitimidad de los principios anti-igualitarios aplicados a las formas de gobierno; principios que son justos cuando, inspirados en la doctrina cristiana, no sólo se oponen al igualitarismo radical, sino que admiten y prefieren tanto las formas políticas como las sociales basadas en una armoniosa y equitativa desigualdad de clases.
En resumen, dichos principios reconocen antes que nada la igualdad entre todos los hombres en lo que atañe a sus derechos como tales; pero afirman también la legitimidad de las desigualdades accidentales que se establecen entre los hombres por las diferencias de virtud, dotes intelectuales, físicas, etc.; desigualdades que no existen únicamente entre individuos, sino también entre familias, en virtud del bello principio enunciado por Pío XII que no hacemos aquí sino recordar: “Las desigualdades sociales, también aquellas que van vinculadas al nacimiento, son inevitables. La benignidad de la naturaleza y la bendición de Dios sobre la humanidad iluminan y protegen las cunas, las besan, pero no las igualan.” [20]
También según dichos principios, las desigualdades tienden a perpetuarse y acendrarse a lo largo de las generaciones y de los siglos —sin caer con ello en la exageración—, dando origen incluso a una severa legislación consuetudinaria o escrita que pune con la exclusión de la Nobleza a quienes se hacen indignos de ella por cualquier título, y abre al mismo tiempo sus puertas para las élites análogas auténticamente tradicionales.
Así pues, siendo legítimas las desigualdades existentes entre las personas, familias y clases sociales, resulta fácil deducir la legitimidad y excelencia de las formas de gobierno en que dichas desigualdades naturales son preservadas y favorecidas de modo equilibrado y orgánico, es decir, la monarquía y la aristocracia, tanto en su forma pura como en la moderada.
18. Reflejos de la mentalidad política sobre los cuerpos sociales intermedios
Se ha considerado hasta aquí el complejo aunque bello tema de las formas de gobierno en varios de sus aspectos más importantes y, a manera de complemento, algunos reflejos de la mentalidad inherente a estas formas en la vida social, cultural y económica de las naciones. Cabría considerar también los reflejos de dicha mentalidad sobre los cuerpos sociales intermedios entre el Estado y el individuo, los cuales hacían de las naciones de la Europa pre-revolucionaria conjuntos pujantes de “sociedades orgánicas”; pero lo vasto y rico del tema impide que esto se haga en el presente libro.
Si todos nuestros contemporáneos tuvieran una noción exacta de lo que fueron una región, un feudo, un municipio, una gran entidad corporativa autónoma, etc., en el contexto de la “sociedad orgánica”, eso haría tanto que ganasen en claridad las premisas de muchos raciocinios sobre formas de gobierno como que ganasen en firmeza de rumbos y utilidad práctica las discusiones referentes al tema, a veces apasionadas, a veces somnolientas.
Las “sociedades orgánicas” constituyen, por cierto, un tema que está lejos de carecer de oportunidad, pues las elucubraciones e intentos hechos en el sentido de realizar una Europa aglutinada en un solo todo político-socio-cultural-militar-económico han dado lugar a la eclosión tanto de regionalismos como de centralismos exacerbados, los cuales, en los tumultuosos noticiarios de la prensa contemporánea, parecen otras tantas naves bogando en un verdadero piélago de indecisiones, como si fuesen embarcaciones sin brújula, timón ni lastre. De esta carencia fundamental les viene una lamentable fragilidad de ligazón entre sus varias partes, que amenaza al conjunto de descoyuntamiento y fin.
C — La Revolución Francesa: modelo prototípico de república revolucionaria
Se ha tratado aquí sobre la mentalidad monárquica. En oposición a ella, se puede concebir una mentalidad republicana, e incluso una mentalidad republicana revolucionaria, nacida de un movimiento revolucionario a favor de la república como fue, por ejemplo, la Revolución Francesa.
Para comprender bien en qué consiste esta mentalidad republicana revolucionaria, es preciso distinguirla de la del republicano que no la tiene; es decir, de aquel que, como se ha visto, acepta la forma de gobierno republicana para su país forzado por las circunstancias, pero tiene una mentalidad monárquica.
Es preciso, pues, considerar qué es la Revolución [21] y en qué se diferencia de la república, tomando fría y especulativamente este término en su sentido tomista, como una determinada forma legítima de gobierno. Esta distinción era tan clara en los tiempos de la Revolución Francesa, que muchos de los que cayeron al pie del Trono luchando heroicamente a favor de la monarquía francesa eran miembros de la famosa Guardia Suiza y, por tanto, ciudadanos de las repúblicas helvéticas. Al morir defendiendo el trono francés, no juzgaban éstos caer en contradicción por preferir para su pequeño país la forma de gobierno republicana, ni el rey de Francia juzgaba comprometer la solidez de su Trono al colocar entre sus más fieles guardias a quienes preferían la república para sus respectivos países.
A continuación se harán algunas consideraciones sobre la relación existente entre la Revolución y la forma de gobierno generada por ella: la república revolucionaria, la cual no debe ser confundida con la república no revolucionaria, forma de gobierno legítima descrita en documentos pontificios y en los escritos de Santo Tomás. Se verá también como a través de la actuación de los pseudo-moderados favorables a la Revolución se puede llevar a la opinión pública a aceptar esta república revolucionaria. Para ilustrar esta tesis se ha elegido un ejemplo histórico prototípico: la Revolución Francesa.
19. La Revolución en sus elementos esenciales
a) Impulso al servicio de una ideología
Es necesario, en primer lugar, distinguir en la Revolución dos elementos: una ideología, que tiene a su servicio un impulso.
Tanto en una como en el otro, la Revolución es radical y totalitaria. Como ideología, este totalitarismo radical consiste en llevar a las últimas consecuencias todos los principios constitutivos de su doctrina; como impulso, tiende invariablemente hacia la aplicación a los hechos, costumbres e instituciones de los principios revolucionarios en los cuales, a su vez, los respectivos elementos ideológicos están cabalmente aplicados a la realidad concreta.
El término final del impulso revolucionario puede definirse con estas palabras: alcanzarlo todo, ya y para siempre.
El hecho de que uno de los elementos esenciales de la Revolución sea un impulso no quiere decir que ella deba ser entendida como algo impulsivo en el sentido vulgar del término, es decir, como algo irreflexivo, movido por ansiedades y destemplanzas. Por el contrario, el revolucionario ejemplar sabe bien que encontrará con frecuencia ante sí obstáculos que no podrá apartar con el mero uso de la fuerza, y sabe también que muchas veces tendrá que contemporizar, ser flexible, retroceder o incluso hacer concesiones, so pena de sufrir humillantes y muy nocivas derrotas. Esto no obstante, todas esas marchas atrás, las hará para evitar males mayores. Tan pronto como las circunstancias se lo permitan, el revolucionario reanudará pertinazmente su marcha hacia adelante con la mayor celeridad posible, aunque también con toda la lentitud necesaria. [22]
La totalidad y radicalidad de la Revolución se deja también ver en el hecho de que ésta tiende a aplicar sus principios en todos los dominios del ser y del obrar de los hombres y sociedades. Esto resulta evidente siempre que se analizan las transformaciones sufridas por el mundo en los últimos cien años.
Libertad, Igualdad, Fraternidad. A esta trilogía la veremos ir transformando gradualmente a los individuos, familias y naciones. Casi no encontraremos un campo en el cual no se hallen de una u otra forma, aquí o allí, las huellas de los pasos victoriosos de uno u otro de los principios de la famosa trilogía; y, tomadas en consideración las reglas de prudencia arriba enunciadas, esta andadura revolucionaria ha tenido como resultado, de modo general, un avance a bien decir casi inalterable.
Así pues, considérense las transformaciones que ha ido sufriendo la familia en estos últimos cien años. La autoridad de los padres sufre un continuo ocaso: igualdad; el vínculo que une a los esposos va adelgazándose cada vez más: libertad. Analícese el ambiente de las aulas, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria o universitaria. Las fórmulas de respeto debidas por los alumnos al profesor son cada vez más reducidas: igualdad. Los propios profesores tienden a colocarse lo más posible al nivel de los alumnos: igualdad, fraternidad.
Análogas observaciones se podrían hacer en los más diversos campos: en las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre patrones y obreros, o entre miembros de la Jerarquía eclesiástica y fieles; y sería de nunca acabar si intentásemos presentar aquí una enumeración al menos remotamente completa de todas las transformaciones que se han operado en el mundo en virtud de la trilogía revolucionaria.
b) Un elemento más de la Revolución: su carácter multitudinario
Es la multitud; sí, la multitud incontable de los que —ora llevados por la convicción, ora por mimetismo, ora por el miedo a sufrir los implacables eslóganes de crítica con que los acribillaría el zumbido de los revolucionarios— promueven, o simplemente toleran, la ofensiva impune y avasalladora de la propaganda revolucionaria oral y escrita.
Si la revolución fuese simplemente una ideología con el impulso a su servicio, carecería de importancia histórica. Es el carácter multitudinario de la Revolución el factor más importante de su éxito.
20. La opinión de los católicos ante la Revolución Francesa: disensiones
Todo esto explica que, para la gran mayoría de las personas, la Revolución Francesa haya aparecido casi desde su origen sobre todo como una multitud psico-intoxicada por la trilogía revolucionaria y embriagada por el entusiasmo impulsivo desencadenado por dicha trilogía; una multitud que, ebria bajo este influjo quería llegar cuanto antes a las últimas consecuencias de la trilogía —léase a las consecuencias más violentas, más despóticas, más sangrientas— y que por eso quería y llevaba a cabo el derrocamiento de todo aquello que significara Fe, autoridad, jerarquía y categoría política, social o económica.
Así pues, la Revolución Francesa, en las últimas muecas de su fase más cruenta, después de haber destrozado las imágenes y los altares, cerrado las Iglesias, perseguido a los ministros de Dios, destronado y ejecutado al Rey y a la Reina, declarado abolida la Nobleza, aplicado la pena capital a incontables miembros de esta clase y alcanzado su meta de implantar un mundo nuevo “en todo, ya y para siempre”, estaba a punto de realizar lo que muy característicamente escribiera Diderot, uno de sus más destacados precursores: “Sus manos, tejiendo las entrañas del sacerdote, harían con ellas una cuerda para el último de los reyes”. [23]
a) Diversos modos de considerar la Revolución Francesa por parte de los católicos
Es comprensible que, delante de la pluralidad de facetas que presenta el fenómeno revolucionario —el caos revolucionario—, para muchos saltase más a la vista el primer aspecto de la Revolución Francesa —su aspecto global— que el aspecto exclusivamente “benigno” y “equitativo” de su trilogía, o que el aspecto únicamente subversivo, sanguinario y fanático que también se podía entrever en las ambigüedades de dicha trilogía.
No es, pues, de extrañar que, delante de este cuadro, un gran número de católicos se preguntara qué debían pensar en cuanto tales respecto a la Revolución Francesa.
Unos, distinguiendo entre la doctrina revolucionaria —expresada en la ambigua trilogía— y los hechos a que dio origen, tendían a aceptar como verdadera tan sólo la interpretación benévola que a esta trilogía se podía dar, y dicha actitud los convertía en simpatizantes de la Revolución Francesa, aunque fueran críticos categóricos —y algo indolentes— de los crímenes cometidos por ella.
Otros la veían, sobre todo, como causa infame de las crueldades e injusticias que acabamos de enumerar, daban a la trilogía revolucionaria la interpretación altamente desfavorable a que también se presta, y denunciaban a dicha revolución como el fruto criminal de una conjuración satánica, urdida y puesta en marcha para moldear a los individuos, a las naciones y a la propia Civilización Cristiana, que hasta hace poco los regía, según el espíritu y la máxima del primer revolucionario, que osó bramar en las inmensidades celestes su “¡non serviam!” [24]
 |
|
Asalto del Palacio de las Tullerías, el 10 de agosto de 1792. Museo de Versalles |
 |
|
Ejecución en la guillotina, en la Plaza de la Revolución. Museo Carnavalet, París |
Según quienes así analizaban la Revolución Francesa, la única actitud posible del católico ante esa rebelión era responder proclamando el grito de fidelidad de los Ángeles de luz, seguidores de San Miguel: “¿Quis ut Deus?”; y, de modo análogo a como ellos hicieron en el Cielo, hacer en la Tierra un proelium magnum, disolviendo los antros tenebrosos en que la revolución se urdía, castigando con las más severas penas a sus responsables, destrozando sus falanges de conspiradores, eliminando sus “conquistas” pseudo beneméritas, volviendo a levantar los altares, reabriendo los templos, colocando de nuevo las imágenes, restableciendo el culto, restaurando el Trono, la Nobleza y todas las formas de jerarquía y autoridad; reanudando, en fin, el hilo de los acontecimientos históricos que la ignominia revolucionaria había interrumpido y desviado torpemente de su curso.
b) La Revolución Francesa vista por Pío VI
Considérese el análisis de una grandeza sobrenatural y profética que hizo Pío VI de la Revolución Francesa en la alocución pronunciada a propósito de la decapitación de Luis XVI:
“Por una conspiración de hombres impíos, Luis XVI, rey cristianísimo, fue condenado a la pena capital, y la sentencia fue ejecutada.
“Brevemente os recordaremos qué sentencia fue aquella, cuál fue el motivo de su condenación: dicha sentencia fue dictada por la Convención Nacional sin ninguna autoridad, sin ningún derecho; ésta, en efecto, una vez abolida la forma de gobierno monárquica, que es la mejor, había colocado todo el poder público en las manos del pueblo. (...)
“La parte más feroz de este pueblo, no contenta con rechazar la autoridad de su rey, como quisiera además arrancarle la vida, ordenó que fuera juzgado por sus propios acusadores y por quienes habían manifestado abiertamente una disposición hostil hacia él. (...)
“Celebrando la desaparición del Trono y el derrumbamiento del Altar como un triunfo suyo [de Voltaire], ensalzan el renombre y la gloria de los escritores impíos como si de generales de un ejército victorioso se tratara; y ocurrió entonces que, después de haber arrastrado para su partido a una gran multitud del pueblo con estos ardides, para seducirla más y más en todas las provincias de Francia con sus promesas, o más bien para engañarla, encontraron aquel pomposo nombre de libertad y convocaron a todos para tomarlo por sublime emblema y bandera. Esta es, sin duda, aquella libertad filosófica que tiene por finalidad corromper los espíritus, depravar las costumbres, y subvertir las leyes y el orden de todas las cosas. (...)
“Tras esta ininterrumpida serie de impiedades que tuvo inicio en Francia, ¿para quién no estará completamente claro que debe imputarse al odio a la religión el papel principal en esas maquinaciones, por las cuales es ahora toda Europa atormentada y conmovida? Y, por consiguiente, ¿quién podrá negar que fueron la causa de la muerte del mismo Luis XVI? (...)
“¡Ah Francia!; ¡ah Francia!; llamada por nuestros predecesores espejo de toda la Cristiandad y sustentáculo inconmovible de la Fe, porque en el fervor para con la Fe cristiana y en la devoción a la Sede Apostólica no vas detrás de ninguna otra nación, sino que las precedes a todas. ¡Cuán contraria nos eres hoy! ¡Cuán hostil es tu espíritu hacia la verdadera religión! (...)
“¡Ah, una vez más, Francia! Tú pedías para ti un rey católico, puesto que las leyes fundamentales del reino impedían que no lo fuera; y he aquí que ahora que lo tenías, precisamente porque era católico lo has matado!” [25]
Aquí el fenómeno revolucionario es visto en su conjunto: la ideología, el impulso, las multitudes innumerables que llenaban calles y plazas, los tramadores impíos y ocultos, así como las metas radicales y últimas que atrajeron a los revolucionarios desde el comienzo hasta el fin, y que, en este terrible fin dejaban ver, por detrás de las fórmulas iniciales, a veces zalameras, las intenciones últimas según las cuales caminaba cada vez menos veladamente la Revolución en su totalidad.
c) Connivencia de los “moderados” con la radicalidad de la Revolución
Esta manera de ver la Revolución no impide que quepa dentro el fenómeno revolucionario una distinción entre éste o aquél de sus matices. Así pues, no es posible identificar a los feuillants del comienzo de la Revolución —monárquicos liberales que, en comparación con los entusiastas incondicionales del Antiguo Régimen, hacían en cierta forma el papel de revolucionarios— con los girondinos. En efecto, estos últimos eran, en la mayor parte de los casos, propugnadores de una república contraria al Clero y a la Nobleza, pero partidaria de la conservación de un régimen socio-económico liberal que salvase del ciclón la libre iniciativa, la propiedad privada, etc. La posición girondina lo tenía todo para parecer radicalmente revolucionaria no sólo a los contra-revolucionarios definidos (emigrados, chouans y otros guerrilleros a favor de la Corona) sino también a los feuillants; sin embargo despertaba, por otro lado, la cólera de los ultra-intransigentes de la Montaña, los cuales no sólo defendían la abolición de la monarquía y la persecución radical y cruenta del Clero y de la Nobleza, sino que muchas veces miraban también con ojos amenazadores aquellas fortunas que sobresalían en la clase burguesa.
Analizando de uno a otro extremo esta sucesión de matices —desde los feuillants, hasta los miembros del Comité de Salvación Pública y sus hordas de admiradores— se ve que cada uno de los matices o etapas de la andadura revolucionaria parece marcadamente izquierdista con relación al matiz o etapa precedente y ultraconservadora con relación al matiz o etapa siguiente. Así ocurrió hasta que la Revolución llegó a su último aliento, exhalado en 1795, cuando ya estaba moribunda: la revolución comunista de Babeuf, a cuya izquierda no se puede concebir sino el caos y el vacío, y a cuya derecha el babeufista imaginaba ver todo aquello que le había precedido.
El modo de considerar la Revolución distinguiendo en ella diversos matices presupone, implícita o explícitamente, que esta distinción solo sea válida cuando se juzga el fenómeno revolucionario tomando en consideración que hasta en la mente de sus más favorables analistas, al mismo tiempo que había reales designios de moderación, había, contradictoriamente, indulgencias inexplicables y a veces hasta claras simpatías para con los crímenes y los criminales de la Revolución.
Esta presencia simultánea a lo largo de las diversas etapas de la Revolución de tendencias a la moderación y condescendencias revolucionarias en la mentalidad de los “moderados” llevó a Clemenceau —uno de los más fogosos apologistas del fenómeno revolucionario— a rechazar las acusaciones de contradictoria que a ella se le hacían afirmando sumariamente que “la Revolution est un bloc” [26], en el cual las fisuras y contradicciones no pasan de ser meras apariencias; es decir, la Revolución —fruto de una miscelánea de propensiones, doctrinas y programas— no puede ser ni alabada ni censurada si se la identifica tan sólo con uno de sus matices o etapas, en vez de considerarla bajo este aspecto de miscelánea que salta a la vista.
La expresión de Clemenceau podrá parecer atrayente a muchos espíritus, pero describe aún de forma insuficiente la realidad histórica. En efecto, dentro de esta aparente mezcla de espíritus inconexos se hace notar un principio ordenativo de capital importancia: desde los primeros momentos hasta casi Babeuf, cada etapa de la Revolución pretende al mismo tiempo destruir y conservar algo del viejo edificio socio-político-económico anterior a la reunión de los Estados Generales. Se puede y se debe admitirlo, pero con la reserva de que el fermento destructor actúa en cada etapa con mayor eficacia, seguridad en sí mismo e ímpetu de victoria que la tendencia conservadora.
En realidad, esta última se muestra casi siempre intimidada, insegura y minimalista en lo que desea conservar, y concesiva de buen grado en lo que está de acuerdo en inmolar. En otras palabras, un mismo fermento trabaja de comienzo a fin cada una de esas etapas —de esos matices— en el sentido de convertirla en un hito pasajero hacia la capitulación global. En consecuencia la Revolución ya al nacer se encontraba entera, como el árbol está entero en su semilla. Fue precisamente este fermento lo que vio con lucidez el inolvidable Pontífice Pío VI, él mismo prisionero y después mártir de la saña revolucionaria, en 1799.
Doscientos años después de la Revolución Francesa, las consultas realizadas por la televisión para averiguar qué piensan los franceses contemporáneos de la culpabilidad del Rey y de la Reina [27] llevan a admitir que muchos de nuestros coetáneos —incluso los no franceses— aun ven a la Revolución como “un bloc”, a la Clemenceau.
La ejecución de los regios esposos en 1793, considerada en sí misma, presumiblemente sería desaprobada por muchos de quienes aún hoy manifiestan su apoyo a ella. Sin embargo, dentro el exuberante conjunto de los aspectos y contra-aspectos del huracán revolucionario, esas mismas personas apoyan los mencionados regicidios por considerarlos el único medio de salvar la Revolución, sus “conquistas”, sus “actos de justicia”, las esperanzas alocadas que despertaba; todo ese “bloque” confuso y efervescente, en fin, de ideologías, aspiraciones, resentimientos y ambiciones que eran, en cierto sentido, el alma de la Revolución. Dichas personas prolongan hasta nuestros días esa especie de “familia de almas” que ve como un acto de justicia la ejecución del débil y bondadoso rey Luis XVI, y de María Antonieta.
Cierto es que buena parte de los partidarios contemporáneos del regicidio, sorprendentemente numerosos, no encajaría adecuadamente en ninguno de los matices de la Revolución Francesa, pues representan un etapa aun más avanzada del proceso revolucionario, diversa de las anteriores, pero no por eso desvinculada los matices que se manifestaron doscientos años antes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los ecologistas intransigentes, a los cuales les parece injusto que se mate un pájaro o un pez, pero no les causa indignación —al contrario, lo aprueban taxativamente— que hayan sido condenados a muerte Luis XVI y su encantadora esposa, María Antonieta.
Sobre esta última —austríaca de nacimiento, pero tan impregnada del espíritu y cultura francesa que incontables franceses y no franceses han admirado en ella, hasta los días de hoy, una personificación en grado insuperable de las cualidades que caracterizan a Francia— escribió con penetración el conocido historiador inglés Edmund Burke:
“Hace ya dieciséis o diecisiete años que vi en Versalles a la Reina de Francia, entonces Delfina; seguramente nunca posó en este orbe —el cual casi no parecía tocar— una visión más deleitable. La vi poco encima del horizonte, adornando y alegrando la elevada esfera dentro de la cual comenzaba a moverse, centelleante como el lucero del alba, llena de vida, esplendor y alegría.
“¡Oh, qué revolución! ¡Y qué corazón debería tener para contemplar sin emoción semejante elevación y caída! Mal podía soñar —cuando ella añadía motivos de veneración a mi entusiasmado, distante y respetuoso amor— que se vería obligada a mostrar el agudo antídoto contra la calamidad que llevaba escondido en su seno; mal podía imaginarme que habría de vivir para ver caer semejantes desgracias sobre ella en una nación de hombres galantes, en una nación de hombres de honor y de caballeros. Yo pensaba que cien espadas habrían de saltar de sus vainas para vengar aunque fuera una mirada que amenazara insultarle.
“Pero la época de la caballería ha pasado ya. Le ha sucedido la de los sofistas, economistas y calculistas; y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre. Nunca, nunca más, veremos aquella generosa lealtad al rango y al sexo débil, aquella ufana sumisión, aquella obediencia dignificada, aquella subordinación del corazón, que mantenía vivo, incluso dentro de la propia servidumbre, el espíritu de una exaltada libertad. ¡La inapreciable gracia de la vida, la pronta defensa de las naciones, el cultivo de sentimientos varoniles y de empresas heroicas han desaparecido! Han desaparecido aquella sensibilidad de los principios, aquella castidad del honor que sentía una deshonra como si fuera una herida, que inspiraba coraje al mismo tiempo que mitigaba la ferocidad, que ennoblecía todo lo que tocaba, y bajo la cual el propio vicio, al perder todo su aspecto grosero, perdía la mitad de su maldad.’’ [28]
Señalar y describir los nexos que, por encima de los siglos, vinculan a la Gironda, a la Montaña, o incluso al babeufismo, con ciertas modalidades de ecología constituiría una tarea demasiado amplia y sutil como para caber en la presente obra. Mencionemos, únicamente de paso, que más de uno de nuestros contemporáneos ha señalado en esa posición extremista del ecologismo y de otras corrientes afines una metamorfosis del comunismo aparentemente “eutanasiado” en la difunta URSS y países satélites.
21. León XIII interviene
Todas esas consideraciones, tan familiares para muchos lectores contemporáneos, lo son mucho menos para otros a causa del efecto lenitivo que el olvido y el tiempo han hecho caer sobre las personas, sus doctrinas, sus corrientes de pensamiento, sus disputas y su historia.
Era necesario recordar todo esto para comprender la situación ante la cual se encontró el Papa León XIII cuando puso en marcha la política llamada del ralliement, e intentó unir en torno a sí a los católicos divididos en su modo de valorar el fenómeno revolucionario.
Desde 1870 Francia vivía bajo un régimen republicano. En aquel año comenzó la III República, la cual se consolidaría en 1873 con la negativa de la Asamblea Nacional a restaurar en el trono al pretendiente legítimo, el Conde de Chambord, descendiente del rey Carlos X. El régimen republicano entonces instaurado se mostró, a partir de la dimisión del General Mac-Mahon en 1879, cada vez más claramente inspirado en los principios revolucionarios y anti-católicos que habían dado origen a la Revolución Francesa.
¿Sería posible que el Vaticano entrara en armonía con dicho régimen? ¿O significaría esto lo mismo que establecer un concordato con Satanás? Esta fue la tremenda pregunta a la que León XIII tuvo que dar respuesta cuando ascendió en 1878 al Solio Pontificio.
Había entonces entre los católicos interminables polémicas que no se restringían a un carácter meramente doctrinal o histórico. El punto de divergencia estaba en el modo de juzgar a la Revolución Francesa, especialmente en su política religiosa.
Existían católicos inflexibles en la defensa en su integridad de los derechos secularmente reconocidos a la Iglesia por la tradición nacida de San Remigio y de Clodoveo. Además de estos católicos inmóviles en sus posiciones religiosas y contrarrevolucionarias, estaban aquellos que daban un atemperado apoyo a la política anti-religiosa de la Revolución, y consideraban que su posición expresaba el verdadero pensamiento de los revolucionarios feuillants, o de una parte de los girondinos. Otros sentían una afinidad mayor con la más audaz política anti-religiosa de las corrientes izquierdistas de la Gironda. Sin embargo, casi ningún católico aplaudió los extremos anti-religiosos de la Montaña.
En muchos casos, a esta distribución de tendencias en materia de política religiosa le correspondía otra análoga en materia estrictamente política. A la extrema derecha se encontraban los católicos favorables a la monarquía del Antiguo Régimen y a la restauración monárquica en la persona del pretendiente legitimista, el Conde de Chambord. Eran de algún modo los continuadores de aquellos de quien Talleyrand decía, con intenciones manifiestamente de caricaturizar, que de la Revolución lo rechazaban todo porque “nada habían aprendido, nada habían olvidado.” [29]
Por su parte, los “moderados” de la Revolución en materia religiosa lo eran también, muy frecuentemente, en materia política. Su monarquismo era afín a su catolicismo: aspiraban a que se mantuviera una religión pálida, así como una monarquía desvaída.
Estaban también los adeptos de una forma de gobierno claramente republicana, consonante con un Estado completa o casi completamente separado de la Iglesia. Se trataba de republicanos que se tenían a sí mismos por moderados, distinguiéndose en ello de los republicanos, menos numerosos, que se consideraban hijos espirituales de la Montaña.
Esos “montañeses” del siglo XIX eran en general de un agresivo ateísmo, así como de un republicanismo radical. Cabe citar una vez más aquí a Clemenceau: “Desde la Revolución estamos en estado de rebeldía contra la autoridad divina y humana, con la cual ajustamos, de un solo golpe, una cuenta terrible el 21 de Enero de 1793 [fecha de la decapitación de Luis XVI].” [30]
La República francesa que León XIII encontró delante de sí vivía del apoyo político de estos partidarios de un laicismo de Estado radical, y también de el de católicos timoratos que juzgaban seguir una acertada política al ponerle buena cara a la República, e incluso a algunas exigencias del laicismo de Estado, siempre que éste no continuase, a cambio, su creciente hostilización contra la Iglesia.
Olvido del pasado —incluso de la monarquía católica tal como había nacido en la consagración de Clodoveo—, indiferencia malhumorada ante el destino de la Nobleza, resignada y sonriente acogida de las conquistas laicas ya establecidas: éste sería el precio a pagar —imaginaban esos católicos llamados centristas— para conseguir de la República la garantía de unas condiciones mínimas de existencia y un futuro despreocupado para una Iglesia ágilmente flexible en la conducción de su política.
León XIII, al ascender al Solio Pontificio, decidió hacer suya esta política. Para ello, además de pagar el mencionado precio, sacrificó el apoyo que podría obtener de aquellos católicos que, en el plano político, se mantenían fieles a la monarquía legitimista del Conde de Chambord, y, en el plano religioso, reclamaban para la Iglesia todos o casi todos los derechos que la Revolución le había arrancado. Dichos católicos nostálgicos de la estrategia política de Pío IX eran los más fervorosos, los más entusiastas del Papado, los más intransigentes en la defensa de los dogmas.
La política específica de León XIII traía consigo el desaliento y, por tanto, la disminución del apoyo de esas falanges de valientes que habían sufrido de la Revolución todo género de persecuciones y perjuicios con el corazón alegre de sacrificarse por el Altar y por el Trono, por Dios y por el Rey.
En compensación, León XIII no sólo ganaba el aplauso de muchos católicos que no estaban al tanto de la interacción entre los grandes problemas temporales y espirituales, sino también el de los católicos acomodaticios.
“¿El juego valía la vela?”, era lo que muchos se preguntaban.
 |
|
Una dolorida queja en el ocaso de un Pontificado inolvidable: “Sería para ‘Nos, llegados ya al atardecer de la vida, un dolor y una amargura demasiadamente grandes ver evaporarse, sin dar fruto, todas nuestras benévolas intenciones respecto a la nación francesa y su gobierno, a los cuales fiemos dado Nos reiterados testimonios, no sólo de Nuestras más delicadas atenciones, sino también de Nuestro eficaz y particular afecto.” (Carta de León XIII a Emile Loubet, Presidente de la República francesa, junio de 1900) |
León XIII decidió demostrar que sí. Con el brindis de Argel [31] y la encíclica Au milieu des sollicitudes puso rumbo clara y directamente hacia la acomodación que —como subrayó cuidadosamente— no implicaba en renunciar a ninguno de los principios de Fe y moral enseñados por él o por sus predecesores.
Como era de prever, las discusiones entre católicos crecieron en frecuencia e intensidad, precisamente sobre si le era lícito a un católico ser republicano. León XIII definió la doctrina de la Iglesia a este respecto, pero el vocerío de las discusiones obnubiló la claridad de visión de muchos de los que polemizaban. Aparecieron así entre los católicos varias posiciones erróneas, algunas de las cuales el propio León XIII y más tarde San Pío X habrían de corregir.
Al resolver en tesis la cuestión de la posición de los católicos ante las formas de gobierno, León XIII no llegó a trazar en toda la medida de lo posible la distinción entre la república revolucionaria, nacida de la Revolución Francesa, y la forma de gobierno republicana considerada exclusivamente en sus principios abstractos, y eventualmente legítima de acuerdo con las circunstancias inherentes a cada país.
De tal vez una preocupación en León XIII por ser circunspecto, resultó en gran parte la confusión en todo el asunto. [32]
Así, pasaron a ser menos frecuentes de lo que sería de desear en el panorama político francés los católicos que, aunque estaban decididos a aceptar sin escrúpulos de conciencia la forma de gobierno republicana con tal que se demostrase que era necesaria al bien común, en consecuencia de la doctrina y del espíritu de la Iglesia preferían como ideal la forma de gobierno monárquica, templada con cierta participación de la aristocracia y del pueblo en el poder público.
En cambio los católicos partidarios de la forma de gobierno republicana se fueron haciendo cada vez más frecuentes, movidos mucho menos por la convicción de que la república era necesaria para Francia que por el falso principio de que la igualdad es la suprema regla de la justicia en las relaciones humanas; de ahí que les pareciera que solamente la democracia y, en consecuencia, la república íntegra realizaba entre los hombres la justicia perfecta dentro del cuadro de una moral perfecta: precisamente el error condenado por San Pío X en Notre charge apostolique. [33]
Este desenlace no se dio sólo en Francia, sino también en todo Occidente. Dichas discusiones repercutieron en el mundo entero y, naturalmente, causaron divisiones y confusiones entre los católicos de los más variados países; divisiones que en parte aún subsisten, como subsiste aún la gran ilusión del radicalismo igualitario, implacablemente anti-monárquico y anti-aristocrático.
La intención que ha animado la elaboración de este apéndice ha sido la de colaborar para que, a la luz de los documentos pontificios, la claridad de visión y la unión de los ánimos en esa materia ganen algún terreno. “Dilatentur spatia veritatis” [34], es lo que deben anhelar todos los corazones sinceramente católicos; y, en consecuencia, ‘‘dilatentur spatia caritatis.” [35]
NOTAS
[1] Pii VI Pont. Max. Acta, vol II, p. 17.
[2] ASS XIV [1881] 5.
[3] ASS XVIII [1885] 162, 174.
[4] ASS XXIV [1891-92] 523.
[5] AAS II [1910] 618-619.
[6] AAS XXV [1933] 262.
[7] Discorsi e Radiomessaggi, vol. VI, pp. 238,240.
[8] Discorsi e Radiomessagi, vol. X, p. 381.
[9] AAS V [I963] 276.
[10] Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum lI — Constitutiones, Decreta, Declarationes. Typis Polyglottis Vaticanis, 1974, pp. 801-802, 803.
[11] Libro I, cap. II.
[12] Fiel discípulo del renombrado P. Santiago Ramírez O.P., su maestro de Filosofía Escolástica, ha publicado más de 250 libros y artículos sobre temas filosóficos y teológicos. Entre los primeros se destacan: Temas-clave de Humanismo Cristiano y Estudios de Antropología Teológica.
El P. Victorino Rodríguez, O.P., actualmente Prior del convento de Santo Domingo el Real, de Madrid, fue profesor en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, y Catedrático en la Pontificia Universidad de dicha ciudad. Es actualmente profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, miembro de la Real Academia de Doctores de la misma ciudad, y de la Pontificia Academia Romana de Teología.
[13] Santo Tomás de Aquino, El Régimen Político, Introducción, versión y comentarios de Victorino Rodríguez O.P., Fuerza Nueva Editorial, Madrid, 1978, pp. 37-39.
[14] Con respecto al término democracia, aclara el P. Victorino Rodríguez O.P.: “Este sentido peyorativo de la democracia en esta obra De Regimine Principum es mantenido en los comentarios a los libros de la Ética y de la Política de Aristóteles, donde se le llama también gobierno ‘plebeyo’, gobierno ‘popular’, gobierno ‘de los pobres’, en el que la mayoría numérica de los ciudadanos se impone sobre la minoría más calificada y consiguientemente, la oprime injustamente (de ahí el sentido peyorativo de esta democracia). (...) Sin embargo, en la Suma Teológica, cuando se hace alusión a las formas de gobierno (v. gr. I-II, 95,4; II-II, 61, 2) solamente la tiranía aparece como forma incorrecta de gobierno, no la oligarquía ni la democracia, que pueden ser más o menos correctas” (op. cit., pp. 31 y 33).
[15] Op. cit., pp. 61 y 63.
[16] Cfr. Capítulo VII, 6 c.
[17] Otro Doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, afirma el elevado grado de perfección de la monarquía como forma de gobierno, por ser más conforme con el orden de la Creación: “Entonces, Dios, queriendo hacer buenas y bellas todas las cosas, redujo su multitud y distinción a una perfecta unidad; y, por así decirlo, las dispuso todas en monarquía, haciendo que todas las cosas dependan entre sí y todas de Él, que es el Soberano Monarca. Redujo todos los miembros a un cuerpo, bajo una cabeza; con varias personas forma una familia; con varias familias una ciudad; con varias ciudades una provincia; con varias provincias un reino; y somete todo un reino a un solo rey.” (Traité de l’amour de Dieu, in Oeuvres completes de Saint Francois de Sales, Librairie de Louis Vives, París, 1866, 3ª ed., t. I, p. 321).
[18] “Casi todos los autores escolásticos antiguos y modernos, junto con un número ingente de otros autores no escolásticos afirman que la monarquía moderada es la forma que debe ser preferida en abstracto; aunque algunos autores de hoy dicen que, en abstracto, ninguna forma debe ser preferida a otra.” (P. Irineo González Moral, S. J., Philosofiae Scholasticae Summa, BAC, Madrid, 1952, v. III, pp. 836-837).
[19] Cfr. Capítulo V, 1, 10.
[20] PNR 1942, p. 347.
[21] Sobre el sentido de la palabra Revolución, véase Capítulo V, 3 b (nota).
[22] Una descripción sintética y expresiva de esa flexibilidad táctica de la Revolución puede encontrarse en las siguientes palabras de Mao Tse-Tung: “Si el enemigo ataca, retrocedo. Si el enemigo retrocede, lo persigo. Si el enemigo para, lo atormento. Si el enemigo se reagrupa, me disperso” (apud Pierre Darcourt, Mao le maquisard, in “Miroir de l’Histoire”, nº 267, marzo de 1972, p. 98).
[23] Les Eleuthéromanes, apud Hippolyte Taine, Les Origines de la France contemporaine, Robert Laffont, 1986, p. 165.
[24] Sobre el carácter satánico de la Revolución Francesa afirma el Cardenal Billot: “El carácter esencialmente antirreligioso, la impiedad del principio del liberalismo quedará patente a los ojos de cualquiera que reflexione sobre el hecho de que dicho liberalismo fue propiamente el principio de la Gran Revolución, de la cual se dice con razón que presenta tan expresamente, tan visiblemente un carácter satánico que la distingue desde ya de todo aquello que se vio en tiempos pasados.
“‘La Revolución Francesa en nada se asemeja a aquello que se vio en los tiempos pasados. Ella es satánica en su esencia (De Maistre, Du Pape, Discours peliminaire).’
‘“Hay en la Revolución Francesa un carácter satánico que la distingue de todo lo que se ha visto, y tal vez de todo lo que se verá (ídem, Considerations sur la France, c. 5)’” Card. Luis Billot, Les principes de 89 et leurs conséquences, Téqui, París, p. 30).
[25] Pii VI Pont. Max. Acia, Typis S. Congreg. de Propaganda Fide, Romae, 1871, vol. II, pp. 17, 25-26, 29-30, 33.
[26] La Revolución es un bloque. Apud François Furet, Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Revolution Francaise, Flammarion, París, 1988, p. 980.
[27] El día 12 de diciembre de 1988 la televisión francesa reconstituyó el proceso de Luis XVI, dando a los telespectadores la oportunidad de pronunciar su sentencia. Más de 100.000 personas se manifestaron: un 55,5% votaron a favor de la absolución, un 17,5% a favor del exilio y un 27% a favor de la condena de muerte.
Poco tiempo después, el 3 de enero del año siguiente, otro programa de televisión repitió el proceso de María Antonieta en presencia de los más competentes historiadores y especialistas. Esta vez no se pidió a los telespectadores que se pronunciaran a favor o en contra de la condenación a muerte, sino simplemente a favor o en contra de la culpabilidad de la Reina. Un 75% de los espectadores la consideraron inocente y el 25% restante, culpable.
[28] Reflections on the Revolution in France in Two Classics of the French Revolution, Anchor Books — Doubleday, New York, 1989, p. 89.
[29] Apud Jean Orieux, Talleyrand ou le Sphinx incompris, Flammarion, París, 1970, p. 638.
[30] Apud Cardenal Louis Billot, Les principes de 89 et leurs conséquences, p. 33.
[31] En noviembre de 1890 la escuadra del Mediterráneo ancla en el puerto de Argel. El cardenal Lavigerie, Arzobispo de aquella ciudad y una de las principales figuras con que contaba León XIII para realizar su política de ralliement en Francia, ofrece a los oficiales un banquete en su residencia. El Almirante Duperré, comandante de la escuadra, es recibido al son del cántico revolucionario Marsellesa —aún no reconocida por la flor y nata del monarquismo francés como Himno Nacional— tocado por los alumnos de los famosos Pères Blancs, religiosos que se dedicaban al apostolado en Argelia.
A los postres, el Cardenal se pone en pie. Sus invitados le imitan. El brindis consiste en la lectura de un texto preparado con anterioridad. Tras saludar a las personalidades presentes, el Cardenal pasa a hacer una exhortación a favor de que aceptada la forma de gobierno republicana, aseverando que “cuando la voluntad de un pueblo se ha manifestado claramente, y —como ha proclamado últimamente León XIII— una forma de gobierno nada tiene en sí misma de contrario a los únicos principios que pueden hacer vivir las naciones cristianas y civilizadas”, esa forma de gobierno debe merecer una “adhesión sin reservas”.
Cuando el Cardenal terminó la lectura del brindis, los oficiales por él invitados, en su gran mayoría monárquicos, quedaron estupefactos y en silencio, sin aplaudir. Todos se sentaron nuevamente. El cardenal se volvió entonces al Almirante y le preguntó: “Almirante, ¿no respondéis al Cardenal?”. El Almirante Duperré, un viejo bonapartirsta, dijo únicamente: “Bebo a la salud de Su Eminencia el Cardenal y del clero de Argelia”.
Esta actitud del Cardenal, aunque contaba con la aprobación y el apoyo de León XIII, repercutió muy desfavorablemente en los medios monárquicos y católicos de Francia, y hasta entre el propio episcopado francés, del cual Mons. Lavigerie no recibió el apoyo deseado (Cfr. Adrien Dansette, Histoire Religieuse de la France contemporaine—sous la troisiéme République, Collection L’Histoire, Flammarion, París, 1951, pp. 129-131).
[32] En sus diversas enseñanzas sobre formas de gobierno, no se abstuvo León XIII de considerar las circunstancias concretas en que se encontraba la Francia de su tiempo; por el contrario, mostró de un modo más o menos taxativo su convicción de que la república era una forma capaz de promover el bien común de la Francia de entonces. El Pontífice dejó en evidencia, además, su convencimiento de que la mayor parte de los líderes republicanos no hostilizaba la Iglesia propiamente por animadversión contra ella, sino únicamente por un sentimiento de inconformidad con los ataques que los numerosos católicos dedicados a la causa monárquica hacían contra la república.
En esta perspectiva, con tal que el Romano Pontífice, seguido por fieles cada vez más numerosos, se reconciliase seriamente con la república, los líderes de esta última inaugurarían recíprocamente una política de conciliación con la Iglesia.
Los hechos no justificaron las esperanzas de León XIII. Así lo reconoció éste amargamente en su carta al entonces Presidente de Francia, Emile Loubet, en Junio de 1900: “Hemos querido, Sr. Presidente, abriros Nuestra alma, confiando en que —con la nobleza de vuestro carácter, vuestra elevación de miras y el deseo sincero de pacificación religiosa con el que os sabemos animado— tomaréis a pecho el poner en acción la influencia que vuestra alta posición os da para apartar cualquier causa de nuevas perturbaciones religiosas. Sería para Nos, llegados ya al atardecer de la vida, un dolor y una amargura demasiadamente grandes ver evaporarse sin dar fruto todas Nuestras benévolas intenciones respecto a la nación francesa y su gobierno, a los cuales hemos dado testimonios reiterados no solo de Nuestras más delicadas atenciones, sino también de Nuestro eficaz y particular afecto” (apud Emmanuel Barbier, Historie du Catholicisme Liberal et du Catholicisme Social en France, L’Imprimerie Yves Cardonet, Bordeaux, 1924, t. II, p. 531).
Igualmente, en una carta escrita al Cardenal François Richard, Arzobispo de París, el veintitrés de diciembre del mismo año, a propósito de la persecución llevada a cabo por el Gobierno de aquel país contra las congregaciones religiosas, el Pontífice manifestó su decepción por el fracaso de la política del ralliement.
“Desde el comienzo de Nuestro Pontificado, no hemos omitido ningún esfuerzo para realizar en Francia esta obra de pacificación que le habría proporcionado ventajas incalculables, no solamente en el ámbito religioso sino incluso en el civil y político. No hemos retrocedido ante las dificultades, ni hemos cesado de dar a Francia particulares pruebas de deferencia, solicitud y amor, contando siempre con que respondería como conviene a una nación grande y generosa.
“Sentiríamos un dolor extremo si, llegados al atardecer de Nuestra vida, nos encontrásemos desengañados en esas esperanzas, frustrados en el precio de nuestras paternales solicitudes y condenados a ver luchar las pasiones y los partidos con más encarnizamiento en el país que amamos, sin poder medir hasta donde irán sus excesos ni conjurar las desventuras que todo hemos hecho para impedir, y cuya responsabilidad anticipadamente nos declinamos” (Actes de León XIII, Maison de la Bonne Presse, París, t. VI, pp. 190-191).
Así pues, numerosos católicos continuaron viendo con aprensión la política seguida por el famoso Pontífice en relación a Francia por juzgar que la mayoría de los republicanos estaba imbuida de los errores doctrinales que habían heredado de la Ilustración: el igualitarismo radical y la fobia contra la Iglesia católica de raíz deísta o atea.
No habrían de ser las démarches de sentido pacificador de León XIII rumbo a la república las que habrían de desmovilizar a la gran mayoría de los republicanos en relación a la Iglesia; y, de hecho, la ofensiva republicana continuó encendida contra ella bajo el reinado de San Pío X.
Al estallar la I Guerra Mundial, los franceses de todas las corrientes religiosas y políticas establecieron la Union Sacrée contra el invasor. De ahí provino una tregua en los conflictos político-religiosos que se prolongó en cierta forma después de la victoria de las armas aliadas. Se deja de tratar aquí de los hechos siguientes, para no extender excesivamente la materia.
[33] Cfr. apartado A 4 de este mismo apéndice.