|
Hoy publicamos cuatro
clichés, dos de los cuales reproducen obras de arte del siglo XV y, los
otros dos, obras de nuestros días.
Los dos cuadros del siglo
XV son obra de Giovanni da Fiesole, el famoso Fra Angélico, y
representan la Anunciación de la Virgen y Santo Domingo en oración,
respectivamente.
La obra de metal es del
artista Hermann Breucker, y también tiene como tema la
Anunciación. La escultura de Albert Wider, otro artista
contemporáneo, representa a San Benito, patriarca de los monjes de
Occidente.
* * *
 Dado que nuestra sección
es eminentemente comparativa, entremos en [la] materia comparando las
dos anunciaciones. Dado que nuestra sección
es eminentemente comparativa, entremos en [la] materia comparando las
dos anunciaciones.
La famosa escena de la
aparición del Arcángel San Gabriel a la Virgen fue una hora de gracia
para la humanidad. Se abrió el cielo que la culpa de Adán había cerrado,
y de él un espíritu de luz y pureza descendió, trayendo consigo un
mensaje de reconciliación y paz. Este mensaje estaba dirigido a la más
bella, noble, gentil y bondadosa criatura nacida de la raza de Adán. Una
vez presentes las dos personas, se estableció un diálogo. Sabemos por el
Evangelio cuál era la elevación y la inefable sencillez de las palabras
pronunciadas en aquel momento. Al tratar un tema así, la tarea del
artista consiste en expresar en los rostros, las actitudes, los gestos,
la atmósfera, los colores y las formas, los valores morales del
incomparable acontecimiento.
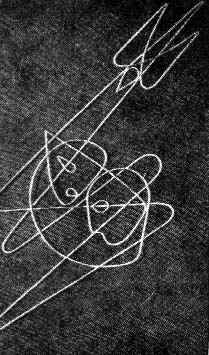 Si
tuviéramos impresión en colores [N.C.: “Catolicismo” era impreso
entonces en blanco y negro], nuestros lectores podrían sentir mejor
cuanto Giovanni da Fiesole fue feliz en este objetivo. La nobleza propia
de la naturaleza angélica, su luz, su fortaleza delicada y totalmente
espiritual, su inteligencia y su pureza, se reflejan admirablemente en
la figura tan expresiva de San Gabriel. Nuestra Señora es menos etérea,
menos ligera, menos impalpable, casi se podría decir. Y con razón,
porque es una criatura humana. Sin embargo, hay algo angelical en toda
la compostura de la Reina de los Ángeles. Y su fisonomía supera en
espiritualidad, nobleza y candor a la del propio emisario celestial.
Habiendo descrito así a cada uno de los personajes, consideremos la
actitud de uno y otro. El Ángel es superior a la Virgen por naturaleza.
Pero la Virgen es superior al Ángel por su santidad, y por su
incomparable vocación de Madre de Dios. De ahí la alta dignidad que
expresan tanto la Virgen como el Ángel, y también la veneración
recíproca con la que se hablan. Pero esta actitud tiene otra razón más
profunda. Dios, que es invisible, manifiesta su presencia en la luz
sobrenatural que parece irradiar de ambos personajes y comunica a toda
la naturaleza el esplendor de una alegría pura, tranquila y virginal.
Casi se siente la temperatura más suave, la brisa más ligera y
aromática, la alegría que impregna todo el ambiente. ¿Cómo pintar mejor
un momento de gracia? Con un profundo sentido de las cosas, Fra Angélico
supo encontrar las líneas y los colores necesarios para expresar todo el
contenido teológico y moral del mil veces famoso episodio evangélico.
Pero su cuadro es más que eso: vale por una predicación, porque forma,
eleva y anima hacia el bien a quienes la contemplan. Si
tuviéramos impresión en colores [N.C.: “Catolicismo” era impreso
entonces en blanco y negro], nuestros lectores podrían sentir mejor
cuanto Giovanni da Fiesole fue feliz en este objetivo. La nobleza propia
de la naturaleza angélica, su luz, su fortaleza delicada y totalmente
espiritual, su inteligencia y su pureza, se reflejan admirablemente en
la figura tan expresiva de San Gabriel. Nuestra Señora es menos etérea,
menos ligera, menos impalpable, casi se podría decir. Y con razón,
porque es una criatura humana. Sin embargo, hay algo angelical en toda
la compostura de la Reina de los Ángeles. Y su fisonomía supera en
espiritualidad, nobleza y candor a la del propio emisario celestial.
Habiendo descrito así a cada uno de los personajes, consideremos la
actitud de uno y otro. El Ángel es superior a la Virgen por naturaleza.
Pero la Virgen es superior al Ángel por su santidad, y por su
incomparable vocación de Madre de Dios. De ahí la alta dignidad que
expresan tanto la Virgen como el Ángel, y también la veneración
recíproca con la que se hablan. Pero esta actitud tiene otra razón más
profunda. Dios, que es invisible, manifiesta su presencia en la luz
sobrenatural que parece irradiar de ambos personajes y comunica a toda
la naturaleza el esplendor de una alegría pura, tranquila y virginal.
Casi se siente la temperatura más suave, la brisa más ligera y
aromática, la alegría que impregna todo el ambiente. ¿Cómo pintar mejor
un momento de gracia? Con un profundo sentido de las cosas, Fra Angélico
supo encontrar las líneas y los colores necesarios para expresar todo el
contenido teológico y moral del mil veces famoso episodio evangélico.
Pero su cuadro es más que eso: vale por una predicación, porque forma,
eleva y anima hacia el bien a quienes la contemplan.
Antítesis chillona de
todo esto es la Anunciación moderna. Si un débil mental o un enfermo con
mucha fiebre divagara sobre la Anunciación, tal vez la concebiría así.
La extravagancia en extremo, la falta de los valores más rudimentarios,
la ausencia de toda expresión, ya no digamos elevada o sobrenatural,
sino simplemente equilibrada y sana, todo en fin se combina para hacer
de la obra moderna la antítesis brutal y chocante de la pintura del
siglo XV. Esta es una maravilla de la espiritualidad y la fe. La otra es
el producto de una mentalidad que sólo puede ver la materia, de una
psicología cerrada a lo sobrenatural, de un temperamento que se complace
en horizontes sin belleza, sin nobleza, sin nada de lo que es para la
alma luz, oxígeno, vida, esperanza de eternidad.
En su discurso del 24 de
mayo de 1953, el Santo Padre definió el llamado espíritu moderno como “el
pensamiento materialista trasladado a la acción”. El arte del que
tenemos aquí una muestra es el pensamiento materialista transpuesto en
arte.
* * *
 Consideremos ahora el
cuadro que representa a Santo Domingo. Los elementos espirituales, en el
traslucen admirablemente. Es más un retrato del alma que del cuerpo. El
esfuerzo del pensamiento, es decir, la aplicación a la lectura, la
tensión serena pero fuerte del trabajo intelectual, la expresión
fisonómica de quien comprende y se deleita en ello, todo en fin se
expresa aquí con una discreción, una intensidad, una veracidad sin
igual. Y aún hay otros rasgos del alma que brillan: el ánimo y el vigor
del espíritu juvenil, el equilibrio, el candor, la piedad y la templanza
del perfecto religioso. Frente a esta otra obra maestra del siglo XV,
consideremos la estatua en el siglo XX. Ciertamente, tal comparación
muestra diferencias considerables, derivadas de varios factores: a) los
recursos de la pintura y la escultura son diferentes; b) los talentos y
temperamentos de los artistas también son distintos; c) finalmente, el
espíritu de los dos personajes, Santo Domingo y San Benito, tampoco es
el mismo. Pero ¿hay un choque, una oposición, un contraste violento? En
absoluto. ¿Es la escultura de A. Wider digna de los reproches que
hicimos a la obra de H. Breucker? No. Consideremos ahora el
cuadro que representa a Santo Domingo. Los elementos espirituales, en el
traslucen admirablemente. Es más un retrato del alma que del cuerpo. El
esfuerzo del pensamiento, es decir, la aplicación a la lectura, la
tensión serena pero fuerte del trabajo intelectual, la expresión
fisonómica de quien comprende y se deleita en ello, todo en fin se
expresa aquí con una discreción, una intensidad, una veracidad sin
igual. Y aún hay otros rasgos del alma que brillan: el ánimo y el vigor
del espíritu juvenil, el equilibrio, el candor, la piedad y la templanza
del perfecto religioso. Frente a esta otra obra maestra del siglo XV,
consideremos la estatua en el siglo XX. Ciertamente, tal comparación
muestra diferencias considerables, derivadas de varios factores: a) los
recursos de la pintura y la escultura son diferentes; b) los talentos y
temperamentos de los artistas también son distintos; c) finalmente, el
espíritu de los dos personajes, Santo Domingo y San Benito, tampoco es
el mismo. Pero ¿hay un choque, una oposición, un contraste violento? En
absoluto. ¿Es la escultura de A. Wider digna de los reproches que
hicimos a la obra de H. Breucker? No.
Por el contrario, esa
estatua expresa con gran propiedad, precisión y fuerza la idea que se
puede tener del Patriarca de los Monjes de Occidente: modelo de
gravedad, de austeridad, de tranquilidad varonil, de profundo
recogimiento, de elevada sabiduría. Nadie puede negar que esta escultura
responde satisfactoriamente a las exigencias de un arte auténtico y de
una piedad ortodoxa y equilibrada.
* * *
 ¿Estamos en contra de lo
“moderno”? Por esta palabra se entiende lo que no sólo es propio sino
típico de nuestra época, algo que: a) es inherente a ella; b) la
distingue del pasado; c) la distinguirá del futuro. Ahora, en materia de
arte —y en muchas otras— una hábil, pertinaz y omnímoda propaganda está
inculcando cada vez más un cierto espíritu de materialismo, de
sensualidad, de delirante extravagancia. El estilo animado por este
espíritu preside la construcción o reconstrucción de ciudades enteras,
marca en todo el mundo el aspecto exterior y la decoración interior de
la mayoría de los nuevos edificios de gran, mediana o incluso pequeña
importancia, exhibe sus producciones en las exposiciones universales de
arte, etc., etc. Contra esto, el “hombre de la calle” contemporáneo
reacciona instintivamente, pero con ligereza. De modo que este espíritu
ya es o va camino de ser el estilo de nuestro siglo, por lo que se
diferencia de los anteriores y, si Dios quiere, de los posteriores. Si a
esto y sólo a esto se le llama moderno, si ser moderno es aceptar la
marca, el estigma del materialismo, no sólo del materialismo burdo,
sino del materialismo “moderado” con todos sus colores y matices,
entonces es innegable que somos antimodernos por ser católicos. ¿Estamos en contra de lo
“moderno”? Por esta palabra se entiende lo que no sólo es propio sino
típico de nuestra época, algo que: a) es inherente a ella; b) la
distingue del pasado; c) la distinguirá del futuro. Ahora, en materia de
arte —y en muchas otras— una hábil, pertinaz y omnímoda propaganda está
inculcando cada vez más un cierto espíritu de materialismo, de
sensualidad, de delirante extravagancia. El estilo animado por este
espíritu preside la construcción o reconstrucción de ciudades enteras,
marca en todo el mundo el aspecto exterior y la decoración interior de
la mayoría de los nuevos edificios de gran, mediana o incluso pequeña
importancia, exhibe sus producciones en las exposiciones universales de
arte, etc., etc. Contra esto, el “hombre de la calle” contemporáneo
reacciona instintivamente, pero con ligereza. De modo que este espíritu
ya es o va camino de ser el estilo de nuestro siglo, por lo que se
diferencia de los anteriores y, si Dios quiere, de los posteriores. Si a
esto y sólo a esto se le llama moderno, si ser moderno es aceptar la
marca, el estigma del materialismo, no sólo del materialismo burdo,
sino del materialismo “moderado” con todos sus colores y matices,
entonces es innegable que somos antimodernos por ser católicos.
Pero si se tiene en
cuenta que, al margen de esta pésima corriente, nuestro siglo tiene
artistas animados por otro espíritu, y si se entiende que todo lo que es
contemporáneo, sea cual sea su inspiración, es moderno, no podemos ser
antimodernos porque no somos idiotas. Pues otro calificativo no
merecería quien, en el océano de la producción cultural del siglo XX,
juzgara preconcebidamente malo, indistintamente malo, lo creado por los
hijos de la luz y las obras en las que se aprecia la influencia del
espíritu neopagano, es decir, del espíritu de las tinieblas.
* * *
De estas dos acepciones
de “moderno”, ¿cuál es la más verdadera? Es un problema de palabras. Sin
embargo, una cosa es positiva: si el estilo materialista no debe
llamarse “moderno”, hay que darle otro nombre, porque todavía no ha
aparecido. Y esta denominación debe tener en cuenta que la corriente
“moderna” contiene no sólo los ingredientes materialistas de los que
hemos hablado, sino también los elementos gnósticos y satanistas de que
tan bien ha tratado nuestro brillante colaborador Cunha Alvarenga.
Dar un nombre a esta
corriente es una tarea interesante, para la que invitamos la sagacidad
de nuestros lectores.
Sin embargo, lo más
urgente no es esto. El “hombre de la calle” del siglo XX aún no se ha
adherido a lo “moderno” en el fondo de su alma. Preservémosle de esta
desgracia. Así seremos “modernos” en el sentido de que actuaremos de
acuerdo con los problemas y peligros de nuestro siglo.
Es lo que intentamos
hacer en este periódico, entre el estruendo de muchos aplausos y el
gruñido sordo y furioso de algunos odios, pero seguros, en todo caso, de
cumplir con un deber sagrado.

|