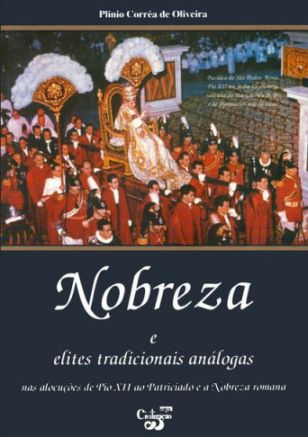|
Plinio Corrêa de Oliveira
El espíritu del Evangelio: colaboración entre las camadas sociales harmonicamente desiguales y no a la lucha de clases
|
|
|
Principales trechos del discurso del profesor Plinio Corrêa de Oliveira en la presentación de su libro sobre la Nobleza y las élites análogas, en Washington
El día 28 de septiembre 1993, fue presentada por la TFP norteamericana en el prestigioso hotel Mayflower, de Washington, la edición en inglés del libro del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, "Nobleza y élites tradicionales análogas —Un tema que ilumina la Historia social americana". Cerca de 900 personas llenaban el lujoso salón del Mayflower para oir a destacadas personalidades de la vida norteamericana . El acto contó con la presencia de la Archiduquesa Mónica de Austria, Duquesa de Santangelo, y del Duque de Maqueda. El discurso fue leído por el presidente de la TFP de los EEUU, Mr. Raymond Drake.
Desigualdades armónicas ...Dos marcos simétricos definen el asunto. Es verdad que la desigualdad debe tener unos límites. También la igualdad debe así mismo tenerlos. Muy sumariamente expuesto el tema, séame permitido decir que los límites de la desigualdad vienen trazados por la propia naturaleza humana. Es decir, por ser naturalmente inteligentes y libres, todos los hombres tienen una dignidad común que hace de ellos los reyes del Universo. Bajo ese punto de vista, todos los hombres son iguales. Y lo que reduzca en el hombre, de cualquier modo, esa dignidad fundamental y nativa, esa igualdad natural y radical, lo mutila. amezquina y ofende. Como corolario de lo que acaba de ser dicho, todos los hombres son iguales en el derecho a la vida, a la constitución de una familia sobre la cual ejerzan su autoridad, en el derecho al fruto de su propio trabajo, y en el derecho a que su salario sea suficiente para proporcionarle, a él y a los suyos, habitación digna y segura, alimentación suficiente y saludable, recursos para garantizar a sus hijos instrucción conveniente, etc.... En otros términos, hay cualidades fundamentales que ponen en plan de igualdad a todos los hombres. Pero ocurre que, además de esas cualidades básicas, los hombres están dotados de otras innumerables cualidades, que varían entre sí, casi al infinito. Y así, la propia igualdad natural y legítima suele ser el punto de partida de desigualdades legítimas, que están también en el orden natural de las cosas. Tan numerosas son, y tan diferentes, que sería interminable intentar enumerarlas. Se añade a eso que dichas diversidades naturales son aún frecuentemente acentuadas por las circunstancias de la vida, por el mayor o menor empeño que el hombre pone en aprimorarlas etc. Ahora bien, ¿son legítimas esas desigualdades? ¿Están de acuerdo con el bien común? Argumentan los opositores Se diría a primera vista que tales desigualdades son ilegítimas. En efecto, todo cuanto hace sufrir a los hombres es rechazado por su propia naturaleza. El dolor no es sino un síntoma que recuerda al hombre la contradicción entre las exigencias de su naturaleza y la situación en que, por una u otra razón, se encuentra en ese momento. Ahora bien, dado el pecado original, las desigualdades habitualmente hacen sufrir a quien es inferior. Se diría que hay en el hombre una tendencia a clamar continuamente contra todo y todos los que le son superiores. En consecuencia, la humanidad entera gime bajo el peso sólido e incesante de las desigualdades. Por tanto, hay que suprimirlas, he ahí la gran meta de la evolución y del progreso. Este sería entonces el gran ideal de la marcha ascendente de los hombres. Marx, Lenín, Stalin no tuvieron meta más radical. ¿Y las élites? En esa perspectiva, la humanidad no tendría peor enemigo que ellas. Pues ¿qué sería una élite sino una banda de malhechores conjugados para acumular, en provecho propio, bienes de todo tipo que corresponderían a todos? Por más que sean rudimentarios estos argumentos, se encuentran sin embargo como leitmotiv en la médula de todas las oposiciones a las desigualdades. Cabe, pues, analizarlos.
Misión de las élites en favor del bien común Sin duda alguna, a las élites les compete una misión en favor del bien común. Pues, si existen, deben estar dispuestas al sacrificio que esa tarea exige, y al aprimoramiento que el perfecto cumplimento de esa tarea impone. Sería absurdo imaginar que el orden natural de las cosas creadas por Dios tuviese por únicos beneficiarios a gozadores empeñados tan sólo en utilizar, para su exclusivo provecho, bienes cuya carencia tendiese a crear una desdicha y una miseria universales. Por otra parte, si el progreso constituye una marcha ascensional, sólo puede realizarse con los sacrificios que las ascensiones exigen, ya sea en el orden de los bienes del alma, ya sea en los del cuerpo. Y mover ascensionalmente a toda la humanidad no se concibe sin un doloroso esfuerzo, al cual gran parte —la mayor parte— de los hombres es más o menos indiferente. Es necesario que ese inmenso esfuerzo ascensional conjunto sea realizado en escala nacional así como en escala regional, o incluso simplemente en escala familiar o individual, por individuos o grupos especialmente bien dotados en el orden de la naturaleza y de la gracia. Es necesario que esos individuos o grupos deseen intensamente la propia perfección, así como la perfección de todo cuanto les rodea, de suerte que sean las grandes fuerzas propulsoras del aprimoramiento individual y del progreso social. En una palabra, ellos son el fermento, y los restantes son la masa. Imaginar que el fermento es el adversario de la masa porque se distingue de ella, porque camina más deprisa en el sentido ascensional, porque eleva aquello en donde actúa, en suma, porque le sirve de propulsor y de estímulo; imaginar que la masa sufre al verse así superada y elevada, es combatir el progreso, quitarle la fibra a la evolución, paralizar la vida, imponer a todos los hombres el tormento del tedio, del ocio, de la inutilidad. Estas reflexiones se apoyan en las enseñanzas del Divino Maestro, cuando, para hacer comprender a los hombres la misión primordial del clero en la Iglesia, les dijo: "Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, con qué se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelabro, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos" (Mt. 5,13-16). Los que sueñan con la existencia, en el orden temporal, de hombres preeminentes que no iluminen ni salen, y que por eso mismo no dejen ver su superioridad y colaboren necesariamente con la inercia, hacen el juego de las tinieblas y no el de la luz. Los miembros de las élites son por excelencia los beneméritos de la sociedad. Tales consideraciones dejan patente no sólo la conveniencia, sino también la necesidad de las figuras preeminentes, para el bien común. Y deshacen una impresión falsa que los espíritus superficiales se han formado a veces sobre la situación de esas figuras. En la apariencia, la vida es para ellas un continuo deleite. Un gran científico, un orador notable, un economista célebre, en fin, cualquier hombre que se destaque por el éxito con que aplica su talento en los campos más arduos, más delicados o más complejos de la actividad humana, fácilmente se hace remunerar de modo más compensatorio que sus compañeros de envergadura moral o intelectual menor. Fácilmente, también, esos hombres que descuellan por sus talentos o virtudes tienden a formar entre sí grupos sociales más ilustres. Y, como consecuencia, disponen para sí y para los suyos de recursos económicos más abundantes. Quien los ve piensa: son unos vividores. En realidad, son por excelencia los trabajadores, o sea, los que emplean en el respectivo trabajo la mayor suma de cualidades intelectuales. Trabajando más, ellos dan más; y dando más, naturalmente reciben más que el común de los hombres. En resumen, son ellos los beneméritos por excelencia. Una clase social superior a las demás: fruto del orden natural Por todo lo que fue dicho, es natural que ellos tiendan a formar así una clase superior a las demás. Y de ese modo, por análogos sucesos, se constituye una escalera social, para gran ventaja de la colectividad. En los diferentes escalones de esa escalera se disponen las diversas élites. La metáfora es corriente y además también expresiva: son auténticas escaleras los elementos constitutivos de una sociedad formada según el orden natural de las cosas. Papel capital de la familia Se equivocaría quien supusiese que tales escaleras se constituyen exclusivamente de notabilidades individuales. El hombre es, por naturaleza, miembro de una familia. Y donde está el gran hombre, con él está su familia. Así, los escalones de las diversas escaleras sociales están constituidos generalmente por familias, cuyos miembros son solidarios entre sí tanto en la grandeza cuanto en la mediocridad o en la oscuridad. "Ubi tu Gaius et ego Gaia", decía la ceremonia del matrimonio romano. Y esa solidaridad natural se proyecta através de las generaciones. La gloria de un hombre benemérito se transmite. con el nombre, a toda su descendencia. Y el portador, por vía de descendencia, de un nombre ilustre, cargará consigo algo de ilustre encuanto esa descendencia se prolongue através de los decenios, quizá de las centurias. En efecto, si, en determinadas circustancias, se explica que el recuerdo de una acción benemérita se apague con el tiempo, igualmente se explica que, en otras circustancias, el nombre unido a hechos célebres, practicados por toda una sucesión de personas famosas, a justo título se haga inmortal. Fundar una ciudad es una acción que tiene siempre algo de insigne. Participar de las primeras generaciones, cuyo valor aseguró a esa ciudad algunas décadas o incluso siglos de prosperidad, de prestigio y de fuerza, confiere algo particularmente insigne a los nombres de las familias que participaron en tal labor. Pero proyectar el prestigio, la fama, la cultura y la riqueza de una ciudad, de manera que ella se vuelva ilustre en el mundo entero, a lo largo de los milenios, es más que insigne: es glorioso. Diciéndolo, pensamos por ejemplo en Roma, ciudad reluciente de las más diversas modalidades de gloria, a lo largo de incontables siglos. Haber sido uno de los fundadores de Roma, pertenecer a una de las familias que, conservando su identidad através de los tiempos, actuó de modo insigne para que Roma acabase siendo una de las capitules del mundo —y ella aún lo es— costituye algo glorioso, como sucede con ciertos vinos que, a lo largo de los años, no hacen sino mejorar. Viejos nombres, viejas ciudades, viejos hechos, viejas estirpes, viejas grandezas: cuánto crece el brillo de la palabra viejo, que tantos despreciaron locamente en la recién extinguida era de la modernidad, pero cuya fascinación los hombres sienten de nuevo, en la aurora perturbada y extraña de la pos-modernidad. La transmisión hereditaria de los méritos, de las glorias y de los títulos A esta altura de nuestras reflexiones, ¡qué vana parece la objeción anti-tradicionalista contra la transmisión hereditaria de los méritos, de las glorias y de los títulos acumulados en el pasado! El hecho de que un general o un diplomático haya salvado de la ruína a su país puede hacer merecer a ese bienhechor público una señal honrosa, de gratitud nacional —argumentan ciertos anti-tradicionalistas. Pero el bien practicado por el padre no puede de ningún modo probar que el hijo tenga idénticas cualidades. Luego, la transmisión al hijo, de honras que sólo el padre mereció, pero no el hijo, es contraria a la justicia.... Según esa teoría, nada más normal que ver al padre ilustre tener un hijo oscuro y pobre. Este modo de pensar hiere en sus cimientos la institución de la familia. El noble impulso del desvelo paterno lleva al buen padre a querer dejar a su hijo, cuando haya cruzado los umbrales de la muerte, una situación proporcionada a la del progenitor. Si el padre consagró toda su vida en favor del bien común, es natural que espere de la gratitud pública que asegure a su hijo una situación proporcionada a todo cuanto él dejó de ganar para servir mejor a la patria. La gratitud es una virtud que, en la esfera privada, pasa normalmente del padre al hijo. Y si un hombre de fortuna fue eximiamente tratado en su vejez por un enfermero dedicado, es incomprensible que el anciano no deje a su enfermero un legado proporcionado. ¿Los grandes hombres no son, en cierto sentido, los grandes enfermeros del país? ¿Y no debe este último, a tales grandes hombres o a sus descendientes, por sus grandes beneficios, un gran legado, señal de su justa gratitud? Una grande, virtuosa y duradera familia: una de las obras más insignes que le es dado al hombre hacer La esposa también tiene derecho a la gratitud que el esposo insigne merece del país, por su acción desvelada, infatigable, atenta, para que los hijos reciban una formación verdaderamente cristiana y para que, a su vez, ellos la transmitan auténticamente a su descendencia. La esposa y los hijos son verdaderos partícipes de la vida del padre, de sus méritos y de los premios correspondientes. Así también, lo son de las honras a que él tenga derecho. Fundar una grande, virtuosa y duradera familia: he aquí una de las obras más eminentes que le es dado hacer al hombre.
Dinastías de reyes, de aristócratas, de burgueses y de obreros No se piense que, al tejer estas consideraciones, tengo en vista exclusivamente a las familias de alta categoria social o incluso solamente las Casas reinantes. En realidad, incluso a las familias más modestas les están abiertas las puertas de acceso a esa despretensiosa mas genuína gloria. Desde la Revolución Francesa, el mundo asistió, imbécilmente alegre, cuando no absurdamente esperanzado, a la destrucción en masa de las "dinastías" grandes y pequeñas, tanto de zares como de mujiks, de aristócratas como de burgueses o de obreros, en el Occidente cristiano. Tal destrucción se dio de modo tan despiadado y sistemático, que muchos de nuestros contemporáneos no tienen ni idea de lo que esto fue en el pasado, o sea, durante la Edad Media y los Tiempos Modernos. En este largo periodo histórico, la robustez de la institución familiar la dotaba de una cohesión que llevaba a la mayor parte de sus miembros a trabajar en una misma actividad económica. Esto hacía con que, en ciertas regiones, determinados oficios pasasen a ser, por la costumbre, privilegios de ciertas familias. El oficio de relojero podría ser citado entre muchos. En cada oficio, el éxito industrial y comercial de la profesión dependía de factores que sólo la admirable cohesión familiar hacía posible. Así, entre establecimientos "parientes" de la misma rama, era punto de honra que no existiese un mutuo combate tantas veces verificado hoy, sino una colaboración económica, técnica o empresarial. Los casamientos de familia unían esas grandes estructuras de producción o comercio, de forma a volver aún más solidarias las distintas ramas. Y así por delante. Todo esto hacía de cada rama una vasta unidad, que de esta forma se agrandaba. Conozco el caso de un ilustre escritor de nuestros días que, al ser tratado como Monsieur de... por un interlocutor que lo imaginaba noble, retrucó con rapidez: "No soy noble. Conozco los orígenes más remotos de mi familia, que es una pequeña familia de secular tradición militar, y puedo informarle que, desde Carlomagno hasta mi padre, ella dio militares a Francia." Dinastías de Reyes, de grandes, de medios y de pequenos señores, dinastías de magistrados, de burgueses, de campesinos, de soldados y de marineros. La Francia de entonces casi podría ser definida como un conjunto de dinastías. Tal es la imagen de un país en el cual la institución familiar proyecta su luz hasta en los más humildes rincones. ¡Quién no siente la belleza y la fuerza de una organización así, en la cual, a decir verdad, todo son élites, o por lo menos hay élites en todos los estamentos sociales!...
Amor a la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Élites, organización familiar perfecta, amor intenso entre los cónyugues, entre estos y los hijos, y, por fin, de los hijos entre sí, son cualidades eximias. No obstante de nada sevirán si, como base de ellas, no hay en todas las almas el amor a la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Con tal amor todo conseguiremos, aunque nos pese el fardo sagrado de la pureza y de otras virtudes, los ataques y los escarnios incesantes de los enemigos de la fe, las traiciones de los falsos amigos. Los más robustos cimientos de la Civilización Cristiana están en que todos los hombres ejerciten generosamente el amor a la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Que a ello nos ayude María, y habremos reconquistado para su Divino Hijo el Reino de Dios, hoy tan tambaleante en el corazón de los hombres. |
|