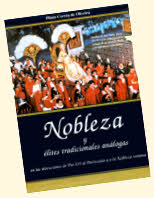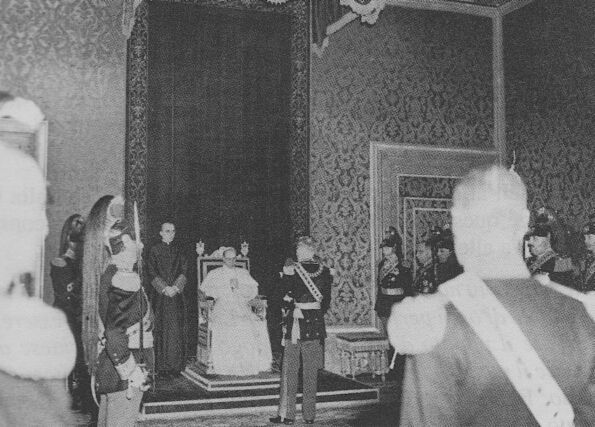|
|
Plinio Corrêa de Oliveira Nobleza y élites tradicionales análogas en las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana
|
NOTAS ● Algunas partes de los documentos citados han sido destacadas en negrita por el autor. ● La abreviatura PNR seguida del número de año y página corresponde a la edición de las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana publicadas por la Tipografía Políglota Vaticana en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitá Pió XII cuyo texto íntegro se transcribe en Documentos I. ● El presente trabajo ha sido obtenido por escanner a partir de la segunda edición, de octubre de 1993. Se agradece la indicación de errores de revisión. DOCUMENTOS IAlocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana
Alocución de 8 de enero de 1940[1]Al reunirse en torno de Nos en el comienzo del nuevo año, han querido el Patriciado y la Nobleza romana ofrecernos un doble don: el gratísimo don de su presencia y, al mismo tiempo, el de sus filiales felicitaciones, adornadas como con una flor por el testimonio de su tradicional fidelidad a la Santa Sede, de la cual, amados hijos e hijas, han sido prueba una vez más las devotas y elocuentes palabras recientemente pronunciadas por vuestro insigne portavoz. Nos habéis proporcionado así una muy deseada ocasión para confirmar y aumentar por nuestra parte la alta estima que esta Sede Apostólica siempre ha tenido para con vuestra ilustre clase, sin dejar jamás de manifestarla abiertamente. Con ese aprecio vibra la historia de los pasados siglos. No pocos de quienes en este momento Nos circundan llevan apellidos que se entrelazan desde hace siglos con la historia de Roma y del Papado, en sus días luminosos y en los oscuros, en la alegría y en el dolor, en la gloria y en la humillación, sostenidos por el íntimo sentimiento que brota de la profundidad de una Fe heredada de sus abuelos junto con la sangre, sobreviviente a todas las pruebas y tempestades y dispuesta a volver a tomar el sendero de la casa del Padre si pasajeramente se desvía de él: El esplendor y la grandeza de la Ciudad Eterna refleja y refracta sus rayos sobre las familias del Patriciado y de la Nobleza romana. Los nombres de vuestros antepasados están indeleblemente grabados en los anales de una Historia cuyos hechos han tenido gran parte, a muchos títulos, en los orígenes y desarrollo de tantos pueblos de nuestra actual civilización. Si bien es verdad que sin el nombre de Roma y de sus nobles estirpes no se podría escribir la historia profana de muchas naciones, reinos y coronas imperiales, [no lo es menos que] los nombres del Patriciado y de la Nobleza romana se repiten aún con mayor frecuencia en la historia de la Iglesia de Cristo, la cual alcanza su más alta grandeza, por encima de toda gloria natural, en su Cabeza visible, cuya sede, por benigna disposición de la Providencia, se halla sobre las orillas del Tíber. En esta selecta asamblea, Nuestros ojos ven en torno a Nos, como viva imagen de vuestra fidelidad al Pontificado Romano y de la continuidad que como gloriosa herencia de vuestras Familias os honra, la presencia simultánea de tres generaciones. En aquellos de vosotros que lleváis la frente coronada de nieve o de plata, saludamos Nos los muchos méritos adquiridos en el largo cumplimiento del deber que habéis venido a depositar, como trofeos de victoria, en homenaje al único verdadero Señor y Maestro, invisible y eterno. Pero la mayoría de los que estáis ante Nos, [os encontráis] animosos en la flor de la juventud o en el esplendor de la virilidad, con aquel vigor de energías físicas y morales que os prepara para dedicar vuestras fuerzas a la defensa e incremento de toda buena causa y os da el deseo de ello. Nuestra predilección, sin embargo, se inclina hacia la serena y risueña inocencia de los pequeños, últimos en haber llegado a este mundo, en quienes el espíritu del Evangelio Nos induce a ver los primeros bienaventurados en el Reino de Dios; admiramos en ellos su ingenuo candor, el puro y vivo fulgor de sus miradas, reflejo angelical de la limpieza de sus almas. Son inocentes, están aparentemente indefensos; pero en el encanto de la ingenuidad con que agradan no menos a Dios que a los hombres, ocultan un arma que saben ya manejar como el joven David su honda: la tierna arma de la oración; mientras en la aljaba de su voluntad, todavía frágil pero ya libre, guardan una maravillosa flecha, instrumento futuro y seguro de la victoria: el sacrificio. A esta exuberancia de edades varias que Nos gozamos de reconocer en vosotros, fieles custodios de tradiciones caballerescas, no dudamos Nos — por el contrario, de ello estamos de antemano seguros— de que el nuevo año se le mostrará, en contrapartida, bueno y cristianamente feliz; ya que, por debajo del opaco velo con que el futuro lo envuelve, lo recibís de las manos de la Providencia, con la misma prontitud que recibe el oficial de su jefe —enviado en virtuosas y santas luchas de la vida a una misión de confianza— los pliegos de órdenes sellados, sin poder abrirlos sino en pleno viaje. Dios, que os concede comenzar este nuevo año en Su servicio, os descubrirá día a día su secreto; y no ignoráis que todo aquello que os ha de acontecer en esta aún misteriosa sucesión de horas, días y meses no ocurrirá sino porque así lo quiere o así lo permite aquel Padre celestial cuya providencia y gobierno del mundo jamás se engaña ni desfallece en sus designios. Pero, ¿podremos ocultaros que el año nuevo y los nuevos tiempos que abre darán ocasión a luchas y esfuerzos, y —así lo esperamos— también a méritos y victorias? ¿No veis cómo por haber sido desconocida, negada y ultrajada la ley del amor evangélico campea ahora en algunas partes del mundo una guerra —de la cual la misericordia divina ha preservado hasta ahora a Italia—, en la que ciudades enteras se han visto reducidas a acúmulos de humeantes ruinas, y llanuras en las que maduraban copiosas mieses se han transformado en necrópolis de despedazados cadáveres? Tímida anda la paz, errante, solitaria por caminos desiertos, entre sombras de nublada esperanza. Siguiendo sus huellas y en pos de sus pasos, hombres que de veras le son amigos la van buscando tanto en el viejo como en el nuevo mundo, preocupados y ansiosos por hacerla volver a en medio de los hombres por vías justas, sólidas y duraderas, y de preparar, mediante un esfuerzo de fraternal inteligencia, la difícil tarea de una necesaria reconstrucción. En esta obra de reconstrucción podéis, amados Hijos e Hijas, tener parte importante. Aunque es verdad que la sociedad moderna se subleva contra la idea y aun contra la mera mención de una clase privilegiada, no es menos cierto que, al igual que las sociedades antiguas, no podrá [la nuestra] prescindir de una clase laboriosa y, por eso mismo, partícipe de los círculos dirigentes. A vosotros os corresponde, pues, mostrar abiertamente que sois y queréis ser una clase emprendedora y activa. Por lo demás, habéis comprendido muy bien —y lo comprenderán y verán aún mucho mejor vuestros hijos— que nadie puede eludir la ley original y universal del trabajo, por variado y múltiple que sea y aparezca en sus formas intelectuales o manuales. Por eso Nos estamos seguros de que vuestra magnánima generosidad sabrá cumplir este sagrado deber con no menos valentía y nobleza que las grandes obligaciones que os corresponden como cristianos y como nobles, descendientes de antepasados cuya laboriosidad exaltan y pregonan aún en nuestra época tantos blasones de mármol que se nos muestran en los palacios de la Urbe y de las tierras de Italia. Existe además un privilegio que ni el tiempo ni los hombres os pueden arrebatar si vosotros mismos no consentís en perderlo haciéndoos indignos de él: el de ser los mejores, los optimates, no tanto por la abundancia de riquezas, el lujo de los vestidos, el fausto de los palacios, como por la integridad de vuestras costumbres y por vuestra rectitud en la vida religiosa y civil; el privilegio de ser patricios, patricii, por vuestras excelsas cualidades de mente y corazón; el privilegio, en fin, de ser nobles, nobiles, es decir, hombres cuyo nombre es digno de ser conocido y cuyas acciones han de ser citadas para ejemplo e imitación. Si así actuáis y proseguís, continuará y resplandecerá cada vez más en vosotros la antigua Nobleza; y de las cansadas manos de los ancianos a las vigorosas de los jóvenes pasará la antorcha de la virtud y de la acción, luz silenciosa y tranquila de los dorados ocasos, que se reaviva en nuevas auroras a cada nueva generación, con los destellos de una llama de generosas y fecundas aspiraciones. Tales son, amados Hijos e Hijas, los votos que, llenos de confiada esperanza, elevamos a Dios por vosotros, mientras, como prenda de las más selectas Gracias celestiales, os impartimos a todos y cada uno de vosotros, a todos vuestros seres queridos, a todas las personas que tenéis en la mente y en el corazón, Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 5 de enero de 1941[2]Fuente de íntima y paternal alegría es para Nuestro corazón, amados hijos e hijas, la grata corona que formáis en tomo a Nos en este comienzo de año —no menos cargado de sombríos horizontes que el que acaba de pasar—, reunidos como estáis para presentarnos vuestras filiales felicitaciones por medio de vuestro eximio portavoz, cuyas devotas y elevadas expresiones dan a vuestra unánime y concorde presencia un valor y un afecto que Nos agradan particularmente. En el Patriciado y en la Nobleza romana Nos siempre vemos y amamos a un grupo de hijos e hijas que se ufanan de su tradicional vínculo de fidelidad para con la Iglesia y el Romano Pontífice, cuyo amor hacia el Vicario de Cristo brota de la profunda raíz de la Fe, sin disminuir ni por el transcurso de los años, ni por las variadas vicisitudes de los tiempos y de los hombres. En medio de vosotros Nos sentimos más romanos por el modo de vivir, por el aire que hemos respirado y respiramos, por el mismo cielo, por el mismo sol, por las mismas orillas del Tíber sobre las que se meció Nuestra cuna, por aquel suelo sagrado hasta en lo más recóndito de sus entrañas, desde el cual Roma comunica a todos sus hijos los auspicios de una eternidad que se eleva hasta el Cielo. Es un hecho que si bien Cristo Nuestro Señor prefirió, para consuelo de los pobres, venir al mundo privado de todo y crecer en una familia de sencillos obreros, quiso, sin embargo, honrar con su nacimiento a la más noble e ilustre de las casas de Israel, a la propia estirpe de David. Por eso, fíeles al espíritu de Aquel del Cual son Vicarios, los Sumos Pontífices han tenido siempre en muy alta consideración al Patriciado y a la Nobleza romana, cuyos sentimientos de indefectible adhesión a esta Sede Apostólica son la parte más preciosa de la herencia recibida de sus antepasados y que ellos mismos transmitirán a sus hijos. Grande y misteriosa cosa es la herencia, es decir, el paso a lo largo de una estirpe, perpetuándose de generación en generación, de un rico conjunto de bienes materiales y espirituales, la continuidad de un mismo tipo físico y moral que se conserva de padre a hijo, la tradición que a través de los siglos une a los miembros de una misma familia. Su verdadera naturaleza se puede desfigurar, sin duda, mediante teorías materialistas; pero también se puede y se debe considerar una realidad de tamaña importancia en la plenitud de su verdad humana y sobrenatural. No se negará, ciertamente, la existencia de un substrato material en la transmisión de los caracteres hereditarios; para sorprenderse de ello sería preciso olvidar la íntima unión de nuestra alma con nuestro cuerpo, y la elevada proporción en que dependen de nuestro temperamento físico aun nuestras propias actividades más espirituales. Por eso la moral cristiana no cesa de recordar a los padres las graves responsabilidades que les corresponden en ese sentido. Pero lo que más cuenta es la herencia espiritual transmitida, no tanto por medio de los misteriosos lazos de la generación material como por la acción continua de ese ambiente privilegiado que la familia constituye; por la lenta y profunda formación de las almas en la atmósfera de un hogar rico en altas tradiciones intelectuales, morales y, sobre todo, cristianas; por la mutua influencia entre aquellos que habitan una misma casa, influencia cuyos beneficiosos efectos se proyectan hasta el final de una larga vida, mucho más allá de los años de la niñez y de la juventud, en aquellas almas elegidas que saben fundir en sí mismas los tesoros de una preciosa herencia con la contribución de sus propias cualidades y experiencias. Es éste el patrimonio, más valioso que ningún otro, que, iluminado por una Fe firme, vivificado por una fuerte y fiel práctica de la vida cristiana en todas sus exigencias, elevará, refinará y enriquecerá las almas de vuestros hijos. Pero, como todo rico patrimonio, también éste lleva consigo estrictos deberes, tanto más estrictos cuanto más rico sea. Dos sobre todo: 1) el deber de no desperdiciar semejantes tesoros, de transmitirlos intactos y, si es posible, acrecentados, a quienes vengan detrás de vosotros; y el de resistir, por lo tanto, a la tentación de no ver en ellos sino un medio de vida más fácil, más agradable, más exquisita, más refinada; 2) el deber de no reservaros dichos bienes solamente para vosotros, sino hacerlos aprovechar con generosidad a cuantos hayan sido menos favorecidos por la Providencia. Conquistaron también vuestros mayores, amados hijos e hijas, la nobleza de la beneficencia y de la virtud, testimonio de la cual son los monumentos y mansiones, los hospicios, los refugios, los hospitales de Roma, en los que sus nombres y su recuerdo hablan de su próvida y vigilante bondad para con los desventurados y necesitados. Bien sabemos Nos que en el Patriciado y en la Nobleza romana no ha disminuido esta gloria y empuje hacia el bien, en la medida en que a cada uno se lo permiten sus facultades; pero en la tan penosa hora presente, en la que el cielo se ve turbado por intranquilas noches de vigilia, vuestro ánimo —mientras guarda noblemente una seriedad, preferiríamos decir, una austeridad de vida que excluye toda ligereza y todo placer frívolo, incompatibles para todo corazón bien nacido con el espectáculo de tantos sufrimientos— siente mucho más vivo aún el impulso de una caridad activa que os anima a aumentar y multiplicar los méritos ya antes adquiridos en el alivio de las miserias y de la pobreza humanas. ¡Cuántas ocasiones para hacer el bien no sólo dentro de las paredes domésticas, sino también fuera de ellas, os ofrecerá el nuevo año, que se inicia con nuevas pruebas y acontecimientos! ¡Cuántos nuevos campos de socorro y ayuda! ¡Cuántas lágrimas ocultas para enjugar! ¡Cuántos dolores para mitigar! ¡Cuántas angustias físicas y morales para aliviar! Cuál habrá de ser el curso del año que acaba de comenzar, es secreto designio del solo Dios, sabio y providente, que gobierna y guía el camino de su Iglesia y del género humano hacia la meta en que triunfan su Misericordia y su Justicia. Pero Nuestra ansia, Nuestra oración, Nuestro deseo, es la justa y duradera paz y la tranquilidad ordenada del mundo; la paz que alegre a todos los pueblos y naciones; la paz que, al devolver la sonrisa a todos los rostros, haga brotar en los corazones el himno de la más alta alabanza y gratitud al Dios de la paz que adoramos en la cuna de Belén. En este Nuestro deseo, hijos e hijas muy amados, se incluye también el auspicio de un año no incierto, sino afortunado para todos vosotros. Vuestra grata presencia Nos ofrece la imagen de todas las edades humanas, que camina bajo la protección divina por el sendero de la vida y hace de las virtudes públicas y privadas la mejor alabanza de sus pasos. Para los ancianos, guardianes de las nobles tradiciones familiares y luces de sabia experiencia para los menores; para los padres y madres, maestros y ejemplos de virtud para sus hijos e hijas; para los jóvenes que crecen puros, sanos, activos, en el santo temor de Dios para esperanza de su familia y de su querida Patria; para los más pequeños, que sueñan el futuro de sus empresas con los entretenimientos y juegos infantiles; para todos vosotros, que gozáis y participáis en la comunión y alegría familiares, Nos deseamos paternal y vivamente aquella felicidad que responda a los deseos de cada uno y cada una de vosotros, teniendo presente que todas vuestras peticiones son siempre examinadas y pesadas por Dios en la balanza de nuestro mayor bien, en la cual muchas veces pesa menos lo que nosotros le pedimos que lo que Él nos concede. Esta es la oración que elevamos al Señor por vosotros, al comienzo del nuevo año —tras cuyos impenetrables velos reina, gobierna y actúa la alta Providencia que impera con amor sobre el Universo y sobre el mundo de los acontecimientos humanos— invocando sobre vosotros la abundancia de los favores celestiales mientras, confiando en la inmensa bondad divina, a todos y a cada uno de vosotros, a vuestros seres queridos y a cuantos tengáis en la mente y en el corazón, impartimos Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 5 de enero de 1942[3]Las felicitaciones que vuestro ilustre portavoz, amados hijos e hijas, Nos ha presentado con tan elevadas palabras, quieren —según es vuestra intención— manifestar ante todo la filial adhesión a la Sede Apostólica que anima vuestra Fe y es lamas bel la gloria del Patriciado y de la Nobleza romana. Os las agradecemos profundamente y de todo corazón; y Nuestro amor os corresponde con toda justicia derramando Nuestros votos sobre vosotros y sobre vuestras familias, a fin de manifestaros una vez más Nuestra gratitud y particular afecto por vuestros tan vivos sentimientos de tradicional fidelidad al Vicario de Cristo. Este filial y paterno encuentro en la casa del Padre común, si bien no es la primera vez que se da, no puede perder en dulzura y gratitud por imperio de la costumbre, como la anual repetición de las fiestas navideñas no disminuye su religiosa alegría, ni las auroras del nuevo año cierran el horizonte a la esperanza. ¿No se parece acaso el renovar de la sagrada alegría del espíritu al renovar del día, del año y de la naturaleza? También el espíritu tiene su renovación y su renacimiento. Nosotros renacemos, revivimos al conmemorar los misterios de nuestra Fe, y volvemos a adorar en la gruta de Belén al Niño Jesús, Salvador nuestro, luz y nuevo sol del mundo, como sobre nuestros altares se renueva el perenne Calvario de un Dios crucificado y moribundo por nuestro amor. Al recordar a vuestros antepasados es como si los hicierais revivir; reviven en vuestros nombres y en los Títulos que os han dejado por sus méritos y grandezas. ¿Acaso no son Patriciado y Nobleza dos palabras llenas de gloria y ricas en sentido? Patriciado y Nobleza de esta Roma, cuyo nombre trasciende los siglos y brilla en el mundo como sello de la Fe y de la Verdad descendida del Cielo para sublimar al hombre. Desde un punto de vista humano, el nombre de Patriciado romano evoca una vez más en nosotros el recuerdo de aquellas antiguas gentes, cuyos orígenes se pierden entre nebulosidades de leyenda, pero que aparecen a la clara luz de la Historia como inteligencias y voluntades que determinaron esencialmente el poder y la grandeza romanos en los tiempos más gloriosos de la República y del Imperio, cuando los Césares, al mandar, no colocaban el capricho en el lugar de la razón. Hombres rudos, los más antiguos, penetrados todos ellos del sentimiento de los destinos de la Urbe, que identificaban sus propios intereses con los de la cosa pública y perseguían sus vastos y atrevidos planes con una constancia, una perseverancia, una sabiduría y una energía que no se desmentían jamás. Aún hoy despiertan la admiración de quienquiera que recuerde la historia de aquellos siglos lejanos. Fueron los paires y sus descendientes —“Patres certe ab honore, patriciique progenies eorum appellati” [4] (Liv. 1. I, c. 8, n. 7)— aquellos que supieron conjugar con el patriciado de la sangre, la nobleza de la sabiduría, del valor y de las virtudes civiles en función de su objetivo y proceso de conquista del mundo, que Dios, en su etemo designio y contra la intención de ellos, habría un día de transformar en preparado y abierto campo de batallas y santas victorias para los héroes de su Evangelio, y al mismo tiempo habría de convertir la Urbe en la Roma de los pueblos que creen en Cristo, elevando por encima de los recuerdos mudos de los pontífices máximos del paganismo, el perenne Pontificado y Magisterio de Pedro.Por eso, desde un punto de vista cristiano, sobrenatural, el nombre de Patriciado Romano despierta en Nuestro espíritu una reflexión sobre la Historia y una visión de ella aún mucho mayores. Si la palabra patricio, patricius, significaba en la Roma pagana el hecho de tener antepasados, de no pertenecer a una familia corriente, sino a una clase privilegiada y dominante, toma ella a la luz cristiana un aspecto mucho más luminoso y resuena más profundamente, pues asocia a la idea de la superioridad social la de ilustre paternidad. Es éste el Patriciado de la Roma cristiana, que tuvo sus mayores y más antiguos resplandores no tanto en la sangre como en la dignidad de protectores de Roma y de la Iglesia: Patricius Romanorum fue el título usado desde el tiempo de los Exarcas de Rávena hasta Carlomagno y Enrique III. A través de los siglos, los Papas contaron también con armados defensores de la Iglesia procedentes de las familias del Patriciado romano; y Lepanto consagró y eternizó uno de sus grandes nombres en los fastos de la Historia. Hoy, amados hijos e hijas, el Patriciado y la Nobleza romana están llamados a defender y proteger el honor de la Iglesia con el arma insigne de una virtud moral, social y religiosa, que resplandezca en medio del pueblo romano y ante el mundo. Las desigualdades sociales, también aquellas que están vinculadas al nacimiento, son inevitables; la benignidad de la Naturaleza y la bendición de Dios sobre la humanidad iluminan y protegen las cunas, las besan, pero no las igualan. Mirad aun las sociedades más inexorablemente niveladas. Mediante ningún artificio se ha podido nunca conseguir que el hijo de un gran jefe, de un gran conductor de masas, continuase exactamente en el mismo estado que un obscuro ciudadano perdido entre el pueblo. Pero si tan inevitables desigualdades pueden aparecer ante ojos paganos como una inflexible consecuencia del conflicto entre las fuerzas sociales y el poder adquirido por los unos sobre los otros mediante las leyes ciegas que se supone que rigen la actividad humana y regulan tanto el triunfo de los unos como el sacrificio de los otros, una mente cristianamente instruida y educada no puede considerarlas sino como una disposición de Dios, querida por Él por la misma razón que las desigualdades en el interior de la familia, y destinada, por tanto, a unir aún más a los hombres entre sí en su viaje de la vida presente hacia la patria del Cielo, ayudándose los unos a los otros del mismo modo que el padre ayuda a la madre y a los hijos. Aunque esta concepción paterna de la superioridad social ha excitado a veces los ánimos, por el entrechoque de las pasiones humanas, hacia desvíos en las relaciones entre las personas de rango más elevado y las de condición humilde, la historia de la humanidad decaída [por el pecado original] no se sorprende con ello. Tales desviaciones no bastan para disminuir ni ofuscar la verdad fundamental de que para el cristiano las desigualdades sociales se funden en una gran familia humana; que, por lo tanto, las relaciones entre las clases y categorías desiguales han de permanecer gobernadas por una justicia recta y ecuánime, y estar al mismo tiempo animadas por el respeto y afecto mutuos, de modo que, aun sin suprimir las desigualdades, se aminoren las distancias y se suavicen los contrastes. ¿No vemos acaso, en las familias verdaderamente cristianas, a los mayores patricios y patricias vigilantes y solícitos en conservar para con sus domésticos y cuantos les rodean un comportamiento conforme, sin duda, a su clase, pero libre de toda afectación, benévolo y cortés en palabras y modales, que demuestran la nobleza de sus corazones, que no ven en ellos sino hombres, hermanos, cristianos como ellos, a ellos unidos en Cristo por los vínculos de la caridad; de aquella caridad que aun en los más antiguos palacios consuela, sostiene, alegra y endulza la vida de grandes y humildes, principalmente en los tiempos de tristeza y de dolor, que nunca faltan en este mundo? Vosotros, amados hijos e hijas, como Patriciado y Nobleza romana; vosotros, en esta Roma, centro de la comunidad cristiana, Iglesia Madre y Cabeza de todas las Iglesias del mundo católico, en torno a Aquel que Cristo ha establecido como Vicario suyo, Padre común de todos los fieles; vosotros habéis sido enaltecidos por la divina Providencia para que vuestra dignidad resplandezca frente al mundo en la devoción a la Sede de Pedro, cual ejemplo de virtud civil y grandeza cristiana. Sí toda preeminencia social lleva consigo obligaciones y deberes, la que por disposición de Dios os ha tocado en suerte exige de vosotros, especialmente en esta hora tan grave y tempestuosa en que vivimos —hora obscura, de discordias y de grandes y cruentas luchas humanas, hora que llama a la oración y penitencia para que éstas transformen y corrijan las costumbres de todos de acuerdo con la Ley Divina, como indudablemente nos lo advierten las presentes angustias y la incertidumbre ante los peligros futuros-—; exige de vosotros, decimos, plenitud de vida cristiana, irreprensible y austera conducta, fidelidad a todos vuestros deberes de familia, a todas vuestras obligaciones privadas y públicas, para que nunca se contradigan, sino que resplandezcan clara y vivamente ante los ojos de cuantos os observan y miran, a los cuales habéis de mostrar en vuestros actos y en vuestros pasos, junto con el verdadero camino para avanzar en el bien, que el mejor ornamento del Patriciado y de la Nobleza romana es la excelencia de la virtud. Por eso, mientras pedimos a Jesús, humilde y pobre Niño de progenie real, Rey humanado de los Ángeles y de los hombres, que os sirva de guía en el cumplimiento de la misión que os ha sido asignada y os ilumine y fortifique con su Gracia, os impartimos, con el corazón desbordante, amados hijos e hijas, Nuestra paternal Bendición Apostólica; la cual queremos que se extienda a todos vuestros seres queridos y permanezca también sobre ellos, especialmente sobre aquellos que, en cumplimiento de su deber, se hallan alejados de vosotros, expuestos a peligros a cuyo encuentro van con un valor que corre parejo a la nobleza de su sangre, y tal vez se encuentren dispersos, heridos o prisioneros. ¡Que esta Bendición descienda y sea para vosotros bálsamo, consuelo, protección, auspicio de mejores y más abundantes favores y auxilios celestiales; y que sea también esperanza de tranquilidad y de paz para el mundo inquieto y trastornado! Alocución de 11 de enero de 1943[5]Ante las fervorosas felicitaciones que con elevadas palabras Nos ha presentado en vuestro nombre, amados hijos e hijas, vuestro ilustre portavoz, ¿cómo podrían no corresponder los votos que Nos formulamos ante Dios por vosotros? Sentimos Nos en este momento, sin que sean vencidas por la tristeza de la hora presente, una suave consolación y una profunda alegría, porque en cierto modo vemos ante Nos, representada en vuestras personas, a toda Nuestra amada Roma. A tan eminente posición os ha elevado el designio de la divina Providencia en el transcurso de la Historia; de ello tenéis conciencia y de ahí concebís al mismo tiempo una legítima altivez y un sentimiento de grave responsabilidad. Por privilegio de nacimiento, la disposición divina os ha colocado como una ciudad sobre un monte; no podéis, por tanto, permanecer escondidos (cf. Mt. V, 14); os ha destinado, además, a vivir en pleno siglo veinte, que pasa actualmente por días de aflicción y de angustia. Si estáis todavía situados en lo alto y domináis desde las alturas, ya no lo hacéis al modo de vuestros antepasados. Vuestros abuelos, que vivían sobre las rocas, y en sus aislados castillos, inaccesibles por su situación y formidables por su guardia —torres y casas solariegas esparcidas por toda Italia, incluso por la región romana—, tenían allí refugio contra las incursiones de rivales o malhechores, allí organizaban la defensa armada, de allí bajaban a combatir en la llanura. También vosotros, descendientes suyos, atraéis hacia vosotros las miradas de quienes están abajo, en el valle. Pensad en la historia de los grandes nombres que lleváis, hechos célebres por el valor militar, por los servicios sociales tan loables como beneficiosos, por el celo religioso y por la santidad; ¡cuáles y cuántas aureolas de gloria los ciñen! El pueblo los ha cantado y celebrado en la voz de sus escritores y poetas, por la mano de sus artistas; pero ha juzgado también, y juzga todavía con implacable severidad, a veces hasta con injusticia, sus errores y sus culpas. Si buscáis la razón de ello, la encontraréis en la elevada función [que desempeñaron] y en el puesto [que ocuparon], con los que son incompatibles, no ya las caídas o faltas, sino ni siquiera una honestidad común o una simple y ordinaria mediocridad. La responsabilidad que ante el pueblo tenéis hoy vosotros, amados hijos e hijas, y toda la Nobleza en general, no es de peso menor que la que gravitaba en los siglos pasados sobre vuestros mayores, como lo muestra la Historia con toda claridad. De hecho, si observamos los pueblos que en otro tiempo profesaban unidos y concordes la Fe y la Civilización Cristianas, vemos ahora [en ellos] vastos campos de ruinas religiosas y morales, por lo que son ya muy raras las regiones del antiguo occidente cristiano en las que la avalancha de la convulsión espiritual no haya dejado huellas de su devastación. No es que todo y todos hayan quedado envueltos y oprimidos por ella; al contrario, no dudamos en afirmar que rara vez a lo largo de los tiempos han sido en el mundo católico tan claras, manifiestas e intensas como hoy, la vivacidad y firmeza de la Fe, la dedicación a Cristo y la prontitud para defender su causa, de modo que, en muchos aspectos, casi se las podría parangonar con las de los primeros siglos de la Iglesia. Pero, la propia comparación hace aparecer inmediatamente el otro lado de la medalla. El frente cristiano choca también ahora con una civilización no cristiana; o mejor, en nuestro caso, con una civilización que se ha alejado de Cristo, y ello agrava la situación si nos comparamos con los primeros siglos del Cristianismo. Esta descristianización es hoy tan poderosa y audaz que con demasiada frecuencia hace difícil que la propia atmósfera espiritual y religiosa se propague y se mantenga totalmente libre e inmune de su hálito venenoso. Conviene recordar, sin embargo, que semejante camino hacia la incredulidad y la irreligión no tuvo su punto de partida abajo, sino en lo alto, es decir, en las clases dirigentes, en los grupos elevados, en la Nobleza, en los pensadores y en los filósofos. No pretendemos hablar aquí —notadlo bien— de toda la Nobleza, y menos aún de la romana, que se ha distinguido generosamente por su fidelidad a la Iglesia y a esta Sede Apostólica —y las elocuentes y filiales expresiones que poco ha hemos oído son de ello nueva y luminosa prueba—, sino de la Nobleza europea en general. ¿Acaso no se ha manifestado durante los últimos siglos en el occidente cristiano una evolución espiritual que, por así decir, ha venido demoliendo y minando —horizontal y verticalmente, en anchura y en profundidad— cada vez más la Fe, conduciéndonos a la ruina que hoy se manifiesta en multitudes de hombres sin religión u hostiles a ella, o al menos animados y extraviados por un íntimo y mal concebido escepticismo hacia lo sobrenatural y hacia el cristianismo? Vanguardia de esa evolución fue la llamada Reforma protestante, durante cuyas vicisitudes y guerras una gran parte de la Nobleza europea se separó de la Iglesia y se apoderó de sus bienes. Pero la incredulidad propiamente dicha se difundió en la época que precedió a la Revolución Francesa. Observan los historiadores que el ateísmo, disfrazado con la máscara del deísmo, se propagó entonces rápidamente en la alta sociedad de Francia y de otros lugares; creer en un Dios Creador y Redentor se había convertido, en aquel mundo entregado a todos los placeres de los sentidos, en algo casi ridículo e impropio de espíritus cultos y ávidos de novedades y de progreso. En la mayor parte de los “salones” de las más grandes y distinguidas damas —donde se debatían los más arduos problemas de religión, de filosofía, de política—, los literatos y filósofos partidarios de doctrinas subversivas, eran considerados como el más bello y rebuscado ornato de aquellas reuniones mundanas. La impiedad estaba de moda entre la alta Nobleza, y los escritores más en boga por sus ataques contra la religión hubieran sido menos audaces si no hubiesen contado con el aplauso y el estímulo de la sociedad más elegante. No es que la Nobleza y los filósofos, todos y de un modo directo, se propusieran la descristianización de las masas como ideal. Por el contrario, la religión debería reservarse para el pueblo sencillo, como medio de gobierno en manos del Estado. Ellos, sin embargo, se sentían y consideraban superiores a la Fe y a sus preceptos morales; política que enseguida se demostró funesta y de cortos alcances, aun para quien la considerase desde el punto de vista meramente psicológico. El pueblo, tan poderoso en lo bueno como terrible en lo malo, sabe sacar con rigurosa lógica las consecuencias prácticas de sus observaciones y de sus juicios, sean ciertos o erróneos. Tomad en vuestras manos la historia de la civilización durante los dos últimos siglos: ella os enseñará y demostrará los daños que han producido a la Fe y a las costumbres de los pueblos el mal ejemplo que viene de lo alto, la frivolidad religiosa de las clases elevadas, la abierta lucha intelectual contra la verdad revelada. Ahora bien, ¿qué debe deducirse de estas enseñanzas de la Historia? Que hoy en día la salvación ha de iniciarse donde la perversión tuvo su origen. En sí no es difícil mantener en el pueblo la religión y las sanas costumbres, cuando las clases altas van delante con su buen ejemplo y crean condiciones públicas que no hagan desmedidamente gravosa la formación de la vida cristiana, antes bien la conviertan en imitable y dulce. ¿No es acaso también ésta vuestra función, amados hijos e hijas que por la nobleza de vuestras familias, y por los cargos que frecuentemente ocupáis, pertenecéis a las clases dirigentes? La gran misión que a vosotros, y con vosotros a no pocos otros, os está señalada —esto es, la de comenzar reformando o perfeccionando vuestra vida privada, en vosotros mismos y en vuestra casa, y la de empeñaros después, cada uno en su puesto y por su parte, en lograr que surja un orden cristiano en la vida pública— no admite dilación ni retraso; misión ésta nobilísima y rica en promesas, en un momento en que, como reacción contra el materialismo devastador y degradante, viene revelándose en las masas una nueva sed de valores espirituales y, contra la incredulidad, una fortísima apertura de los ánimos hacia lo religioso, manifestaciones que hacen esperar que se haya sobrepasado y superado ya el punto más bajo de la decadencia espiritual. A vosotros, pues, os corresponde el honor de colaborar, no menos que con las obras, con la luz y el atractivo de un buen ejemplo que se eleve sobre toda mediocridad para que aquellas iniciativas y aquellas aspiraciones de bienestar religioso y social sean conducidas a su feliz cumplimiento. ¿Qué decir de la eficacia y del poder de los más generosos de vuestra clase, que, compenetrados con la grandeza de su vocación, han dedicado plenamente su vida a esparcir la luz de la verdad y del bien, de aquellos “grands seigneurs de la plume”, como se ha dado en llamar a los grandes señores de la acción intelectual, moral y religiosa? Nuestra voz no podría elogiarlos suficientemente: merecen la alta alabanza de los servidores buenos y fieles del divino Maestro, que producen excelentes frutos con los talentos a ellos confiados. Nos place agregar que la función de la Nobleza no se puede considerar cumplida con resplandecer a la manera de un faro, que da luz a los navegantes pero no se mueve. Vuestra dignidad consiste también en permanecer alerta desde lo alto de la montaña en que estáis colocados, siempre listos para descubrir en la baja llanura todas las penas, sufrimientos y angustias, para descender solícitos a aliviarlas como piadosos confortadores y auxiliadores. En estos calamitosos tiempos, ¡cuánto campo se abre para la dedicación, celo y caridad del Patriciado y de la Nobleza! ¡Cuántos y cuan grandes ejemplos de virtudes vienen desde las casas ilustres a confortar Nuestro corazón! Ciertamente, si la responsabilidad ante las necesidades es grande, la acción de quien la toma a su cargo será tanto más gloriosa cuanto más grave [sea la primera]: así, también vosotros estaréis cada vez más a la altura de vuestra alcurnia, porque el Padre celestial, que os ha destinado y elevado particularmente para ser refugio, luz y auxilio del mundo que sufre, no dejará de daros con abundancia y sobreabundancia las Gracias [necesarias] para que correspondáis dignamente a vuestra alta vocación.Sí, una vocación verdaderamente elevada es la vuestra, en la cual el espíritu cristiano y la condición social se unen, y os invitan a hacer refulgir aquella bondad por sí misma efusiva, que conquista y acumula para vosotros méritos y gratitud ante los hombres, y méritos más grandes y nobles ante Dios, justo remunerador del bien hecho al prójimo, que Él considera como hecho a sí mismo, para que no sólo sea honrado vuestro nombre bienhechor por vuestra generosa acción, sino que el pueblo ensalce también a ese cristianismo que anima vuestra vida, inspira vuestra actividad y os eleva a Dios. Y de Dios, amados hijos e hijas, invocando todos los favores celestiales sobre vuestras familias, sobre vuestros niños de inefable sonrisa, sobre los jovencitos de serena adolescencia, sobre los animosos jóvenes de confiada audacia, sobre los hombres maduros de varoniles propósitos, sobre los ancianos de sabios consejos, que alegran y sustentan vuestras insignes casas, y especialmente sobre los queridos y valerosos ausentes, objeto de vuestros ansiosos pensamientos y de vuestro singular afecto, Nos os impartimos con toda la efusión del alma Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 19 de enero de 1944[6]Nunca pensasteis, amados hijos e hijas, que las presentes pruebas, las cuales interrumpen y perturban la serena marcha de la vida familiar y social, hubieran de impediros venir como otros años a ofrecernos con devoción filial el homenaje de vuestras felicitaciones. Este periodo trágico y doloroso, lleno de angustias y preocupaciones, impone graves deberes, determinaciones y propósitos para la reconstrucción de la sociedad humana cuando, en un pacífico mañana, cese y se apacigüe el gigantesco cataclismo mundial. Jamás han sido más necesarias las oraciones; jamás más oportunos los deseos. Nos os agradecemos con todo el afecto de Nuestra alma, aquello que Nos habéis presentado por boca de vuestro ilustre portavoz, y más aún la aportación de intenciones y de acciones que estamos siempre seguros de encontrar en vosotros. Cuando la casa está en llamas, se está obligado en primer lugar a preocuparse de pedir socorro para apagar el fuego; pero, después de la ruina, es preciso reparar los daños y reconstruir el edificio. Asistimos actualmente a uno de los mayores incendios de la Historia, a una de las más profundas convulsiones políticas y sociales registradas en los anales del mundo, a la cual habrá de suceder, sin embargo, una nueva ordenación, cuyo secreto todavía está oculto en los designios y en el corazón de Dios, próvido regidor del curso de los acontecimientos humanos y de su desenlace. Las cosas terrenas corren como un río por el lecho del tiempo; el pasado cede necesariamente su puesto y el camino a lo por venir, y el presente no es sino un instante fugaz que une a ambos. Es un hecho, es un movimiento, es una ley; no es en sí un mal. Un mal sería si este presente, que debería ser una tranquila onda en la continuidad de la corriente, se convirtiera en una tromba marina que todo arrasara a su paso, como un huracán o un tifón, y que con su furiosa destrucción y violencia excavase un abismo entre lo que ha sido y lo que será. Esos bruscos saltos que da la Historia en su curso, constituyen y determinan, pues, lo que se llama una crisis, es decir, un paso peligroso, que puede conducir a la salvación o a una ruina irreparable, pero cuya solución todavía se halla envuelta en el misterio, dentro de la niebla que envuelve a las fuerzas en lucha. Quien bien considera, estudia y pondera el pasado más próximo no puede negar que se habrían podido evitar los males pasados y se habría podido conjurar la crisis sin salir de un comportamiento normal si cada uno hubiera cumplido digna y valerosamente con la misión a él asignada por la Providencia divina. ¿No es acaso la sociedad humana —o al menos no debería serlo— semejante a una máquina bien ordenada, cuyos órganos concurren todos ellos al funcionamiento armónico del conjunto? Cada uno tiene su propia función, cada uno debe aplicarse al mejor progreso del organismo social, debe procurar [alcanzar] la perfección, según sus propias fuerzas y su propia virtud, si ama verdaderamente a su prójimo y tiende razonablemente hacia el bienestar y beneficio común. Ahora bien: ¿cuál es el papel que se os ha confiado de manera especial a vosotros, amados hijos e hijas? ¿Qué función singular se os ha atribuido? Precisamente la de favorecer este desarrollo normal; aquella que desempeña y realiza en la máquina el regulador, el volante, el reóstato, los cuales participan en la actividad común y reciben su parte de la fuerza motriz para garantizar el movimiento que rige el funcionamiento del aparato. En otros términos, vosotros, Patriciado y Nobleza, representáis y continuáis la tradición. Esta palabra, bien se sabe, suena importuna a muchos oídos; desagrada, con razón, cuando ciertos labios la pronuncian. Algunos la comprenden mal; otros la convierten en falsa divisa de su inactivo egoísmo. Ante tan dramática confusión y desacuerdo, no pocas voces envidiosas, con frecuencia hostiles y de mala fe, con más frecuencia aún ignorantes o engañadas, os preguntan y apostrofan con descaro: “¿Para qué servís?” Antes de responderles, conviene ponerse de acuerdo sobre el verdadero significado y valor de esta tradición, cuyos principales representantes vosotros queréis ser. Muchos espíritus, aun sinceros, se imaginan y creen que la tradición no es sino un recuerdo, el pálido vestigio de un pasado que ya no existe ni puede volver, que a lo sumo ha de ser conservado con veneración, hasta con cierta gratitud, relegado a un museo que [sólo] unos pocos aficionados o amigos visitarán. Si en esto consistiera o a ello se redujese la tradición, y si implicara la negación o el desprecio del camino hacia el porvenir, habría razón para negarle respeto y honores, y habrían de ser mirados con compasión los soñadores del pasado, retardatarios frente al presente y al futuro y, con mayor severidad aún quienes, movidos por intenciones menos respetables y puras, no son sino desertores de los deberes que impone una hora tan luctuosa. Pero la tradición es algo muy distinto del simple apego a un pasado ya desaparecido; es lo contrario de una reacción que desconfía de todo sano progreso. La propia palabra, desde un punto de vista etimológico, es sinónimo de camino y avance. Sinonimia, no identidad. Mientras, en realidad, el progreso indica tan sólo el hecho de caminar hacia adelante, paso a paso, buscando con la mirada un incierto porvenir, la tradición significa también un caminar hacia adelante, pero un caminar continuo que se desarrolla al mismo tiempo tranquilo y vivaz, según las leyes de la vida, huyendo de la angustiosa alternativa: “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!” [7], semejante al de aquel Señor de Turenne, de quien se dijo: “Il a eu dans sa jeunesse toute la prudence d’ un age avancé, et dans un age avancé toute la vigueur de la jeunesse” [8] (Fléchier, Oraison fúnebre, 1676). Gracias a la tradición, la juventud, iluminada y guiada por la experiencia de los ancianos, avanza con un paso más seguro, y la vejez transmite y entrega confiada el arado a manos más vigorosas que proseguirán el surco comenzado. Como lo indica su nombre, la tradición es el don que pasa de generación en generación, la antorcha que, a cada relevo, el corredor pone en manos de otro sin que la carrera se detenga o disminuya su velocidad. Tradición y progreso se completan mutuamente con tanta armonía que, así como la tradición sin el progreso se contradice a sí misma, así también el progreso sin la tradición sería una empresa temeraria, un salto en el vacío.No, no se trata de remontar la corriente ni retroceder hacia formas de vida y de acción propias a épocas pasadas, sino más bien de avanzar hacia el porvenir con vigor de inmutable juventud, tomando lo mejor del pasado y continuándolo. Al proceder así, vuestra vocación resplandece, grande y laboriosa, ya bosquejada. Debería mereceros la gratitud de todos y haceros superiores a las acusaciones que os han sido dirigidas de una u otra parte. Mientras os esforzáis previsoramente en contribuir al verdadero progreso hacia un futuro más sano y feliz, sería injusticia e ingratitud reprocharos o imputaros como una deshonra la veneración hacia el pasado, el estudio de su historia, el amor a las santas costumbres, la inconmovible fidelidad a los principios eternos. Los ejemplos gloriosos o infaustos de quienes precedieron a la época presente son [para vosotros] una lección y una luz que ilumina vuestros pasos; pues se ha dicho con razón que las enseñanzas de la Historia hacen de la humanidad un hombre que camina sin cesar y jamás envejece. No vivís en la sociedad moderna como emigrados en un país extranjero, sino como ciudadanos beneméritos e insignes, que quieren y desean trabajar y colaborar con sus contemporáneos a fin de preparar el restablecimiento, la restauración y el progreso del mundo. Existen males en la sociedad como existen en los individuos. Gran acontecimiento fue en la historia de la medicina cuando un día el célebre Laënnec, hombre de genio y de Fe, inclinado ansiosamente sobre el pecho de los enfermos, armado con el estetoscopio por él inventado, los auscultó, distinguiendo e interpretando los más débiles soplos, los fenómenos acústicos menos perceptibles de sus pulmones y corazón. Penetrar en medio del pueblo y auscultar las aspiraciones y el malestar de nuestros contemporáneos, escuchar y discernir los latidos de sus corazones, buscar remedio a los males comunes, tocar delicadamente las llagas para curarlas y salvarlas de una eventual infección por falta de cuidados, evitando irritarlas con un contacto demasiado áspero, ¿no es acaso una función social de primer orden y de gran interés? Comprender, amar en la caridad de Cristo al pueblo de vuestro tiempo, dar prueba con los hechos de esta comprensión y este amor: he aquí el arte y manera de hacer aquel bien mayor que os compete realizar, no sólo, de un modo directo, a quienes están a vuestro alrededor, sino en una esfera casi ilimitada, desde el momento en que vuestra experiencia se convierte en un beneficio para todos. Y en esta materia, ¡qué magníficas lecciones dan tantos espíritus nobles, ardiente y valerosamente dedicados a suscitar y difundir un orden social cristiano! No menos ofensivo para vosotros, no menos dañoso para la sociedad, sería el infundado e injusto prejuicio que no duda en insinuar y hacer creer que el Patriciado y la Nobleza desmerecerían su propia honra y faltarían a la dignidad de su rango si practicaran funciones y oficios que los pusieran a la par de la actividad general. Es muy cierto que en los antiguos tiempos no se juzgaba ordinariamente digno de los nobles el ejercicio de otra profesión que no fuese la de las armas; pero aun entonces, apenas cesaba la defensa militar, no dudaban no pocos de ellos en dedicarse a obras intelectuales o a trabajos manuales. Así pues, no es ya raro encontrar en nuestro tiempo, cambiadas las condiciones políticas y sociales, nombres de familias nobles asociados a los progresos de la ciencia, de la agricultura, de la industria, de la administración pública, del gobierno; tanto más perspicaces observadores de lo presente y seguros y atrevidos precursores de lo por venir, cuanto más firmemente se encuentran asidos al pasado, dispuestos a sacar provecho de la experiencia de sus predecesores, prestos para librarse de ilusiones o errores que han sido ya causa de muchos pasos en falso o nocivos. Pues queréis ser guardianes de la verdadera tradición que honra a vuestras familias, os corresponde el deber y el honor de contribuir a la salvación de la convivencia humana, preservándola tanto de la esterilidad a que la condenarían los melancólicos y demasiado celosos contempladores del pasado, como de la catástrofe a que la conducirían los aventureros temerarios o los profetas alucinados por un falaz y engañoso porvenir. Durante vuestra actuación aparecerá sobre vosotros y en vosotros la figura de la Providencia divina, que con su fuerza y dulzura, dispone y dirige todas las cosas hacia su perfección (Sb. VIII, 1) mientras la locura del orgullo humano no se entrometa a torcer sus designios, siempre muy superiores, por lo demás, al mal, al acaso y a la fortuna. Con semejante actuación seréis también excelentes colaboradores de la Iglesia —Ciudad de Dios sobre la Tierra que prepara la Ciudad Eterna—, la cual, aun en medio de las agitaciones y de los conflictos, no cesa de promover el progreso espiritual de los pueblos. Sobre esta vuestra santa y fecunda misión, a la cual estamos seguros de que continuaréis correspondiendo con firme propósito, obrando con el celo y la dedicación más que nunca necesarios en estos días tan difíciles, imploramos las más abundantes Gracias celestiales, mientras que a vosotros y a vuestras amadas familias, a los cercanos y a los lejanos, a los sanos y a los enfermos, a los prisioneros, a los dispersos, a aquellos que se encuentran expuestos a los más acerbos dolores y peligros, impartimos de todo corazón Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 14 de enero de 1945[9]Una vez más, amados hijos e hijas, habéis venido a ofrecernos, en medio de las convulsiones, lutos e inquietudes de todo tipo que atormentan a la familia humana, las devotas felicitaciones que vuestro ilustre portavoz Nos ha presentado con nobleza de sentimientos y delicadeza de expresión. Os los agradecemos de corazón, así como las oraciones con las que, en un tiempo tan agitado, Nos asistís en el cumplimiento de los formidables deberes que pesan sobre nuestras débiles espaldas. Del mismo modo que después de todas las guerras y grandes calamidades hay siempre llagas para curar y ruinas para reedificar, también después de las grandes crisis nacionales debe realizarse toda una adaptación para volver a conducir al orden general un país perturbado y damnificado, para hacerle reconquistar el puesto que le corresponde, para reanudar la marcha hacia el progreso y el bienestar que su condición y su historia, sus bienes materiales y sus facultades espirituales le asignan. Esta vez la obra de restauración es incomparablemente más vasta, delicada y compleja. No se trata de reintegrar a la normalidad a una sola nación. Se puede decir que el mundo entero ha de ser reedificado; el orden universal debe ser restablecido. Orden material, orden intelectual, orden moral, orden social, orden internacional: todo hay que rehacerlo y volverlo a poner en movimiento regular y constante. Esta tranquilidad en el orden que es la paz, la única paz verdadera, sólo puede renacer y perdurar con la condición de hacer reposar la sociedad humana sobre Cristo, para recoger, recapitular y reunir todo en Él: “Instaurare omnia in Christo” (Ef. I, 10); con la unión armoniosa de los miembros entre sí y su incorporación a la única Cabeza que es Cristo (Ef. IV, 15). Ahora bien, generalmente todos admiten que esta reorganización no puede ser concebida como un puro y simple retorno al pasado. No es posible un semejante retroceso. El mundo, aun con un paso muchas veces desordenado, inconexo, sin unidad ni coherencia, no ha dejado de andar. La Historia no se detiene, no puede detenerse; avanza siempre, prosiguiendo su curso, ordenado y rectilíneo o confuso y sinuoso, hacia el progreso o hacia una ilusión de progreso; camina, corre, y querer simplemente “dar marcha atrás” —no queremos decir que sea para reducir al mundo a la inmovilidad sobre antiguas posiciones, sino para reconducirlo a un punto de partida infelizmente abandonado a causa de desvíos o errores— sería una empresa vana y estéril. Como observábamos el año pasado en esta misma ocasión, la verdadera tradición no consiste en esto. Así como la reconstrucción de un edificio que debe servir para usos actuales no se puede concebir de un modo arqueológico, tampoco sería posible llevarla a cabo según diseños arbitrarios, aunque fuesen teóricamente los mejores y más deseables; hay que tener presente la imprescindible realidad, la realidad en toda su extensión. No queremos con esto decir que es necesario contentarse con ver pasar la corriente, ni menos aún seguirla, navegar a su capricho, con riesgo de dejar chocar la barca contra los escollos o precipitarse en el abismo. La energía de los torrentes, de las cataratas, no sólo ha sido convertida en inofensiva, sino también en útil, fecunda, beneficiosa, por quienes, en vez de reaccionar contra ella o ceder, han sabido dirigirla mediante esclusas, embalses, canalizaciones, desvíos. Esa es la labor de los dirigentes que, con los ojos fijos en los principios inmutables del obrar humano, deben saber y querer aplicar estas normas indefectibles a las contingencias de la hora presente. En una sociedad adelantada como la nuestra, que deberá ser restaurada, reordenada, después del gran cataclismo, la función de dirigente es muy variada: dirigente es el hombre de Estado, de gobierno, el hombre político; dirigente es el obrero que, sin recurrir a la violencia, a las amenazas o a la propaganda insidiosa, sino por su propia valía, ha sabido adquirir autoridad y crédito en su círculo; son dirigentes, cada uno en su campo, el ingeniero y el jurisconsulto, el diplomático y el economista, sin los cuales el mundo material, social, internacional, iría a la deriva; son dirigentes el profesor universitario, el orador, el escritor, que tienen por objetivo formar y guiar los espíritus; dirigente es el oficial que infunde en el ánimo de sus soldados el sentido del deber, del servicio, del sacrificio; dirigente es el médico en el ejercicio de su misión salutífera; dirigente es el sacerdote que indica a las almas el sendero de la luz y de la salvación, prestándoles los auxilios necesarios para caminar y avanzar con seguridad. Ante esta encrucijada, ¿cuál es vuestro puesto, vuestra función, vuestro deber? Se presenta bajo un doble aspecto: función y deber personal, para cada uno de vosotros; función y deber de la clase a la que pertenecéis. El deber personal requiere que procuréis ser, con vuestra virtud, con vuestra aplicación, dirigentes en vuestras profesiones. Bien sabemos que, de hecho, la juventud contemporánea de vuestra noble clase, consciente del obscuro presente y del aún más incierto porvenir, está plenamente persuadida de que el trabajo no es sólo un deber social, sino también una garantía individual de vida. Y Nos entendemos la palabra profesión en el sentido más amplio y abarcativo, como lo indicarnos ya el año pasado: profesiones técnicas o liberales, mas también actividad política, social, ocupaciones intelectuales, obras de todo tipo, administración cuidadosa, vigilante, laboriosa, de vuestros patrimonios, de vuestras tierras, según los métodos más modernos y experimentados de cultivo para el bien material, moral, social, espiritual, de los colonos o de las poblaciones que viven en ellas. En cada una de estas actividades debéis poner el mayor cuidado en alcanzar éxito como dirigentes, tanto por la confianza que en vosotros depositan quienes han permanecido fieles a las sanas y vivas tradiciones, como por la desconfianza de otros muchos, desconfianza ésta que debéis vencer, conquistando su estima y respeto a fuerza de ser en todo excelentes en el puesto que os encontréis, en la actividad que ejerzáis cualquiera que sea la naturaleza de dicho puesto y la forma de dicha actividad. ¿En qué debe consistir, pues, esta excelencia de vida y de acción y cuáles son sus características principales? Antes de todo se manifiesta en la perfección de vuestra obra, sea ella técnica, científica, artística u otra similar. La obra de vuestras manos y de vuestro espíritu debe tener aquella impronta de refinamiento y de perfección que no se adquiere de un día para otro sino que refleja la finura del pensamiento, del sentimiento, del alma, de la conciencia heredada de vuestros mayores e incesantemente fomentada por el ideal cristiano. Se muestra igualmente en aquello que puede llamarse el humanismo, es decir la presencia, la intervención del hombre completo en todas las manifestaciones de su actividad, aun en las más especializadas, de tal modo que la especialización de su competencia no se convierta jamás en la hipertrofia [de una sola cualidad], ni vele ni atrofie nunca la cultura general, del mismo modo que en una frase musical la nota dominante no debe romper la armonía ni oprimir la melodía. Se manifiesta, además, en la dignidad del porte y la conducta, dignidad que no es, sin embargo, imperativa y que, lejos de resaltar las distancias, sólo las deja traslucir, si es necesario, para inspirar a los demás una más alta nobleza de alma, de espíritu y de corazón. Aparece, por fin, sobre todo, en el sentido de elevada moralidad, rectitud, honestidad, probidad, que debe informar toda palabra y toda acción. Una sociedad inmoral o amoral, que ya no siente en su conciencia ni manifiesta en sus actos la distinción entre el bien y el mal, que no se horroriza ya con el espectáculo de la corrupción, que la excusa, que se adapta a ella con indiferencia, que la acoge con favor, que la practica sin perturbación ni remordimiento, que la ostenta sin rubor, que en ella se degrada, que se mofa de la virtud, se halla a camino de su ruina. La alta sociedad francesa del siglo XVIII fue uno de los muchos trágicos ejemplos de ello. Nunca hubo una sociedad más refinada, más elegante, más brillante, más fascinadora. Los más variados placeres del espíritu, una intensa cultura intelectual, un finísimo arte del placer, una excelente delicadeza de maneras y de lenguaje dominaban en aquella sociedad externamente tan cortés y amable, pero donde todo —libros, novelas, figuras, ornamentos, vestimentas, peinados— invitaba a una sensualidad que penetraba en las venas y en los corazones, donde la misma infidelidad conyugal casi ya no sorprendía ni escandalizaba. Así trabajaba dicha sociedad para su propia decadencia y corría hacia el abismo cavado con sus propias manos. Muy otra es la verdadera cortesía: ésta hace resplandecer en las relaciones sociales una humildad llena de grandeza, una caridad que desconoce todo egoísmo y toda búsqueda del propio interés. No ignorarnos Nos con cuánta bondad, dulzura, dedicación, abnegación, muchos —y especialmente muchas— de entre vosotros, se han curvado sobre los infelices en estos tiempos de infinitas miserias y angustias, han sabido irradiar en torno a sí la luz de su caritativo amor de los modos más adelantados y eficaces. Y este es el otro aspecto de vuestra misión. Pese a prejuicios ciegos y calumniosos, nada hay más contrario al sentimiento cristiano y al verdadero sentido y fin de vuestra clase —en todos los países y de modo particular en esta ciudad de Roma, madre de Fe y de vida civilizada— que el estrecho espíritu de casta. La casta divide la sociedad humana en secciones o compartimentos separados por paredes impenetrables. La caballerosidad, la cortesía se inspiran principalmente en el cristianismo; son el vínculo que une entre sí a todas las clases sin confusión ni desorden. Vuestro origen, lejos de obligaros a un aislamiento soberbio, os inclina más bien a penetrar en todos los niveles sociales para comunicarles aquel amor a la perfección, a la cultura espiritual, a la dignidad, aquel sentimiento de compasiva solidaridad que es la flor de la Civilización Cristiana. En la presente hora de divisiones y de odios, ¡qué noble tarea os ha sido encomendada por los designios de la Providencia divina! ¡Cumplidla con toda vuestra Fe y con todo vuestro amor! Con ese deseo y como testimonio de Nuestros votos paternales para el año ya comenzado, os impartimos de corazón a vosotros y a vuestras familias Nuestra Bendición Apostólica. Alocución de 16 de enero de 1946[10]En años anteriores, amados hijos e hijas, —tras haber acogido paternalmente los votos que vuestro ilustre portavoz suele ofrecernos en la presente ocasión en vuestro nombre, con tan profundo sentimiento y con tan nobles expresiones de Fe y de filial devoción— hemos solido acompañar Nuestras expresiones de gratitud con algunas recomendaciones sugeridas por circunstancias del momento. Nos os hablábamos, en efecto, —aunque de un modo necesariamente un tanto general— de vuestros deberes y de vuestra misión en la sociedad moderna, atormentada y vacilante ante un porvenir cuyo término y apariencia eran bien difíciles de prever con exactitud. Sin duda, dicho porvenir es hoy todavía obscuro; la incerteza perdura y el horizonte permanece cargado de nubes tempestuosas; cesado apenas el conflicto armado, los pueblos se encuentran frente a una empresa llena de responsabilidad por las consecuencias que han de pesar sobre el curso de los tiempos y trazar las sinuosidades del camino. Efectivamente, no sólo para Italia sino para muchas otras naciones se trata de transformar su constitución política y social, sea rehaciéndola por completo, sea reordenando, retocando o modificando más o menos profundamente la vigente. Lo que hace todavía más arduo el problema es que todas estas constituciones serán verdaderamente diversas y autónomas, como autónomas y diversas son las naciones que desean otorgárselas libremente; pero, no por esto serán menos interdependientes de hecho, si no de derecho. Se trata, pues, de un acontecimiento de la más alta importancia, de los que raramente se presentan en la historia del mundo. Es como para “hacer temblar las venas y el pulso” de los más audaces, a poca conciencia que tengan de su responsabilidad; como para turbar a los más clarividentes, precisamente porque ven mejor y más lejos que los otros y, convencidos como están de la gravedad del asunto, comprenden más claramente la necesidad de dedicarse, en la calma y en el recogimiento, a la madura reflexión requerida por tareas de tan gran envergadura. Pero he aquí que, por el contrario, bajo el mutuo empuje colectivo, el acontecimiento parece inminente; deberá ser enfrentado en breve tiempo; será necesario, tal vez, en pocos meses encontrar las soluciones y tomar las determinaciones definitivas que harán sentir sus efectos, no únicamente sobre los destinos de un solo país, sino sobre el mundo entero y que, una vez adoptadas, determinarán, tal vez por mucho tiempo, las condiciones universales en que se han de mover los pueblos. En nuestra era de democracia, deben cooperar a esta tarea todos los miembros de la sociedad humana: por una parte los legisladores, cualquiera sea el nombre con que se les designe, a los cuales corresponde deliberar y sacar conclusiones; por otra, el pueblo, al cual compete hacer valer su voluntad con la manifestación de su opinión y con su derecho al voto. También vosotros —forméis o no parte de la futura asamblea constituyente— tenéis, por lo tanto, vuestro deber a cumplir, el cual se ejerce al mismo tiempo sobre los legisladores y sobre el pueblo. ¿Cuál es este deber? Acaso os habrá ocurrido muchas veces encontrar en la Iglesia de San Ignacio grupos de peregrinos y de “turistas”. Los habréis visto detenerse sorprendidos en la vasta nave central, con los ojos vueltos hacia la bóveda en que Andrea Pozzo pintó su asombroso triunfo del Santo en la misión que le fuera confiada por Cristo, de transmitir la luz divina hasta los rincones más recónditos de la Tierra. Al contemplar el apocalíptico desmoronamiento de personajes y de arquitecturas que se entrechocaban por encima de sus cabezas, ellos creerían, al principio, estar viendo el delirio de una locura. Vosotros, entonces, los habréis conducido cortésmente hacia el centro. A medida que se aproximan a él, los pilares se van irguiendo verticalmente ante sus ojos, sosteniendo los arcos que se van levantando en el espacio y, al ponerse sobre el pequeño disco circular de mármol que indica en el pavimento el punto más apropiado para el contemplar aquella pintura, cada uno de los visitantes ve desaparecer de ante sus ojos la bóveda material para dejarle contemplar con estupor, en aquella admirable perspectiva, toda una visión de ángeles y de santos, de hombres y de demonios, que viven y se agitan en torno a Cristo y a Ignacio, en los cuales se centra la grandiosa escena. Así el mundo, a quien no lo mira sino en su materialidad compleja y confusa, en su desordenado caminar, ofrece con frecuencia el aspecto de un caos. Uno tras otro, los más bellos proyectos de los más hábiles constructores se derrumban, y hacen creer irreparables las ruinas e imposible la constitución de un mundo nuevo en equilibrio sobre bases firmes. ¿Por qué? Hay en este mundo una piedra de granito puesta por Cristo; sobre esa piedra es necesario situarse y dirigir la mirada hacia lo alto. En ella tiene su origen la restauración de todas las cosas en Cristo. Ahora bien, Cristo nos ha revelado su secreto: “Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adicientur vobis” (Mt. VI, 33). [11]No se puede, por lo tanto, elaborar la constitución sana y vital de ninguna sociedad ni nación si los dos grandes poderes —el legislador en sus deliberaciones y resoluciones, y el pueblo en la expresión de su opinión libre y el ejercicio de sus atribuciones electorales— no se apoyan uno y otro firmemente sobre esta base para mirar hacia lo alto y atraer para sus países y para el mundo el reino de Dios. ¿Es así acaso como están las cosas? Por desgracia, se encuentran bien lejos de ello. En las asambleas deliberativas, como también entre la multitud, ¡cuántos, no dotados de constante equilibrio moral, corren y llevan a los demás a la aventura, en las tinieblas, por las vías que conducen a la ruina! Otros, sintiéndose desorientados y con-fusos, buscan ansiosamente, o al menos desean vagamente, una luz, un poco de luz, sin saber donde está, sin dar su adhesión a la única “verdadera luz, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo” (Jn. I, 9), junto a la cual pasan a cada instante sin jamás reconocerla. Aun suponiendo competentes a los miembros de aquellas asambleas en cuestiones de orden temporal, político, económico y administrativo, están muchos de ellos incomparablemente menos versados en aquellas materias que se refieren al orden religioso, a la doctrina y moral cristianas, a la naturaleza, los derechos y la misión de la Iglesia; [así] en el momento de terminar el edificio se dan cuenta de que nada se mantiene en pie, porque la clave de la bóveda falta o está mal colocada. Por su parte, la multitud innumerable, anónima, es fácil de ser agitada desordenadamente; ella se abandona a ciegas, pasivamente, al torrente que la arrastra o al capricho de las corrientes que la dividen y extravían. Una vez transformada en juguete de las pasiones o de los intereses de sus agitadores, no menos que de sus propias ilusiones, no es capaz ya de poner el pie sobre la roca y afirmarse para formar un verdadero pueblo, es decir, un cuerpo vivo con los miembros y los órganos diferenciados según sus formas y funciones respectivas, pero concurriendo en conjunto a su actividad autónoma en orden y unidad. Ya en otra ocasión hemos hablado Nos de las condiciones necesarias para que un pueblo pueda considerarse maduro para una sana democracia. Pero, ¿quién puede conducirlo y elevarlo a esta madurez? Muchas enseñanzas sobre ello podría extraer, sin duda, la Iglesia del tesoro de su experiencia y de su propia acción civilizadora. Mas, vuestra presencia aquí Nos sugiere una particular observación. La Historia nos atestigua que allí donde está vigente una verdadera democracia fa vida del pueblo se halla como impregnada de sanas tradiciones que es ilícito derribar. Representantes de estas tradiciones son antes que nada las clases dirigentes, o sea, los grupos de hombres y mujeres o las asociaciones que, como suele decirse, dan el tono en el pueblo y en la ciudad, en la región y en el país entero. De ahí que en todos los pueblos civilizados existan y tengan influencia instituciones eminentemente aristocráticas en el sentido más alto de la palabra, como son algunas academias de vasto y bien merecido renombre. También la Nobleza es de este número: sin pretender ningún privilegio o monopolio, es —o debería ser—una de aquellas instituciones; institución tradicional fundada sobre la continuidad de una antigua educación. Cierto es que, en una sociedad democrática como quiere ser la moderna, el simple título del nacimiento no es ya suficiente para gozar de autoridad y crédito. Para conservar, por lo tanto, dignamente vuestra elevada condición y vuestra categoría social, es más, para aumentarlas y enaltecerlas, debéis ser verdaderamente una élite, debéis cumplir las condiciones indispensables en el tiempo en que vivimos y corresponder a sus exigencias. ¿Una élite? Bien podéis serlo. Tenéis a vuestras espaldas todo un pasado de tradiciones seculares que representan valores fundamentales para la vida sana de un pueblo. Entre estas tradiciones, de las cuales os sentís justamente orgullosos, incluís en primer lugar la religiosidad, la Fe católica viva y operante. ¿Acaso no ha probado ya cruelmente la Historia que toda sociedad humana sin bases religiosas corre fatalmente hacia su disolución o termina en el terror? Émulos de vuestros antepasados, habéis, pues, de brillar ante el pueblo con la luz de vuestra vida espiritual, con el esplendor de vuestra incontestable fidelidad hacia Cristo y hacia la Iglesia. —Entre esas tradiciones incluís también el honor intacto de una vida conyugal y familiar profundamente cristiana. De todos los países, al menos de los comprendidos en la civilización occidental, sube el grito de angustia del matrimonio y de la familia, tan desgarrador que no es posible dejar de escucharlo. También en esto poneos con vuestra conducta a la cabeza del movimiento de reforma y de restauración del hogar.— Entre esas mismas tradiciones incluís además, la de ser para el pueblo, en todas las funciones de la vida pública a las cuales podréis ser llamados, ejemplos vivos de observancia inflexible del deber, hombres imparciales y desinteresados que, libres de toda desordenada ansia de ambición o de lucro, no aceptan un puesto sino para servir a la buena causa; hombres valientes que no se atemorizan ni por la pérdida del favor de quienes están arriba, ni por las amenazas de los de abajo.— Entre las mismas tradiciones, colocáis, finalmente, la de una adhesión tranquila y constante a todo aquello que la experiencia y la Historia han confirmado y consagrado, la de un espíritu inaccesible a la agitación inquieta y a la ciega avidez de novedades que caracterizan nuestro tiempo, pero ampliamente abierto, a la vez, a todas las necesidades sociales. Firmemente convencidos de que sólo la doctrina de la Iglesia puede proporcionar un remedio eficaz a los males presentes, tomad a pecho el abrirle camino, sin reservas ni desconfianzas egoístas, con la palabra y con las obras, en particular constituyendo en la administración de vuestros bienes, empresas que sean verdaderos modelos, tanto desde el punto de vista económico como desde el social. Un verdadero hidalgo jamás presta su concurso a iniciativas que no puedan sustentarse y prosperar sino con perjuicio del bien común, con detrimento o con la ruina de personas de condición modesta; por el contrario, se enorgullece de estar al lado de los pequeños, de los débiles, del pueblo, de aquellos que ganan el pan con el sudor de su frente ejerciendo un oficio honesto. Así seréis vosotros verdaderamente una élite; así cumpliréis vuestro deber religioso y cristiano; así serviréis noblemente a Dios y a vuestro país. Ojalá podáis, amados hijos e hijas, con vuestras grandes tradiciones, con la solicitud por vuestro progreso y por vuestra perfección personal, humana y cristiana, con vuestros cariñosos servicios, con la caridad y simplicidad de vuestras relaciones con todas las clases sociales, ayudar al pueblo a reafirmarse sobre la piedra fundamental, a buscar el reino de Dios y su justicia. Éste es el voto que por vosotros formulamos; ésta la oración que hacemos subir, por intercesión del Corazón Inmaculado de María, hacia el Corazón divino de Cristo Rey, hasta el trono del soberano Señor de los pueblos y de las naciones. Que su Gracia descienda copiosamente sobre vosotros, en prenda de la cual os impartimos de corazón a todos vosotros, a vuestras familias y a todas las personas que amáis, Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 8 de enero de 1947[12]El homenaje de vuestra devoción y de vuestra fidelidad y las felicitaciones que, siguiendo una antigua costumbre, venís, amados hijos e hijas, todos los años a ofrecernos, acertadamente expresadas por vuestro excelentísimo portavoz, son siempre gratas a nuestro corazón. Suelen, naturalmente, reflejar los pensamientos y las ansiedades que agitan en diverso grado los corazones ante las cambiantes condiciones de los tiempos. Tras los horrores de la guerra, tras las indecibles miserias que a ella siguieron y las angustias derivadas de una suspensión de las hostilidades a la que no podía llamarse paz, y no lo era, hemos llamado más de una vez vuestra atención en este mismo aniversario sobre la misión y deberes de la Nobleza en la preparación del nuevo estado de cosas en el mundo, y de modo especial en vuestra tan amada patria. La completa incertidumbre era entonces la nota característica. Se caminaba en plena obscuridad: las deliberaciones, las manifestaciones de la voluntad popular se formaban y transformaban continuamente. ¿Qué habría de suceder? Nadie habría podido pronosticarlo con cierta precisión. Mientras tanto, el año que acaba de pasar ha ofrecido a nuestra vista en el escenario del mundo un espectáculo del cual ciertamente no puede decirse que haya carecido de actividades, conmociones y sorpresas. Lo que, en cambio, ha faltado, como en los años precedentes, es llegar a soluciones que permitan por fin a los ánimos respirar con tranquilidad, que aclaren definitivamente las condiciones de la vida pública, que muestren el camino recto hacia el futuro, aunque haya de ser arduo y áspero. De este modo —no obstante algunos notables progresos que deseamos resulten duraderos— la incertidumbre continúa siendo aún el carácter dominante de la hora presente, no sólo en las relaciones internacionales, de las cuales se esperan ansiosamente frutos de paz por lo menos tolerables, sino también en el orden interior de cada uno de los Estados. Tampoco aquí se puede prever con certeza por ahora cuál será el resultado final del encuentro o choque entre las varias tendencias y fuerzas, y principalmente en el campo religioso, social y político entre las doctrinas diversas y discordantes. Menos difícil resulta, en cambio, determinar cuál debe ser hoy vuestra conducta ante los diferentes modelos que se os ofrecen. El primero de esos modelos es inadmisible: es el del desertor, el de aquel ha sido llamado con justicia “L’Emigré a l’interieur”; es la abstención del hombre molesto o irritado que, por despecho o desaliento, no hace ningún uso de sus cualidades y energías, no toma parte en ninguna de las actividades de su país y de su tiempo, sino que, como el pelida Aquiles, se retira a su tienda, junto a las naves de rápida travesía, lejos de la batalla, mientras la suerte de su patria está en juego. La abstención resulta aún menos digna cuando es consecuencia de una indiferencia indolente y pasiva. Peor, efectivamente, que el mal humor, que el despecho o que el desaliento sería [manifestar] negligencia ante la inminencia de ruina de sus hermanos y de su mismo pueblo. En vano se intentaría disimularla bajo la máscara de la neutralidad; no es de ningún modo neutral; se quiera o no, es cómplice, Al dejarse arrastrar pasivamente, cada uno de los copos de nieve que reposan dulcemente en la ladera del monte y la adornan con su blancura, contribuyen a convertir una pequeña masa de nieve desprendida de la cumbre en una avalancha que causará desastres en el valle y derribará y enterrará tranquilos caseríos. Sólo los bloques firmes, incorporados a la piedra en que se apoyan, oponen a la avalancha una resistencia victoriosa y pueden detener o al menos frenar su devastadora trayectoria. Así [ocurre con] el hombre justo y firme en su buen propósito, del cual habla Horacio en una oda célebre (Carm, III, 3), que no se deja estremecer en su inquebrantable modo de pensar ni por la furia de sus conciudadanos, que dan órdenes delictivas, ni por la amenazadora cólera del tirano, sino que se mantendría impávido aunque el Universo cayera en pedazos sobre su cabeza: “si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae”. Pero si este hombre justo y fuerte es cristiano, no se contentará con permanecer en pie, impasible, en medio de las ruinas; se sentirá obligado a resistir y a impedir el cataclismo, o por lo menos a limitar el efecto de sus daños; y aun cuando no sea capaz de contener su fuerza destructora, allí estará él para reconstruir los edificios derribados y sembrar los campos devastados. Así ha de ser vuestra conducta, la cual consiste en que —sin que debáis renunciar a vuestros libres juicios y convicciones sobre las vicisitudes humanas— toméis tal como es el orden contingente de las cosas, y dirijáis su eficacia no tanto hacia el bien de una determinada clase, sino de la comunidad en su conjunto. Mas este bien común— es decir, la implantación de condiciones públicas normales y estables, de modo tal que ni a los individuos ni a las familias les resulte difícil vivir, mediante el recto uso de sus propias fuerzas, una vida conforme a la ley de Dios, digna, ordenada y feliz— es la regla y finalidad del Estado y sus órganos. Los hombres —tanto los individuos aislados como la sociedad en su conjunto— y su bien común, están siempre vinculados al orden absoluto de los valores establecidos por Dios. Ahora bien, precisamente para llevar a la práctica y hacer eficaz este vínculo de un modo digno de la naturaleza humana se ha dado al hombre la libertad personal, y la tutela de dicha libertad es precisamente el objetivo de toda ordenación jurídica digna de este nombre. Pero de aquí se sigue también que no pueden existir la libertad ni el derecho de violar ese orden absoluto de valores. Por consiguiente, la defensa de la moralidad pública, que es, sin duda alguna, uno de los principales elementos en la conservación del bien común por parte del Estado, se vería perjudicada y descoyuntada si, por ejemplo, se concediese una libertad incondicional a la prensa o al cine sin tener en cuenta aquel orden supremo. En este caso no se habría reconocido el derecho a la verdadera y genuina libertad; por el contrario, si se permitiera a la prensa y al cine socavar los cimientos religiosos y morales de la vida del pueblo se vendría a legalizar el libertinaje. Para comprender y admitir tal principio no hace falta ser cristiano: basta el uso, no perturbado por las pasiones, de la razón y del buen sentido moral y jurídico. Es muy posible que algunos graves acontecimientos, madurados a lo largo del año que acaba de terminar, hayan tenido en el corazón de no pocos de entre vosotros un eco doloroso. Pero quien vive de la riqueza del pensamiento cristiano no se deja abatir ni desconcertar por los sucesos humanos, sean los que sean, y vuelve valerosamente sus ojos hacia todo aquello que resta, tan grande y digno de sus cuidados. Lo que resta es la patria, es el pueblo; es el Estado, cuya finalidad suprema es el verdadero bien de todos y cuya, misión requiere la cooperación común, en la cual cada ciudadano tiene su puesto; son los millones de espíritus íntegros, que quieren ver este bien común a la luz de Dios y promoverlo según los perennes ordenamientos de su ley. Italia está a punto de otorgarse una nueva Constitución. ¿Quién puede ignorar la importancia capital de tal empresa? Lo que en un cuerpo vivo es el principio vital, lo es la Constitución en el organismo social, cuyo desarrollo, no sólo económico sino también moral, está estrictamente condicionado por ella. Si hay, pues, alguien, que ha de tener fija la mirada sobre los ordenamientos establecidos por Dios, si alguien está obligado a poner constantemente ante sus ojos el verdadero bien de todos, [ese alguien] son ciertamente aquellos a quienes se les ha confiado la gran obra de redactarla. Sin embargo, ¿para qué sirven las mejores leyes si se convierten en letra muerta? Su eficacia depende en gran parte de quienes deben aplicarlas. En las manos de hombres que no tienen su espíritu, que tal vez disientan internamente de lo en ellas dis-puesto, que no son ni espiritual ni moralmente capaces de ponerlas en práctica, aun las más perfectas obras legislativas pierden mucho de su valor. Una buena Constitución es, sin duda, algo digno de gran aprecio; esto no obstante, de lo que el Estado tiene absoluta necesidad es de hombres competentes y expertos en materia política y administrativa, enteramente entregados al mayor bien de la nación, guiados por claros y sanos principios. Por eso la voz de vuestra patria, sacudida por las graves convulsiones de los últimos años, llama para colaborar a todos los hombres y mujeres honestos, en cuyas familias y en cuyas personas vive lo mejor del vigor espiritual, de las categorías morales y de las tradiciones vividas y siempre vivientes del país. ¡Aquella voz los exhorta a ponerse a disposición del Estado con toda la fuerza de sus íntimas convicciones y a trabajar por el bien del pueblo! He aquí cuan ancho se abre ante vosotros el camino hacia el porvenir. El año pasado, en esta misma ocasión, os mostramos cómo hasta en las democracias de fecha reciente, tras las cuales no se encuentran vestigios de pasado feudal, se ha venido formando por la propia fuerza de las cosas una especie de nueva Nobleza y Aristocracia: es la comunidad de las familias que ponen por tradición todas sus energías al servicio del Estado, su Gobierno y su Administración, y con cuya fidelidad puede éste contar en todo momento. Muy lejos está, pues, de ser negativa vuestra misión; exige de vosotros mucho estudio, mucho trabajo, mucha abnegación y, sobre todo, mucho amor. A pesar de la rápida evolución de los tiempos, no ha perdido ella su valor ni ha llegado a su término. Lo que pide de vosotros, y ésta debe ser la característica de vuestra educación tradicional y familiar, es la pureza de intención y la determinación de no aprovecharos de vuestra condición —privilegio hoy muchas veces grave y austero— sino para servir a los demás. Id, pues, con valor y humilde altivez, amados hijos e hijas, al encuentro del futuro. Vuestra función social, nueva en apariencia, es en sustancia igual a la de vuestros tiempos pasados de mayor esplendor. Si a veces os parece difícil, ardua, incluso no exenta, quizá, de desilusiones, no olvidéis que la Providencia Divina, que os la ha confiado, prodigará a tiempo las fuerzas y socorros necesarios para que la llevéis a cabo dignamente. Para que la sociedad humana sea reerguida de su decadencia, para que sea establecida sobre una base inquebrantable la nueva sociedad, para que sea El mismo la piedra angular de este edificio y para que sea siempre nuevamente restaurado de generación en generación, pedimos al Dios hecho Hombre estos auxilios. Mientras tanto, en prenda de los más escogidos favores celestiales, os impartimos con afecto paternal a vosotros, a vuestras familias, a todas las personas que lleváis en el corazón, presentes o lejanas, y de un modo especial a vuestra amada juventud, Nuestra Bendición Apostólica. Alocución de 14 de enero de 1948[13]¡Queridos hijos e hijas! Aunque las difíciles circunstancias presentes Nos hayan aconsejado dar este año a vuestra tradicional Audiencia una forma exterior diversa de la acostumbrada, no han perdido por ello nada de su íntimo valor y profundo significado ni la recepción [que hacemos] de vuestros homenajes y saludos, ni la expresión de Nuestras felicitaciones para vosotros y vuestras familias. Así como el corazón del Padre común no tiene necesidad de muchas palabras para vertirse en el corazón de hijos a él tan próximos, así vuestra sola presencia es ya por sí misma el más elocuente testimonio y la más clara confirmación de vuestros inmutables sentimientos de fidelidad y de devoción hacia esta Sede Apostólica y hacia el Vicario de Cristo. La gravedad de la hora presente no puede perturbar ni hacer estremecer más que a los tibios y vacilantes. Para los espíritus ardientes, generosos, habituados a vivir en Cristo y con Cristo, esta propia gravedad, por el contrario, les estimula poderosamente a dominarla y vencerla. Y vosotros queréis, sin duda, figurar entre estos últimos Por eso, lo que de vosotros esperamos es, antes que nada, una fortaleza de ánimo que ni las más duras pruebas consigan abatir; una fortaleza de ánimo que no solamente os convierta en perfectos soldados de Cristo para con vosotros mismos, sino también, por así decir, en animadores y sustentadores de quienes se sientan tentados de dudar o ceder. Lo que esperamos de vosotros, en segundo lugar, es una prontitud para la acción, que no se atemorice ni desanime en previsión de ninguno de los sacrificios hoy exigidos por el bien común; una prontitud y un fervor tales que, al haceros solícitos en el cumplimiento de todos vuestros deberes de católicos y ciudadanos, os preserven de caer en un “abstencionismo” apático e inerte, que sería gravemente culpable en una época en la que están en juego los más vitales intereses de la religión y de la patria. Lo que esperamos, por fin, de vosotros es una generosa adhesión —no meramente superficial y formal, sino [nacida] en el fondo del corazón y puesta en práctica sin reservas— al precepto fundamental de la doctrina y de la vida cristiana, precepto de fraternidad y de justicia social, cuya observancia no podrá dejar de aseguraros a vosotros mismos la verdadera felicidad espiritual y temporal. ¡Que puedan esta fortaleza de ánimo, este fervor y este espíritu fraternal guiar cada uno de vuestros pasos y desembaracen vuestro camino a lo largo del nuevo año, que tan incierto se anuncia, y que casi parece conduciros al interior de un obscuro túnel! Indudablemente, no sólo será éste para vosotros un año de arduas pruebas, sino también de luces interiores, espirituales alegrías y beneficiosas victorias. Con esta esperanza y con inquebrantable confianza en el Señor y en la Virgen protectora de esta Ciudad Eterna, os impartimos de todo corazón Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 15 de enero de 1949[14]Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son para las familias cristianas una ocasión siempre acogida con alegría de unirse más estrechamente en los vínculos del afecto y de manifestarse el recíproco amor con felicitaciones y con mutuas promesas de oraciones. Esta misma alegría es la que hoy sentimos Nos, amados hijos e hijas que siguiendo una antigua tradición, habéis venido a ofrecernos vuestro devoto homenaje, felizmente expresado por vuestro ilustre y joven portavoz. Pero los miembros de una familia digna de este nombre no se contentan con cambiar entre sí viejas y repetidas fórmulas de felicitación. A cada año, el padre renueva sus habituales recomendaciones, ilustrándolas y completándolas con aquellas advertencias que le sugieren las especiales exigencias del momento; los hijos, por su parte, examinan sus conciencias para poder —si es preciso— reafirmar lealmente su docilidad a los consejos paternos. Así hacemos también Nos. Todos los años os recordamos, en la variedad de sus múltiples aspectos, los fundamentales e inmutables deberes que vuestra posición en la sociedad os impone. El año pasado os los esbozamos con la brevedad exigida por las circunstancias. No dudamos que os habréis preguntado, examinando vuestra conciencia, con qué fidelidad y de qué manera práctica, concreta y efectiva habéis dado en el transcurso del año de fortaleza de ánimo, prontitud para la acción y generosa adhesión a los preceptos de la doctrina y de la vida cristiana según vuestro propio estado. Este triple deber obliga, sin duda, a todos y en cualquier ocasión; pero se gradúa y diferencia según los siempre variables sucesos y según las especiales circunstancias de aquellos a quienes obliga. Dentro de la sociedad humana, la Providencia divina ha asignado a cada uno una función particular; por eso ha dividido y distribuido también sus dones. Ahora bien, estos dones y talentos tienen que dar fruto, y sabéis que el Señor os pedirá cuentas a cada uno acerca del modo en que han sido administrados, y juzgará y separará a los buenos de los malos servidores según la ganancia obtenida (Cfr. Mt. XXV, 14ss.; Lc. XVI, 2). El rigor de los tiempos os podría colocar también a vosotros en la necesidad de trabajar como tantos otros para ganaros la vida; pero también entonces tendríais, a causa de vuestro nacimiento, cualidades y deberes especiales en medio de vuestros conciudadanos. Es verdad que en la nueva Constitución italiana “no se reconocen los títulos nobiliarios” (salvo, naturalmente, en lo que respecta a la Santa Sede, según lo establecido en el artículo 42 del Concordato, aquellos que los Sumos Pontífices han concedido o concederán en el futuro); pero esta misma Constitución no ha podido hacer desaparecer el pasado ni la historia de vuestras familias. Por con-siguiente, el pueblo —ya esté a favor o en contra de vosotros, ya sienta hacia vosotros respetuosa confianza o sentimientos hostiles— también ahora mira y observa cuál es el ejemplo que dais en vuestra vida. A vosotros os toca, pues, corresponder a esta expectación y mostrar que vuestra conducta y vuestros actos están de acuerdo con la verdad y la virtud, especialmente en los puntos de Nuestras recomendaciones anteriormente recordados. De fortaleza de ánimo todos tienen necesidad, especialmente en nuestros días, para soportar con valor el sufrimiento, para superar victoriosamente las dificultades de la vida, para cumplir con constancia su propio deber. ¿Quién no tiene algo por lo que sufrir? ¿Quién no tiene algo de qué dolerse? ¿Quién no tiene algo por lo que luchar? Solamente quien se rinde o huye. Pero vosotros tenéis menos derecho que muchos otros a rendiros o huir. Hoy, los sufrimientos, las dificultades y las necesidades son, en general, comunes a todas las clases, a todas las condiciones, a todas las familias, a todas las personas. Y si algunos están exentos de ellos, si nadan en la opulencia y en los placeres, esto debería incitarles a cargar sobre sí las miserias y privaciones de los demás. ¿Quién podrá encontrar alegría y reposo, quién no sentirá más bien malestar y rubor por vivir en el ocio y en la frivolidad, en el lujo y en los placeres, en medio de una casi general tribulación? Prontitud para la acción. Dentro de una gran solidaridad personal y social, cada uno debe estar dispuesto a trabajar, a inmolarse, a consagrarse al bien de todos. La diferencia está, no en el hecho de la obligación, sino en el modo de cumplirla. ¿Y no es acaso verdad que quienes disponen de más tiempo y de medios más abundantes deben ser más asiduos y solícitos en servir? Al hablar de medios, no tenemos Nos la intención de referirnos única o principalmente a la riqueza, sino a todas las dotes de inteligencia, cultura, educación, conocimientos, autoridad, las cuales no han sido concedidas a algunos privilegiados de la fortuna para su exclusivo provecho o para crear una irremediable desigualdad entre hermanos, sino para el bien de toda la comunidad social. En todo aquello que es para servicio del prójimo, de la sociedad, de la Iglesia de Dios, debéis ser siempre vosotros los primeros; en eso consiste vuestro verdadero puesto de honor; ahí está vuestra más noble precedencia. Generosa adhesión a los preceptos de la doctrina y de la vida cristiana. Son éstos los mismos para todos, porque no hay dos verdades ni dos leyes: ricos y pobres, grandes y pequeños, elevados y humildes, están igualmente obligados por la Fe a someter su entendimiento a un mismo dogma, por la Obediencia, su voluntad a una misma moral; pero el justo juicio de Dios será mucho más severo con aquellos que han recibido más, que están en mejores condiciones de conocer la única doctrina y ponerla en práctica en la vida cotidiana, con aquellos que mediante su ejemplo y autoridad pueden más fácilmente guiar a los demás por las vías de la justicia y de la salvación, o bien perderlos por los funestos senderos de la incredulidad y del pecado. Amados hijos e hijas, el pasado año ha mostrado cuan necesarias son esas tres fuerzas interiores y ha puesto también de manifiesto los notables resultados que pueden alcanzarse con su recto uso. Lo que importa antes que nada es que es que vuestra acción no sufra paradas ni disminuciones de velocidad, sino que se desarrolle y avive con constante firmeza. Por eso hemos advertido con particular agrado en las palabras de vuestro portavoz cuan profunda es en vosotros la comprensión de los actuales males sociales y cuan firme el propósito de contribuir a ponerles remedio según la justicia y caridad. Robusteced, pues, en vuestras almas la resolución de corresponder plenamente a lo que Jesucristo, la Iglesia y la sociedad esperan confiadamente de vosotros, a fin de que podáis escuchar en el día de la gran recompensa las bienaventuradas palabras del Juez supremo: “Siervo bueno y fiel, (...) entra en el gozo de tu Señor” (Mt. XXV, 21). Estos son los votos que, en la aurora de este nuevo año, presentamos al Niño Jesús por vosotros, mientras con el corazón desbordante os impartimos a vosotros, a vuestras familias, a todas las personas que os son queridas, Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 12 de enero de 1950[15]Si, amados hijos e hijas, de acuerdo con el ejemplo de Nuestros predecesores, Nos solemos daros acogida al inicio del año para recibir vuestras felicitaciones y retribuirlas, Nuestro espíritu, lejos de obedecer a consideraciones o preferencias mundanas, se mueve por motivos de honor y de fidelidad. Saludamos en vosotros a los descendientes y representantes de familias que se distinguieron al servicio de la Santa Sede y del Vicario de Cristo y permanecieron fieles al Pontificado Romano aun cuando éste se hallaba expuesto a ultrajes y persecuciones. Sin duda, el orden social puede evolucionar a lo largo de los tiempos y su centro desplazarse. Las funciones públicas, que otrora estaban reservadas a vuestra clase, pueden hoy ser atribuidas y ejercidas sobre la base de la igualdad; pero aun así, el hombre moderno que quiera ser de rectos y ecuánimes sentimientos no puede negar su comprensión y respeto a un tal testimonio de reconocida memoria, que debe servir igualmente de impulso hacia el porvenir. Os encontráis reunidos hoy en torno a Nos en la aurora del año que divide al siglo XX en dos mitades; año jubilar, inaugurado con la apertura de la Puerta Santa. La ceremonia religiosa de los tres golpes de martillo dados en el centro de la Puerta, considerada en sí misma, tiene un valor simbólico: es el símbolo de la apertura del gran Perdón. ¿Cómo explicar, entonces, la viva impresión que ha producido no sólo en los hijos devotos de la Iglesia, que están en condiciones de penetrar su íntimo significado, sino también en otros muchos a Ella ajenos y que parece no deberían ser sensibles más que a aquello que se palpa, se mide y se traduce en cifras? ¿Deberá acaso tomarse esto como presentimiento y expectativa de un nuevo medio siglo menos colmado de amarguras y desilusiones, como síntoma de una necesidad de purificación y reparación, como ansia de reconciliación y de paz entre los hombres que la guerra y las luchas sociales tanto han desunido entre sí? ¿Cómo no hemos de ver entonces, con humilde y cristiana confianza, el dedo de Dios en este tan saludable comienzo del gran Jubileo? El alcance de la bendición que el Año Santo está llamado a irradiar sobre la humanidad dependerá de la mayor o menor cooperación aportada por los católicos, sobre todo mediante la oración y la expiación; pero los fieles de Roma tienen ciertamente especiales deberes y responsabilidades en este sentido: su modo de comportarse, su modo de vivir, se hallarán más especialmente este año ante la mirada de la Iglesia universal, representada en la multitud de peregrinos que afluirán a la Urbe desde todos los rincones del mundo. A vosotros mismos, amados hijos e hijas, no os faltarán las ocasiones de preceder a los demás o de llevarlos detrás vuestro con el buen ejemplo: ejemplo de fervor en la oración, de sencillez cristiana en el tenor de vida, de renuncia a las comodidades y placeres, de verdadero espíritu de penitencia, de hospitalidad cordial, de celo en las obras de caridad a favor de los humildes, de los que sufren y de los pobres, de intrépida fortaleza en la defensa de la causa de Dios. Además, la clase a la que pertenecéis os pone más fácilmente y con más frecuencia en contacto con influyentes personalidades de otros países. En esas circunstancias, tomad a pecho el promover el acercamiento y la paz entre los hombres y entre las naciones. ¡Que pueda la faz de la Tierra, al terminar el Año Santo, resplandecer más serena en la tranquilidad y en la fraternal concordia! Con este deseo, os impartimos de todo corazón a vosotros y a vuestras familias, y de modo especial a los que están lejos y a los enfermos, Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 11 de enero de 1951[16]Con el corazón desbordante dirigimos Nuestro paternal saludo a los miembros de la Nobleza y del Patriciado romano, que, fieles a una antigua tradición, se han reunido en torno a Nos para ofrecernos sus felicitaciones en la aurora del nuevo año, felicitaciones que Nos han sido expresadas con filial devoción por su ilustre y elocuente portavoz. Uno tras otro, cada año pasa a la Historia transmitiendo al subsiguiente una herencia por la cual es responsable. El que acaba de cerrarse, el Año Santo de 1950, permanecerá como uno de los más importantes en el orden moral y, especialmente, sobrenatural. Vuestros anales de familia registrarán sus más refulgentes fechas que, como otros tantos faros luminosos, han de iluminar el camino que se abre ante vuestros hijos y nietos. Pero, ¿serán acaso estos anales como un libro sellado, o no contendrán sino los recuerdos de un pasado muerto? No: deberán, por el contrario, ser el mensaje de las generaciones desaparecidas a las generaciones futuras. La celebración del Año Santo ha terminado para Roma no a la manera de un espectáculo que ha llegado a su fin, sino como el programa de una vida creciente, purificada, santificada, fecundada por la Gracia, y que debe continuar enriqueciéndose con la incesante contribución de pensamientos y sentimientos, de resoluciones y acciones, cuya memoria os han transmitido vuestros abuelos a fin de que vosotros mismos comuniquéis su ejemplo a quienes vendrán detrás de vosotros. El soplo impetuoso de un nuevo tiempo arrastra con sus torbellinos las tradiciones del pasado; pero así se pone en evidencia cuáles de ellas están destinadas a caer como hojas muertas, y cuáles, en cambio, tienden a mantenerse y consolidarse con genuina fuerza vital. Una Nobleza y un Patriciado que, por así decir, se anquilosaran en la nostalgia del pasado, estarían condenados a una inevitable decadencia. Hoy más que nunca estáis llamados a ser no sólo una élite de la sangre y de la estirpe, sino, lo que es más, de las obras y sacrificios, de las realizaciones creadoras al servicio de toda la comunidad social. Y esto no es solamente un deber del hombre y del ciudadano que nadie puede eludir impunemente; es también un sagrado mandamiento de la Fe que habéis heredado de vuestros padres, y que debéis, como ellos, legar íntegra e inalterada a vuestros descendientes. Desterrad, pues, de vuestras filas todo abatimiento y toda pusilanimidad: todo abatimiento, ante una evolución de los tiempos que se lleva consigo muchas de las cosas que otras épocas habían edificado; toda pusilanimidad, ante los graves sucesos que acompañan a las novedades de nuestros días. Ser romano significa ser fuerte en el obrar, pero también en el soportar. Ser cristiano significa ir al encuentro de las penas y de las pruebas, de los deberes y necesidades de los tiempos, con aquel coraje, con aquella fortaleza y serenidad de espíritu de quien bebe en el manantial de las eternas esperanzas el antídoto contra todo humano desaliento. Humanamente grande es el altivo dicho de Horacio: “Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae” (Od., 3.3) [17].Pero cuan más bello, confiante y feliz es el grito victorioso que brota de los labios cristianos y de los corazones desbordantes de Fe: “Non confundar in aeternum!” (Te Deum). [18]Implorando para vosotros del Autor de todo bien, una fortaleza intrépida y el don divino de una esperanza indestructible fundada sobre la Fe, os impartimos de corazón a vosotros, amados hijos e hijas, a vuestras familias y a todos vuestros seres queridos, próximos y lejanos, sanos y enfermos, a vuestras santas aspiraciones, a vuestras empresas, Nuestra Bendición Apostólica. Alocución de 14 de enero 1952[19]Fieles a vuestra antigua tradición, habéis venido también en este año, amados hijos e hijas, a ofrecer a la Cabeza visible de la Iglesia el testimonio de vuestra devoción y vuestras felicitaciones de Año Nuevo. Nos lo acogemos con vivo y afectuoso agradecimiento, y os ofrecemos en contrapartida Nuestros más fervientes votos. Nos los incluimos en Nuestras oraciones para que el año que acaba de abrirse sea marcado con el sello de la bondad divina y enriquecido con los más preciosos favores de la Providencia. A estos votos desearíamos añadir, como de ordinario, algunos regalos espirituales de orden práctico, que compendiaremos brevemente en una triple exhortación. 1º) En primer lugar, mirad con intrepidez y valor la realidad presente. Nos parece superfluo insistir en recordaros aquello que hace casi tres años fue objeto de Nuestras consideraciones; Nos parecería vano y poco digno de vosotros disimularla con eufemismos prudentes, especialmente después de que nos hayan dado las palabras de vuestro elocuente portavoz tan claro testimonio de vuestra adhesión a la doctrina social de la Iglesia y a los deberes que de ella se derivan. La nueva Constitución de Italia no os reconoce ya como clase social ninguna misión específica, ningún atributo, ningún privilegio ni en el Estado, ni en el pueblo. Se ha pasado una página de la Historia, se ha terminado un capítulo, se ha colocado el punto que indica el final de un pasado social y económico; se ha abierto un nuevo capítulo que inaugura formas de vida bien diversas. Se puede pensar lo que se quiera, pero el hecho está ahí; es el “caminar fatal” de la Historia. Alguien, tal vez, sentirá disgusto ante tan profunda transformación; pero, ¿de qué le serviría detenerse a saborear largamente su amargura? Todos deben inclinarse al fin frente a la realidad; la diferencia está solamente en el “modo”. Mientras los mediocres no hacen sino fruncir el ceño ante la adversidad, los espíritus superiores saben, según la expresión clásica, pero en un sentido más elevado, mostrarse “beaux joueurs”, conservando imperturbable su porte noble y sereno. 2º) Levantad vuestros ojos y posadlos firmemente en el ideal cristiano. Todas estas agitaciones, evoluciones o revoluciones lo dejan intacto; nada pueden contra aquello que es la más íntima esencia de la verdadera Nobleza, de aquella que aspira a la perfección cristiana como la expuso el Redentor en el sermón de la Montaña. Fidelidad incondicional a la doctrina católica, a Cristo y a su Iglesia; capacidad y deseo de ser también para los demás modelo y guía. ¿Es acaso necesario enumerar aquí sus aplicaciones prácticas? Dad al mundo, incluso al mundo de los creyentes y católicos practicantes, el espectáculo de una vida conyugal irreprensible, la edificación de un hogar auténticamente ejemplar. Oponed, en vuestras casas y en vuestros ambientes, un dique a toda infiltración de principios funestos, de condescendencias o tolerancias perniciosas que podrían contaminar u ofuscar la pureza del matrimonio o de la familia. He aquí, ciertamente una insigne y santa empresa, bien capaz de inflamar el celo de la Nobleza romana y cristiana de nuestros tiempos. Mientras os proponemos estas reflexiones, pensamos especialmente en los países donde la catástrofe destructora ha alcanzado con especial rigor a las familias de vuestra clase, reduciéndolas del poder y la riqueza, al abandono, e incluso a la extrema miseria; pero al mismo tiempo ha descubierto y sacado a la luz la nobleza y generosidad con que tantas de ellas han permanecido fieles a Dios también en la desgracia, y la silenciosa magnanimidad y dignidad con que saben llevar su suerte, virtudes éstas que no se improvisan sino que florecen y maduran a la hora de la prueba. 3º) Dad, por fin, a la obra común vuestra dedicada y pronta colaboración. Muy vasto es el campo en que podéis ejercer vuestra actividad útilmente: en la Iglesia y en el Estado, en la vida parlamentaria y administrativa, en las letras, en las ciencias, en las artes, en las diversas profesiones. Una sola actitud os está prohibida: el abstencionismo. Se opondría radicalmente al espíritu original de vuestra condición; más que una emigración supondría una deserción porque, suceda lo que suceda y cueste lo que cueste, es preciso antes que nada mantener la estrecha unión de todas las fuerzas católicas libre del peligro del más pequeño resquebrajamiento. Bien podría ser que uno u otro punto del presente estado de cosas os desagrade; pero, en interés al bien común y por amor a él, para la salvación de la Civilización Cristiana en esta crisis, que, lejos de atenuarse, parece más bien ir creciendo, permaneced firmes en la brecha, en la primera línea de defensa. Vuestras particulares cualidades pueden también hoy ser allí excelentemente utilizadas. Vuestros nombres, que desde un lejanísimo pasado resuenan con fuerza en el recuerdo y en la historia de la Iglesia y de la sociedad civil, traen a la memoria figuras de grandes hombres y hacen resonar en vuestro espíritu la voz admonitora que os recuerda el deber de mostraros dignos de ellos. El innato sentimiento de perseverancia y continuidad, la adhesión a la tradición sanamente entendida, son notas características de la verdadera Nobleza. Si sabéis unir a ellas una gran amplitud de miras en el considerar la realidad contemporánea, especialmente la justicia social, y una leal y franca colaboración, conferiréis a la vida pública una valiosísima contribución. Estas son, amados hijos e hijas, las reflexiones que hemos creído oportuno sugeriros en los albores de este nuevo año. Quiera el Señor inspiraros el propósito de ponerlas en práctica, y Se digne fecundar vuestra buena voluntad con la abundancia de sus Gracias, bajo cuyo auspicio os impartimos de todo corazón a vosotros, a vuestras familias, a vuestros niños, a vuestros enfermos y a todos vuestros seres queridos, próximos o lejanos, Nuestra paternal Bendición Apostólica. Alocución de 9 de enero de 1958[20]Con viva gratitud, amados hijos e hijas que habéis venido a reafirmar vuestra devota fidelidad a esta Sede Apostólica, os acogemos en Nuestra morada, todavía impregnada con los santos efluvios de las fiestas navideñas. Con ánimo de Padre, ansioso de rodearse con el afecto de sus hijos, accedemos de buen grado a vuestro deseo de escuchar una vez más algunas palabras de exhortación como respuesta a las felicitaciones hace poco dirigidas a Nos por vuestro eximio y elocuente portavoz. La presente Audiencia trae a Nuestro ánimo el recuerdo de la primera visita que Nos hicisteis en el lejano 1940. ¡Cuántos dolorosos huecos han aparecido desde entonces en vuestras selectas filas; pero también, ¡cuántas nuevas y hermosas flores han brotado en un mismo plantel! El recuerdo conmovido de los unos y la alegre presencia de los otros parecen enmarcar con una amplia moldura lodo un cuadro de vida, que aunque pasada, no deja de proporcionar saludables enseñanzas e irradiar una luz de esperanza sobre vuestro presente y futuro. Mientras quienes tenían la “frente coronada de nieve y de plata” —así Nos expresábamos entonces— han pasado a la paz de los justos, adornados con “los muchos méritos adquiridos en el largo cumplimiento del deber”, otros, “en la flor de la juventud o en el esplendor de la virilidad”, ocuparon u ocupan ahora su puesto impelidos por la inexorable mano del tiempo, guiado, a su vez, por la providencial sabiduría del Creador. Mientras tanto, han entrado a tomar parte en el combate por “el incremento y defensa de toda buena causa” aquellos que se contaban entonces en el número de los pequeños, hacia cuya “serena y risueña inocencia” se inclinaba Nuestra predilección, y en los que amábamos “su ingenuo candor, el puro y vivo fulgor de sus miradas, reflejo angelical de la limpieza de sus almas” (cfr. Discorsi e Radiomessaggi, vol I, 1940, p. 472). Pues bien, a estos pequeños de entonces, hoy ardientes jóvenes u hombres maduros, deseamos dirigir, ante todo, una palabra como abriendo una hendidura en lo más íntimo de Nuestro corazón. Vosotros, que no dejabais de visitarnos al inicio de cada nuevo año, recordaréis sin duda la cuidadosa solicitud con que Nos ocupábamos de allanaros el camino hacia el porvenir, que se anunciaba ya entonces áspero por las profundas convulsiones y transformaciones que amenazaban al mundo. Estamos, por tanto, seguros de que cuando vuestras frentes estén también coronadas de nieve y de plata, no sólo seréis testigos de Nuestra estima y de Nuestro afecto, sino también de la verdad, fundamento y oportunidad de Nuestras recomendaciones, así como de los frutos que, según esperamos, de ellas habrán provenido para vosotros mismos y para la sociedad. En particular, recordaréis a vuestros hijos y nietos cómo el Papa de vuestra infancia y niñez no omitió indicaros los nuevos deberes que las cambiadas condiciones de los tiempos imponían a la Nobleza; que, por el contrario, os explicó muchas veces cómo la laboriosidad había de ser el título más sólido y digno para aseguraros la permanencia entre los dirigentes de la sociedad; que las desigualdades sociales, a la vez que os elevaban, os prescribían particulares deberes en pro del bien común; que de las clases más altas podían descender para el pueblo grandes beneficios o graves daños; que si se quiere, los cambios en la forma de vivir pueden conjugarse armónicamente con las tradiciones de que las familias patricias son depositarías. A veces, refiriéndonos a la contingencia del tiempo y de los acontecimientos, os exhortamos a tomar parte activa en la curación de las llagas producidas por la guerra, en la reconstrucción de la paz, en el renacer de la vida nacional, evitando las “emigraciones” o abstenciones; porque aún quedaba en la nueva sociedad un amplio lugar para vosotros si os mostrabais verdaderamente élites y optimates, es decir, insignes por vuestra serenidad de ánimo, prontitud para la acción, generosa adhesión. Recordaréis también cómo os incitábamos a desterrar el abatimiento y la pusilanimidad frente a la evolución de los tiempos, y cómo os exhortábamos a que os adaptarais valerosamente a las nuevas circunstancias, fijando la mirada en el ideal cristiano, verdadero e indeleble título de genuina nobleza. Pero, ¿por qué, amados hijos e hijas, os hicimos entonces estas advertencias y recomendaciones, y os las repetimos ahora, sino para preveniros contra amargos desengaños, para conservar en vuestros linajes la herencia de vuestras ancestrales glorias, para asegurar a la sociedad a que pertenecéis la valiosa contribución que todavía estáis en condiciones de prestarle? Sin embargo —Nos preguntaréis tal vez—, ¿qué hemos de hacer, en concreto, para alcanzar tan alto objetivo? Ante todo, debéis insistir en vuestra irreprensible conducta religiosa y moral, especialmente dentro de la familia, y practicar una sana austeridad de vida. Haced que las otras clases perciban el patrimonio de virtudes y dotes que os son propias, fruto de largas tradiciones familiares. Son éstas la imperturbable fortaleza de ánimo, la fidelidad y dedicación a las causas más dignas, una tierna y munífica piedad para con los débiles y los pobres, el prudente y delicado modo de tratar los asuntos graves y difíciles, aquel prestigio personal, casi hereditario en las nobles familias, por el que se llega a persuadir sin oprimir, a arrastrar sin forzar, a conquistar sin humillar el espíritu de los demás, ni siquiera el de vuestros adversarios o rivales. El empleo de estas dotes y el ejercicio de las virtudes religiosas y cívicas son la más convincente respuesta a los prejuicios y sospechas, pues manifiestan una íntima vitalidad de espíritu de la cual emanan todo vuestro externo vigor y la fecundidad de vuestras obras. ¡Vigor y fecundidad en las obras! He aquí dos características de la genuina Nobleza, de las cuales son perenne testimonio los signos heráldicos impresos en bronce y mármol porque representan de alguna manera la trama visible de la historia política y cultural de no pocas gloriosas ciudades europeas. Cierto es que la sociedad moderna no suele esperar con preferencia de vuestra clase la orden para dar comienzo a las obras y afrontar los acontecimientos; sin embargo, no rehúsa la cooperación de los escogidos talentos que hay entre vosotros, puesto que una juiciosa parte de ella conserva un justo respeto a las tradiciones y aprecia su alto decoro, siempre que tenga fundamento, mientras que el resto la sociedad, que ostenta indiferencia y quizá desprecio hacia las viejas formas de vida, tampoco queda del todo inmune a la seducción del esplendor; tanto es así, que se esfuerza en crear nuevas formas de aristocracia, algunas dignas de estima, otras basadas sobre vanidades y frivolidades, preocupadas solamente en apropiarse de los elementos decadentes de las antiguas instituciones. Es claro, sin embargo, que hoy no pueden siempre manifestarse el vigor y la fecundidad en las obras con formas ya superadas. Esto no significa que se haya restringido el campo de vuestras actividades; por el contrario, ha sido ampliado a la totalidad de ías profesiones y oficios. Todo el terreno profesional está también abierto para vosotros; en todos los sectores podéis ser útiles y haceros insignes: en los cargos de la administración pública y del gobierno, en las actividades científicas, culturales, artísticas, industriales, comerciales. Quisiéramos, por fin, que vuestra influencia en la sociedad le evitase un grave peligro, propio de los tiempos modernos. Es notorio que ésta progresa y se eleva cuando las virtudes de una clase se difunden a tas otras; decae, por el contrario, si se transfieren de la una a las otras los vicios y abusos. Sucede que, por la debilidad de la naturaleza humana, habitualmente son estos últimos los que se propagan, y [esto ocurre] hoy con tanta mayor celeridad cuanto más fáciles son los medios de comunicación, información y contacto personal, no sólo entre nación y nación, sino también entre continentes. Acontece en el campo moral lo mismo que se verifica en el de la salud física: ni las distancias ni las fronteras impiden nunca que el germen de una epidemia alcance en corto tiempo lejanas regiones. Ahora bien, las clases altas, entre las cuales está la vuestra, a causa de las múltiples relaciones con países de diferente nivel moral, quizá hasta inferior, de las frecuentes estancias en ellos, pueden fácilmente convertirse en vehículos de desviaciones en las costumbres. Nos referimos en particular a aquellos abusos que amenazan la santidad del matrimonio, la educación religiosa y moral de la juventud, la templanza cristiana en las diversiones, el respeto al pudor. La tradición de vuestra patria en lo que se refiere a estos valores debe ser defendida y mantenida sagrada e inviolable, y tutelada contra las insidias de los gérmenes disolventes, provengan de donde provengan. Toda tentativa de romperla, al mismo tiempo que no representa progreso alguno sino hacia la disolución, es un atentado contra el honor y la dignidad de la nación. Por lo que a vosotros respecta, vigilad y proceded de modo que las perniciosas teorías y los perversos ejemplos nunca cuenten con vuestra aprobación y simpatía, ni mucho menos hallen en vosotros vehículos favorables para la infección ni focos de ella. Que aquel profundo respeto a las tradiciones por vosotros cultivado, mediante el cual pretendéis distinguiros en la sociedad, os sirva de sustentáculo para que guardéis en medio del pueblo tan preciosos tesoros. Ésta puede ser la más alta función social de la Nobleza de hoy; éste es ciertamente el mayor servicio que podéis prestar a la Iglesia y a la patria. Ejercitad, pues, las virtudes y emplead en común provecho las dotes propias de vuestra clase, sobresalid en las profesiones y actividades prontamente abrazadas, preservad a la nación de las contaminaciones exteriores: he aquí las recomendaciones que Nos parece necesario haceros en este comienzo del nuevo año. Acogedlas, amados hijos e hijas, de Nuestras manos paternas y, mediante un generoso acto de voluntad, transformadlas en un triple propósito, ofrecedlas a vuestra vez como dones enteramente personales al Divino Infante, que-las agradecerá tanto como el oro, el incienso y la mirra que le ofrecieron en un lejano día los Magos de Oriente. A fin de que el Omnipotente corrobore vuestros propósitos y haga realidad Nuestros votos escuchando las súplicas que le dirigimos en ese sentido, descienda sobre todos vosotros, sobre vuestras familias, especialmente sobre vuestros niños, continuadores en el futuro de vuestras más dignas tradiciones, Nuestra Bendición Apostólica.
NOTAS
[1] Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Tipografía Poliglotta Vaticana, vol. I, pp. 471-474. [2] Ídem, vol. II, pp. 363-366. [3] Ídem.vol. III, pp. 345-349. [4] Eran llamados padres, ciertamente por su honor y por descender de patricios. [5] Ídem, vol. IV, pp. 357-362. [6] Ídem, vol. V, pp. 177-182. [7] ¡Si la juventud supiera! ¡Si la vejez pudiera! [8] Ha tenido en su juventud toda la prudencia de una edad avanzada, y en una edad avanzada todo el vigor de la juventud. [9] Ídem, vol. VI, pp. 273-277. [10] Ídem, vol. VII, pp. 337-342. [11] Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. [12] Ídem, vol. VIII, pp. 367-371. [13] Ídem, vol. IX, pp. 423-424. [14] Ídem, vol. X, pp. 345-348. [15] Ídem, vol. XI. pp. 357-358. [16] Ídem, vol. XII, pp. 423-424. [17] Si el mundo se deshiciera en pedazos, sus ruinas le herirían, pero él permanecería imperturbable. [18] ¡No seré confundido eternamente! [19] Ídem, vol. XIII, pp. 457-459. [20] Ídem, vol. XIX, pp. 707-710.
|